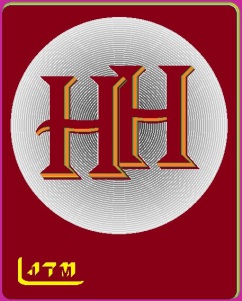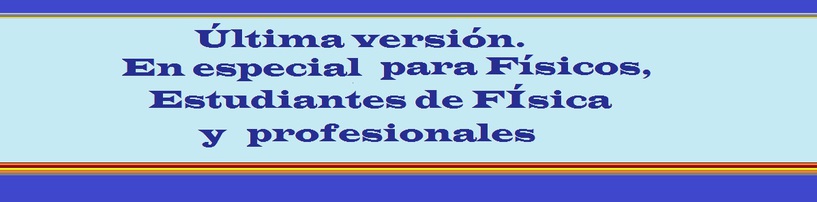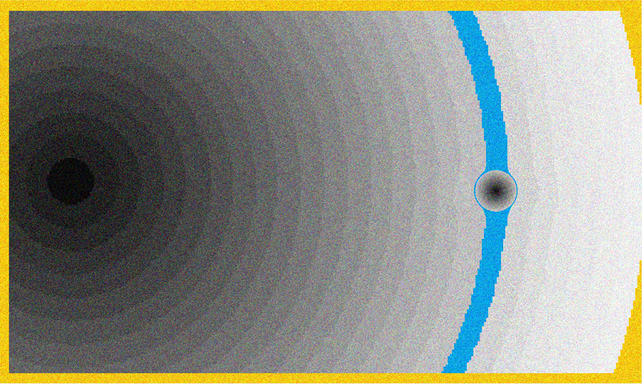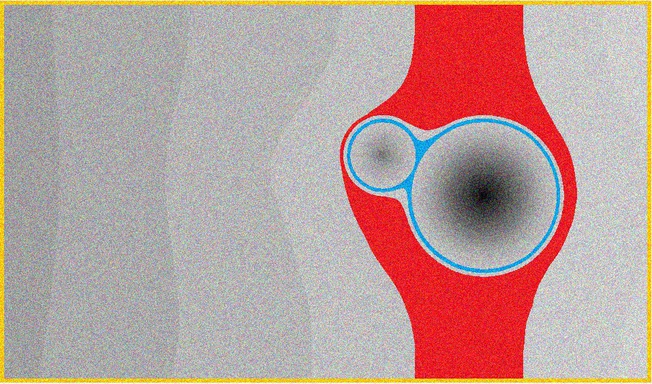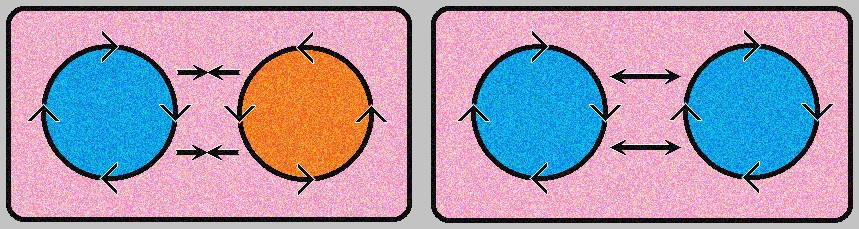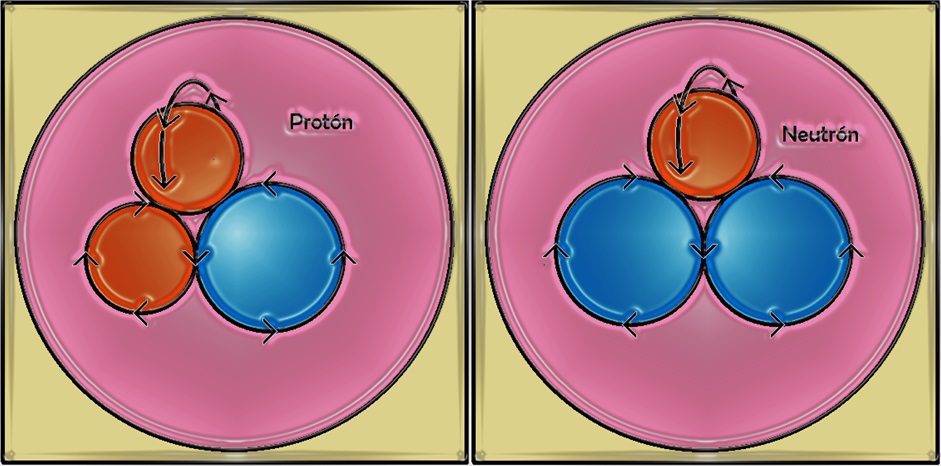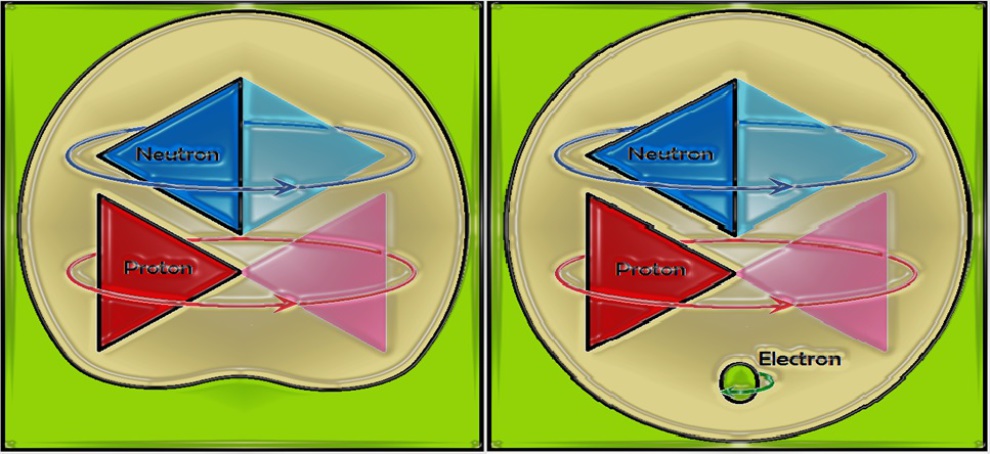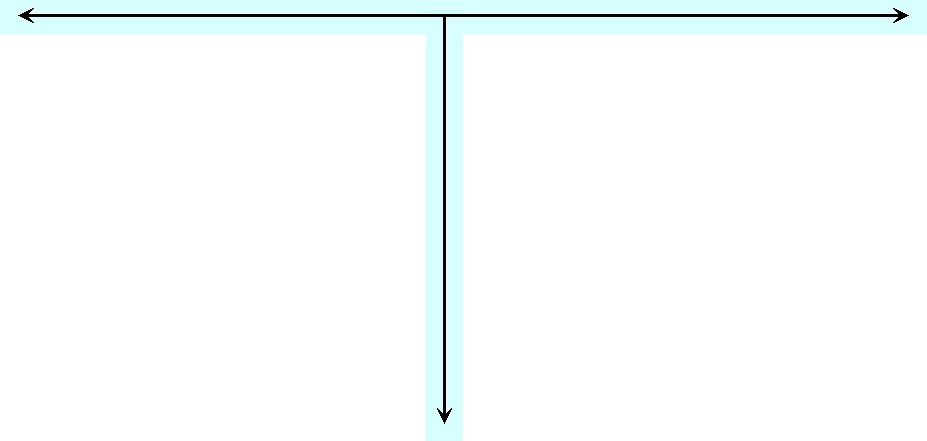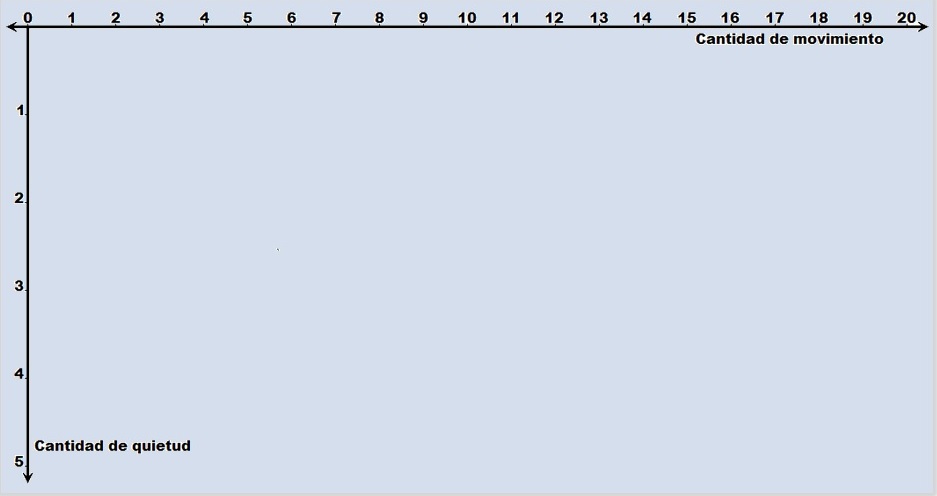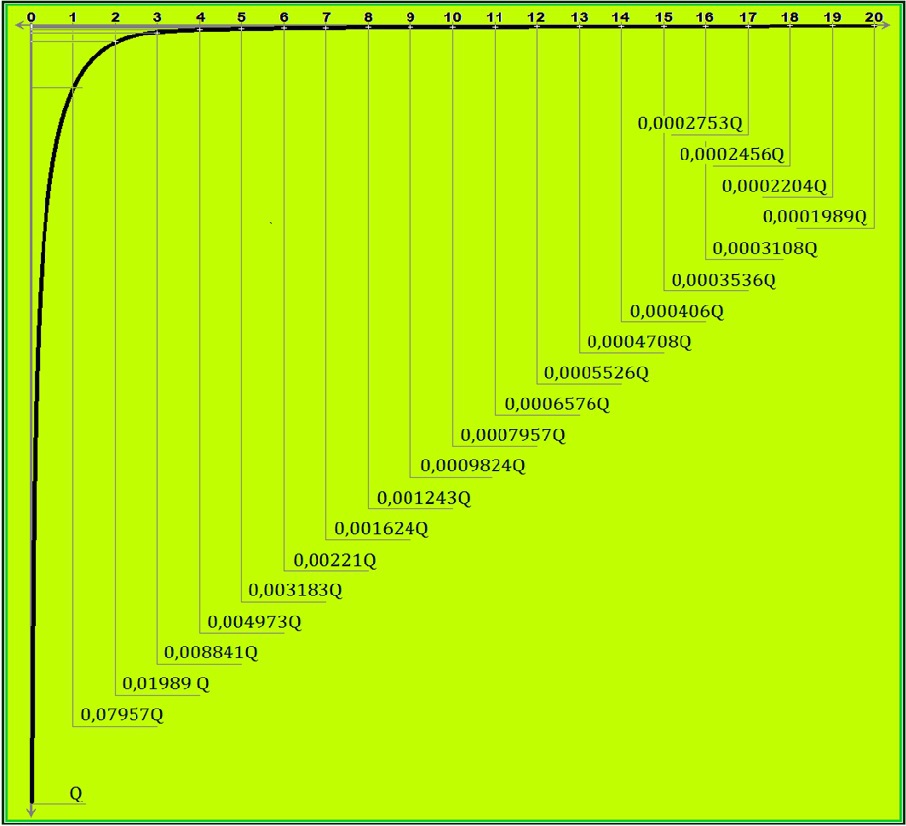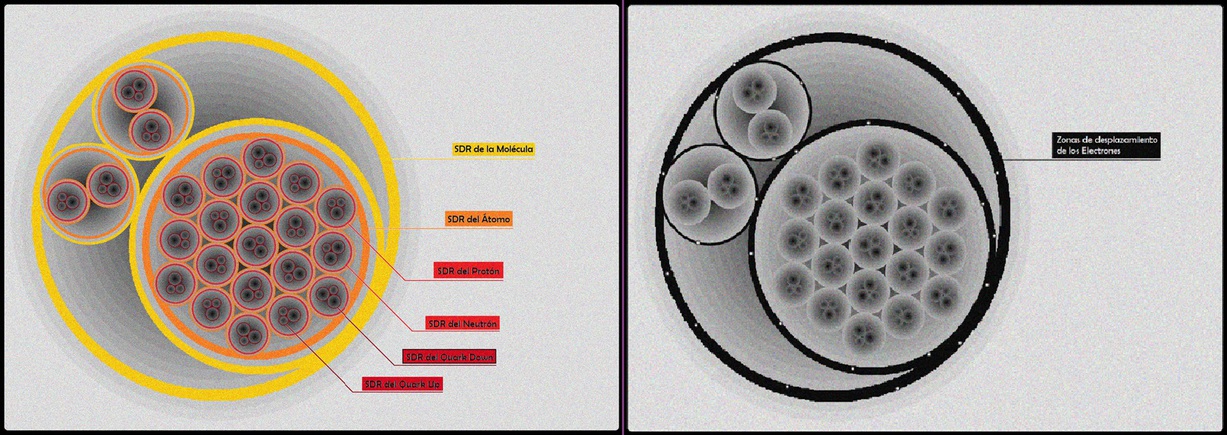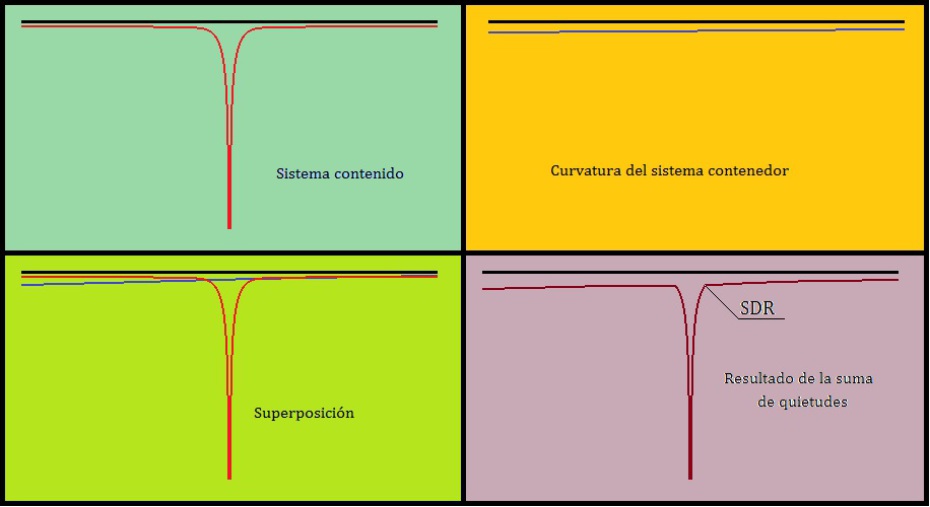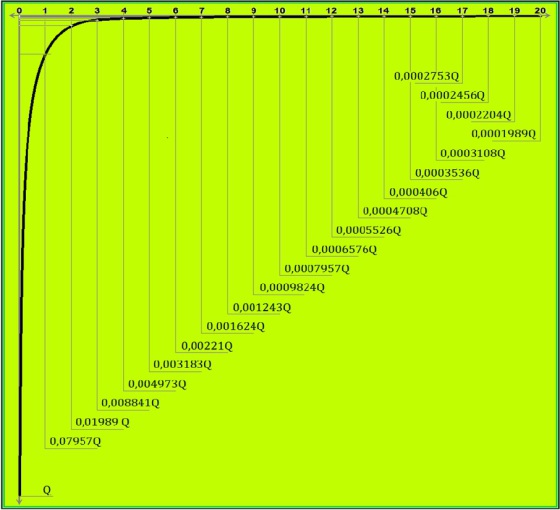Introducción
La física de la índole es una simple hipótesis no comprobada científicamente. Es un trabajo de investigación realizado a lo largo de cuarenta años, en el transcurso de los cuales, yo (el autor) nunca he pretendido que fuera considerado como estrictamente científico sino, simplemente, como una propuesta que se desarrolla entre la seudociencia y el pensamiento libre; la razón es muy simple: yo no soy científico ni pretendo serlo, pues ello significaría la imposición de restricciones severas en el desarrollo de mi trabajo tal como yo lo entiendo. Es labor del científico determinar si dicha propuesta es susceptible de convertirse en una teoría y como llevar a cabo tal conversión. Creo que es muy positivo que cada cual realice el trabajo para el cual está más preparado y capacitado.
Entiendo que, con tal premisa, los físicos y técnicos en la materia, duden del interés de su lectura, sin embargo, recomiendo que antes de rechazarla atiendan a las razones por las cuales creo que no deben hacerlo.
Para esta ocasión, de todo mi trabajo, he extraído aquello que es exclusivamente físico y que conforma, en su conjunto, un modelo de universo distinto del que impera en este momento.
El “Modelo de Universo” que os voy a proponer es muy concreto, todos los elementos y conceptos que incluye son de carácter estrictamente físico, muy simple y perfectamente comprensible. No hay ninguno que pueda ser considerado, bajo ningún aspecto, de orden mágico o místico. No existen ideas preconcebidas a excepción de los “Principios Fundamentales” que es, en realidad, lo único que se va a poner a prueba, ya que, a partir de esos principios, todos los demás conceptos, elementos y funcionamientos se deducen ordenada y coherentemente con relativa facilidad. Finalmente el modelo quedará abalado únicamente por su lógica y por su extraordinaria simplicidad.
El hecho de que mis conocimientos de la física ortodoxa sean limitados, no así mi curiosidad, ha propiciado que intentara comprenderla desde una visión exterior y alejada de todos los dogmas preestablecidos, abriendo así mi mente hacia caminos que no habían sido explorados antes. Entiendo que desde el interior de la disciplina, cuando alguien ha entrado de lleno en su dinámica, sea mucho más difícil concebir alternativas coherentes a las ya establecidas. Actualmente, veo la física establecida, tan cargada de magia y de misticismo como los cuentos del Mago de Hoz o las aventuras de Harry Potter, de tal manera que en un principio pensaba titular esta introducción con la frase: ¡¿Qué pasa con la Física?! Pero no lo he hecho porque la sensación que inspira esa pregunta es fruto de mi experiencia personal, de mi trabajo, y de sus resultados. Por tanto, nadie más que yo, la entendería.
Sin embargo, es verdad, y es un hecho remarcable, que la física que ha impulsado el gran avance tecnológico al que estamos asistiendo, comparada con el modelo que yo propongo está llena de misterios sin explicación. La energía se transforma, ahora es luz, ahora es calor, ahora es movimiento, ahora es masa…. ¿Qué es exactamente la “energía”?, ¿Cuál es su origen, su razón y su explicación? ¿Y la antimateria?, dos unidades que juntas suman cero, pero que separadas, o bien toman el protagonismo de ser materia, o simplemente se ocultan quien sabe dónde. Y las partículas, ¿están hechas todas del mismo material o de materiales distintos? ¿Son realmente partículas o son ondas? ¿Por qué se pueden transformar unas en otras en exclusivas combinaciones, variando su energía su masa y su velocidad? ¿Y el signo eléctrico? Signos iguales se repelen y signos contrarios se atraen, como los sexos, pero ¿por qué? ¿Y los viajes en el tiempo o el Principio de Incertidumbre? Cuantas paradojas sin solución. En esta física, cada concepto, en sí mismo, es un misterio. Siempre tenemos la respuesta al “para qué”, pero nunca al “por qué”. El espacio, el tiempo, la energía, la masa, cada una de las fuerzas, la luz, el calor… de cada concepto sabemos para que existe, pero no sabemos el por qué. Son conceptos reales, perfectamente ubicados, pero que salen como conejos de una chistera.
Eso no pasa en mi modelo. Lo único que sale de la chistera son los “Principios Fundamentales”. Y no exactamente de la chistera, sino de la primera parte de mi trabajo de investigación. Pero como esa parte no es estrictamente científica ni estrictamente física, admitiré que es como si hubieran salido de la chistera. El resto de conceptos elementos y funcionamientos que se desprenden de esos principios tienen todos ellos un origen común, una razón evidente y una explicación lógica.
Sé que lo que estoy diciendo es casi una blasfemia científica pero, repito, que mi discurso emana de mi experiencia y de la comparación entre los dos modelos. Para explicar mejor esa sensación recurriré a un simple ejemplo de la vida cotidiana:
Mi mujer suele recurrir a mí, cuando una madeja de lana o de hilo se lía excesivamente. Alega que yo tengo más paciencia que ella para estas cosas. Entonces yo procedo pacientemente a buscar los cabos, deshacer los nudos y a hacer todo lo necesario para conseguirlo, lo cual me lleva una cantidad respetable de tiempo. Sin embargo, cuando en ocasiones no puede recurrir a mi ayuda, lo que hace para desliar la madeja, es lo siguiente: Tira del hilo por la parte que está menos liada y consigue con rapidez una cierta longitud de hilo libre. Entonces corta esa parte del hilo y lo separa de la madeja. Después, hace lo mismo con otra cantidad de hilo, lo corta y lo une con un nudo al trozo anterior. Repite esa misma operación tantas veces como es necesario hasta que la madeja queda totalmente desliada. Es evidente que obtiene casi el mismo resultado que yo, pero invirtiendo menos tiempo y trabajo. Digo casi, porque, en mi caso, se obtiene un solo hilo, continuo, sin nudos de empalme, mientras que en el suyo, está compuesto por varios tramos de hilo, unidos entre sí por incómodos nudos.
Pues bien, la sensación que yo tengo respecto a la física actual, es que ha seguido un proceso parecido al que utiliza mi mujer para desliar las madejas. El lio enorme de datos que nos ofrece la observación de la naturaleza y su funcionamiento a través del tiempo y de los avances tecnológicos, hacía prácticamente imposible el conseguir un único hilo conductor de toda su estructura conceptual. Así, se procedió a estirar de aquellos hilos que ofrecían una mayor longitud de comprensión hasta que el lío impedía seguir estirando, entonces había que cortar y buscar otro hilo propicio. Cada pedazo era un nuevo concepto, independiente en sí mismo, pero que debía alinearse con los demás de forma coherente. Esa alineación se consiguió anudando los conceptos entre sí, como hace mi mujer con los hilos. El resultado, a día de hoy, es que la madeja del conocimiento de la física está prácticamente desliada, y lo que falta por desliar no parece que vaya a presentar excesivas dificultades. Es evidente que el resultado es óptimo.
Mi modelo, sin embargo, ha sido obtenido de una manera más parecida a como yo suelo desliar las madejas. Hay un hilo conductor único que no se corta en ningún momento. Ese hilo conductor es “El Movimiento”, pero, un concepto de movimiento, más rico, más concreto y más estricto. En ese concepto se basan los “Principios Fundamentales” del modelo, y en estos principios fundamentales está el origen, la razón y la explicación de todos los elementos y funcionamientos universales, que forman una línea continua sin fisuras, ni cortes, ni nudos. El resultado, sin embargo, está todavía por ver.
La física actual, por los resultados obtenidos en su aplicación práctica y tecnológica es incuestionable. No ha sido mi intención cuestionarla. Pero es comparable a otros modelos, siempre que existan esos modelos. Precisamente, para determinar las posibilidades de otro modelo, lo que hay que valorar es el grado de coincidencia, de sus resultados, con los que nos proporciona la física actualmente. Cualquier otro método que no esté basado en los conocimientos que nos ha aportado la física, hasta ahora, sería inútil. Esto lo saben, tanto los físicos como los que no lo somos y pone de manifiesto la importancia y la solvencia de esa ciencia. Es por esa razón que creo que son los físicos profesionales los que están capacitados para llevar a cabo una comparación de ese tipo, con verdaderas garantías. Yo tan solo puedo afirmar, con más o menos vehemencia, que creo en las posibilidades de ese modelo e instar a que se lleve a cabo la comparación, pero la última palabra la tenéis vosotros.
Lo único que queda por añadir es que ese modelo que os presento, sea o no sea cercano a la realidad, describe un universo más simple, más armónico y más contundente que el que la física actual contempla. El hecho de disponer de unos principios fundamentales simples, proporciona simplicidad al modelo. La contundencia surge de la cantidad de prohibiciones que se desprenden de esos mismos principios fundamentales, algo inédito en la física actual, en la que, parece que todo sea posible. La armonía es la que adquieren los conceptos entre sí, cuando surgen ordenadamente de un único hilo conductor.
Creo haber sido honesto y sincero en esta introducción y para acabar de serlo añadiré que la obtención de “estos” Principios Fundamentales, lo considero un extraordinario golpe de suerte por mi parte. Más que un meritorio trabajo, (aunque éste si existe, las posibilidades de acertar eran insignificantes), considero que la fortuna ha sido determinante. A cambio, pediría al que leyera mi trabajo, que lo juzgara con verdadero espíritu científico. Con rigurosidad, pero no exento de inteligencia y perspicacia.
1.Los Principios Fundamentales
El universo está constituido únicamente por:
“MOVIMIENTO”, activo, homogéneo, invariable, indestructible y que se caracteriza por ser presencia física.
Y por:
“QUIETUD”, pasiva, heterogénea, variable, destructible, y que se caracteriza por ser ausencia física.
Sospecho que éstos no son los principios fundamentales que esperaría cualquier científico o profesional de la física, ni los elementos con los que esperaba diseñar un modelo de su universo.
Probablemente esperaría algo más técnico, más elaborado o sofisticado, pero es necesario entender que se trata de un modelo basado en un origen extraordinariamente simple, de manera que los conceptos que lo describen son básicamente simples, una carga de simplicidad que arrastraremos durante todo el proceso y a la que hay que acostumbrarse. Para hacerlo más fácil, imaginaremos que nos hallamos en un laboratorio en el que solo disponemos de estos ingredientes, y que tras su correspondiente identificación, empezaremos a mezclarlos para ver lo que sucede.
2.Movimiento
Normalmente el movimiento se asocia a un sujeto. Se supone que es una acción y como tal, solo es aplicable a algo que se desplaza. Sin embargo, el concepto de movimiento, en este caso, tiene identidad propia, es el sujeto, por una razón muy simple, porque ese movimiento posee presencia física.
3.Presencia Física
El universo es aquello que el propio universo percibe de sí mismo. Es un sistema interior en el que cada cosa es lo que el resto percibe de ella y, justamente esa percepción es lo que denominamos “presencia física”. El movimiento que constituye el universo se percibe mutuamente por lo cual posee presencia física.
A pesar de ser esencialmente una acción, el movimiento universal, al poseer presencia física, se convierte a todos los efectos en una substancia.
La presencia física del movimiento es un valor exacto, es decir, equivalente a la cantidad; a cada cantidad igual de movimiento corresponde una cantidad igual de presencia física.
4.Homogeneidad
El movimiento que contiene el universo es absolutamente homogéneo; se extiende con absoluta uniformidad en las tres dimensiones espaciales. Dada la equivalencia entre cantidad de movimiento y cantidad de presencia física, ésta es, en consecuencia, absolutamente homogénea. Esa homogeneidad que se extiende por todo el universo en las tres dimensiones es aquello que el propio universo percibe como “Espacio”, un fondo tridimensional absolutamente homogéneo y uniforme, sin variaciones de ningún tipo ni solución de continuidad.
5.Invariable e indestructible
El movimiento del universo y su homogeneidad son absolutamente invariables e indestructibles. Significa que, absolutamente nunca, ni por absolutamente ninguna circunstancia puede variar o destruirse.
6.Espacio
El concepto tradicional de “espacio” es el primero que trataremos de identificar a partir de los principios fundamentales del modelo.
El movimiento se reparte uniforme, invariable e indestructiblemente en todo el ámbito universal, de tal manera que cada unidad de medida espacial específica, equivale a una medida específica de cantidad de movimiento. Entendiendo por movimiento a una substancia que se desplaza a una determinada velocidad. La uniformidad de la cantidad de movimiento por unidad espacial incluye a la materia y a cualquier otra forma de configuración que pueda darse en el universo, es decir, la cantidad de movimiento que contiene una cualquier configuración material o espacial, por unidad espacial que ocupa, es exactamente la misma que en el espacio que hasta ahora considerábamos vacío y que en el resto del universo. Esta propiedad es la que nos ha llevado a la equivocada idea de que el espacio es absolutamente transparente a la penetrabilidad de la materia, es decir, que podía desplazarse a través de él sin interaccionar en absoluto, que el espacio era simplemente un lugar, sin presencia ni ninguna propiedad física específica más que las teóricamente necesarias para ser un lugar. Una idea que, a mi entender carece de sentido.
El espacio, tal como lo conocemos actualmente, no es más que la percepción de la uniformidad u homogeneidad absoluta con la que se reparte la cantidad de movimiento en el universo. Constituye un fondo plano en las tres dimensiones a partir del cual las diferencias se hacen perceptibles, adoptan sus valores y determinan sus formas. Es como el papel o el lienzo blanco, absolutamente homogéneo sobre el cual los colores y las formas se manifiestan, adoptan sus valores reales y determinan las formas que sobre él traza el pincel del pintor. Pero en este modelo resulta ser mucho más que eso.
La homogeneidad de la cantidad de movimiento, en cuanto a su equivalencia con la cantidad de espacio es absoluta, invariable e indestructible, eso significa que todo lo que hay en el espacio, sea materia o cualquier otro tipo de configuración de movimientos, posee una cantidad de movimiento exacta y equivalente al espacio que ocupa, tanto en su conjunto como en cada una de sus partes y siempre.
La homogeneidad absoluta, invariable e indestructible de la cantidad de movimiento universal tiene la propiedad de mantener el universo unido y compacto, como una caja cerrada de donde no puede salir nada. Forma un continuo homogéneo sin solución de continuidad, es decir sin posibilidad de huecos, grietas o roturas de ningún tipo. Todo el movimiento del universo, a pesar de ser una substancia que se desplaza continuamente, debe hacerlo de forma compacta sin dejar ningún espacio vacío de esa substancia, porque ello representaría una rotura inapelable en la uniformidad absoluta.
7.La Quietud
La quietud es exactamente la ausencia de movimiento.
Un viejo y conocido concepto, que empleamos con frecuencia, pero al que nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene. Curiosamente lo empleamos y lo entendemos en su sentido más absoluto. Decimos que está quieto aquello que carece absolutamente de movimiento, cuando es bien sabido que nada en el universo puede estar absolutamente quieto. La quietud siempre es relativa, es en realidad la ausencia de movimiento relativa que posee dicho movimiento; dicho de otro modo, es el valor inverso al de la velocidad de un determinado movimiento. Cuanta más quietud posee dicho movimiento, menor es su velocidad. De tal manera que la quietud se puede describir con la siguiente expresión:
Quietud = 1 / Velocidad
De lo cual podemos deducir que:
Velocidad = 1 / Quietud
La velocidad, según los cánones, es igual al espacio partido por el tiempo, pero también se puede entender como la proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud expresado de la siguiente manera:
Velocidad = Espacio / Tiempo = Movimiento / Quietud
La quietud es, por tanto, un ingrediente que se mezcla con el movimiento en distintas cantidades generando las diferencias materiales sobre el fondo plano de la homogeneidad del movimiento universal, y lo hace estableciendo su velocidad en función de la proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud.
La quietud no es más que la ausencia de movimiento y, en consecuencia, cada una de sus propiedades, en realidad, no es más que la ausencia de cada una de las propiedades del movimiento universal:
La heterogeneidad de la quietud no es más que la ausencia de homogeneidad del movimiento.
La variabilidad y destructibilidad de la quietud no son más que la ausencia de invariabilidad e indestructibilidad del movimiento.
La ausencia física de la quietud no es más que la ausencia de presencia física del movimiento.
8.Ausencia Física
La quietud no tiene presencia física en cuanto a que el propio universo es incapaz de percibirlo físicamente, a eso se le denomina ausencia física. Sin embargo, a pesar de ello, ejerce un papel determinante en la física del universo, puesto que, al combinarse con el movimiento, varía la percepción de ese movimiento; concretamente, el universo percibe, no solo la presencia física de los movimientos, sino también su velocidad.
9.Heterogeneidad
Así como la homogeneidad en el reparto de la cantidad de movimiento universal es percibida como espacio tridimensional, plano y uniforme, la heterogeneidad de la quietud es percibida como diferencias puntuales de velocidad.
La heterogeneidad de la quietud genera todas las diferencias en el universo en tres conceptos diferentes. En primer lugar genera individualidad; así como la homogeneidad del movimiento actúa como un todo uniforme e indistinguible, la heterogeneidad de la quietud propicia la distinción de la individualidad, es decir, genera movimientos individuales con características propias e independientes. En segundo lugar, diferencia los movimientos individuales por intensidades; cada movimiento individual posee unas características diferentes en función de su velocidad. Finalmente, introduce el concepto de aleatoriedad, pues puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier cantidad. Lo cual no significa que pueda hacerlo espontáneamente. Deben darse unas circunstancias determinadas para que aparezca, hay unas reglas. Pero esas circunstancias son tan variables que su coincidencia, en muchos casos, hay que considerarla aleatoria.
10.Variabilidad y Destructibilidad
La quietud es esencialmente variable, es de hecho, la que determina los cambios de velocidad de los movimientos universales, es decir, todos los cambios y diferencias que se registran en el universo se deben únicamente a variaciones de velocidad. Para ello es absolutamente necesario que, ante todo, genere individuos, corpúsculos, entes o cuantos, independientes y con características propias, formados por la combinación entre una cierta cantidad de movimiento y una cierta cantidad de quietud. Esos individuos poseen, a sí mismo, la propiedad de variar su velocidad en función de las posteriores variaciones de esa proporción.
La quietud es destructible por que impone, en el individuo su ausencia, de modo que cuanto mayor es la proporción de quietud, menor es su presencia física, de tal manera que si sigue aumentando, como sucede en realidad, acabará por autodestruirse. Entendiendo que lo que se destruye en realidad es el individuo, no el movimiento que poseía. El aumento de quietud en un individuo, significa un aumento de ausencia de movimiento, esa cantidad de movimiento que se ausenta, lo pierde el individuo, pero no el universo. No es que el movimiento abandone al individuo y se transmita a otros individuos, el mecanismo es mucho más sutil. Simplemente la ausencia de movimiento, que en realidad, es lo mismo que ausencia de presencia física, significa una simple pérdida de tamaño, una reducción equivalente del espacio que ocupa ese individuo, un espacio que instantáneamente ocuparán otros individuos.
Sin embargo, existe una condición ineludible: la variabilidad de la quietud actúa siempre en una sola dirección y sentido, es decir, la quietud en el universo solo puede aumentar.
11.Activo y Pasivo
Ser activo significa tener la prerrogativa, imponer tu presencia de forma natural y absoluta como esencia de tu propia identidad. El movimiento es la fuerza, la capacidad, la vitalidad que lo llena todo, es en definitiva, aquel utópico concepto de “Energía Pura” que todos imaginamos, pero que no tiene nada que ver con aquello a lo que solemos llamar “energía”.
Ser pasivo significa cernirse, esperar, en cualquier lugar y en cualquier momento, a que se produzca una ausencia parcial de actividad para manifestarse, para robarle presencia y cambiar su naturaleza.
La quietud se manifiesta en cualquier lugar y momento en que un movimiento, por la razón que sea, sufra una desaceleración forzosa e inevitable. Será siempre el propio movimiento el que, al desacelerarse, permita que la quietud equivalente a la desaceleración se manifieste. Nunca será la quietud la que asuma la responsabilidad de ningún tipo de transacción física. Esa incapacidad forma parte de su identidad pasiva. Sin embargo, esa misma identidad le proporciona, en contrapartida, una propiedad esencial: La quietud es irreversible, es decir, una vez que se manifiesta solo puede variar en un sentido, solo puede aumentar, jamás puede disminuir, porque el movimiento que debería sustituir necesariamente la disminución de quietud, como posee presencia física, no puede aparecer espontáneamente en cualquier lugar ni en cualquier momento como lo hace la quietud.
El universo aumenta su presencia física constantemente, quiero decir que crece, no que se expande, simplemente crece por la aportación constante de movimiento que ingresa en él, pero siempre por su perímetro exterior. Su absoluta homogeneidad le impide que sea de ninguna otra forma. El universo solo puede ingresar movimiento, y por tanto, presencia física, a través de su perímetro exterior.
12.El Tiempo
La variabilidad de la quietud es aquello que percibimos como “Tiempo”. Especialmente la única direccionalidad de esa variabilidad. Podríamos decir que el tiempo, tal como lo percibimos, describe las propiedades más evidentes del concepto de quietud al que estamos llegando. No posee presencia física, es decir, no representa ninguna dimensión espacial, y con su condición de única dirección y sentido, establece el orden de los acontecimientos de pasado a presente y de presente a futuro, y las diferencias entre unos y otros, que siempre son de aumento de la quietud, tanto local como globalmente.
Pero el concepto de quietud es mucho más rico que el de tiempo, pues a pesar de no tener presencia espacial, interviene cuantitativamente en absolutamente todas las transacciones físicas que se producen en el universo, empezando por la generación de individualidades independientes y la determinación de la velocidad característica de cada una de ellas. Según la función que la describe:
Velocidad = Movimiento / Quietud
El espacio es aquello que percibimos de la homogeneidad absoluta del movimiento y la quietud es aquello que percibimos de la heterogeneidad de la quietud, por eso decimos que:
Velocidad = Espacio / Tiempo
En realidad esa última expresión es tan solo una de las muchas que derivan de la primera.
13.Principios fundamentales. Primeras conclusiones
El “Movimiento” es la verdadera naturaleza del universo.
Si lo pensamos detenidamente y con la suficiente capacidad de síntesis, podemos llegar a percibir su obviedad, empezando por el hecho de que no existe nada en el universo que esté absolutamente quieto, y terminando por el hecho de que el material del que en esencia está compuesto todo aquello que observamos en aparente reposo, es decir, sus átomos, también están siempre en continuo movimiento.. La experiencia cotidiana del hombre, su realidad más próxima, en la que todo está en reposo a menos que un determinado empuje lo ponga en movimiento, no es real. La realidad es completamente distinta, todo aquello que consideramos que está en reposo, se está desplazando dentro del universo a una gran velocidad. Aquello que parece estar en reposo es porque, en realidad, se está moviendo a la misma velocidad y en la misma dirección y sentido que nosotros, o porque su estructura atómica es demasiado pequeña para ser observada directamente.
Es cierto que la física contempla un sinfín de conceptos además del movimiento, tales como la masa y la energía, las fuerzas, las polaridades, las formas… pero la mayor parte de mediciones que se realizan para identificar esos conceptos y sus reacciones, son básicamente mediciones de movimientos, a través de sus características, tales como la cantidad, la intensidad o velocidad, la dirección y el sentido, la inercia, la órbita, el momento, el espín... Un ejemplo claro es el de la gravitación de Newton. En realidad, todo se inició, con las mediciones que Galileo realizara de los movimientos planetarios, de sus cálculos y de los que más tarde añadiría Kepler, a partir de los cuales, Newton diseñaría la ley de la gravedad. En síntesis, los únicos datos necesarios para llegar a ello, son exclusivamente, mediciones de movimientos. A partir de los cuales, se determinan lógicamente, las primeras leyes del movimiento, pero también, conceptos totalmente nuevos como el de la fuerza de gravedad y el de masa. Es decir, medimos movimientos y obtenemos, además de los propios movimientos, fuerzas y masas. Otro ejemplo lo tenemos en los aceleradores de partículas. Todos los resultados de los experimentos realizados en colisionadores de partículas se obtienen a partir de la medición de movimientos, pero se interpretan en función de otros conceptos que en la mayoría de los casos corresponden a propiedades y capacidades atribuidas a la materia.
Podríamos poner una gran cantidad de ejemplos más, pero llegaríamos siempre a la misma conclusión, prácticamente todos los conceptos que maneja la física que no son propiamente movimiento o propiedades del movimiento, guardan una relación directa y estricta con los movimientos del universo que podemos medir.
Por alguna razón, siempre se ha dado por hecho, que el movimiento es una propiedad de la materia y que responde a la cantidad de energía que esa materia posee o adopta. A nadie se le había ocurrido, o eso parece, que el movimiento sea la verdadera naturaleza de la materia. Cuando Newton observó que una piedra o una manzana en el aire describían un desplazamiento espontáneo hacia el suelo, inmediatamente comprendió que una fuerza las empujaba. Pero no pensó que esa fuerza podía provenir de la propia naturaleza dinámica de los cuerpos que caen, no tenía ninguna razón para hacerlo y tuvo que buscar un origen exterior para esa fuerza. Para que coincidieran esos movimientos con los de los planetas, según sus cálculos, tuvo que añadir además, una variante a la que llamó masa. Una propiedad atractiva de la materia en el espacio cuyo concepto estaba relacionado lejanamente con el de peso o densidad de materia, pero que se deducía directamente de los movimientos observados.
Hay que reconocer que, en aquellas circunstancias, la mejor de las conclusiones a las que podía llegar eran justamente a las que llegó, y que la genialidad de su trabajo es incuestionable aún en la actualidad. Pero las cosas han cambiado y hoy en día estamos lo suficientemente preparados para explorar otros posibles caminos, como el que se abre a partir de la idea de que el movimiento no es un estado de la materia, es decir, los cuerpos no se mueven sino que “son” movimiento.
En cuanto a las mediciones que no corresponden exclusivamente a las de movimientos, la más común es la que corresponde a las distancias, tamaños y extensiones, es decir, a aquellas en que se mide directamente el espacio en una dos o tres de sus dimensiones. En esas mediciones espaciales, no parece que exista ninguna conexión con los conceptos de movimiento. Solo cuando la distancia medida corresponde al espacio recorrido por un determinado móvil aparece la conexión entre espacio y movimiento, de tal forma que la velocidad de ese móvil resulta ser igual al espacio medido dividido por el tiempo empleado. En esa función se pone en evidencia una relación de equivalencia entre los conceptos de cantidad de espacio y de cantidad de movimiento. Existe una proporcionalidad permanente entre la cantidad de movimiento que desarrolla un móvil en su desplazamiento y la cantidad de espacio recorrido por el mismo.
Esa relación ha sido siempre tan obvia que se ha interpretado como la más lógica entre dos entidades en que una, el espacio, es el contenedor y otra, el móvil, es el contenido. Pero, para ello es necesario que el espacio, como contenedor sea plano, es decir, geométricamente euclídeo, que el movimiento sea una propiedad exacta y que ambas entidades se reconozcan mutuamente. Todo ello queda patente en la “Primera Ley del Movimiento”.
Los principios fundamentales de este modelo explican, con enorme simplicidad, porque el espacio es geométricamente euclídeo, porque se identifica perfectamente con el movimiento y porque se cumple la primera ley del movimiento. De tal manera que dejan de ser condiciones impuestas por el universo, para convertirse en comportamientos propios de su naturaleza.
La idea a la que nos transportan es que el movimiento es tanto el contenido como el contenedor. La homogeneidad absoluta del movimiento determina que sea una unidad compacta, sin fisuras ni diferencias, es decir, el universo puede crecer en cuanto a cantidad de movimiento con su correspondiente presencia física, que ingresará siempre a través de su perímetro exterior, pero no puede desparramarse ni hincharse ni deformarse. Es una unidad compacta y absolutamente homogénea. Esa condición le capacita para actuar como un perfecto contenedor y al mismo tiempo ser un perfecto contenido. La percepción que nosotros tenemos de esa homogeneidad es la de un inmenso y perfecto espacio geométricamente euclídeo.
Sin embargo, el movimiento, a pesar de ser el único y verdadero contenedor, no es el único contenido. Además del movimiento, en el universo hay “Quietud”. La quietud aparece en forma de puntos perfectos, sin volumen, es decir, puntos de localización, pero sin ninguna presencia física. Cada punto posee un valor cuantitativo determinado que, si se dan las condiciones necesarias, puede aumentar. Cada punto de quietud se constituye en el centro estructural de una cierta cantidad de movimiento inversamente proporcional al valor de la cantidad de quietud puntual. La quietud puntual y el correspondiente movimiento quedan mutuamente atrapados formando un individuo independiente, que se diferencia y reacciona con los demás con plena autonomía. Esos individuos son los cuantos o Unidades de Movimiento (UM) que configuran el universo entero.
La homogeneidad absoluta del movimiento total, mantiene unidas a todas las Unidades de Movimiento (UM), formando un continuo sin solución, ya que el movimiento que poseen, a pesar de los diferentes desplazamientos, velocidades y trayectorias, conservan, en su conjunto, siempre su homogeneidad, aunque sigan actuando individualmente. Pero ese continuo ya no es homogéneo sino que registra diferencias de velocidad entre UM, en función de la cantidad de quietud que posea cada una. Ese continuo es el continuo espaciotemporal. La percepción de la homogeneidad en el conjunto de movimientos es el espacio, y la percepción de las diferencias de velocidad que genera la quietud, es decir, de todas las formas del universo es el espaciotiempo.
Lo primero que destaca de la descripción de esos principios fundamentales son tres extraordinarias propiedades: “simplicidad”, “coherencia” y “contundencia”.
14.Simplicidad
Me parece difícil, por no decir imposible, que la imaginación humana sea capaz de concebir una idea más simple que describa la esencia de un universo. Tan solo una substancia simple y elemental que combinando su presencia con su ausencia sea capaz de generar un mar interminable de fertilidad y diversidad, de orden y de desorden.
15.Coherencia
Aunque me he comprometido a no hablar más que de cuestiones físicas, me voy a permitir una pequeña invitación a la reflexión sobre la coherencia de estos principios fundamentales en cuanto al origen del universo. Hablan de un “Todo Perfecto”, único y homogéneo, activo, dinámico, invariable e indestructible, capaz de generar la individualidad y la proliferación en su seno, sin perder ninguno de sus atributos. No Haré ningún comentario más al respecto.
En cuanto a la coherencia entre los conceptos físicos en los que se basan esos principios fundamentales, se irá viendo a medida que avancemos en la descripción de las distintas formas, funcionamientos y fenómenos físicos conocidos con los que compararemos dichos principios, pero la idea inicial que obtenemos con su simple descripción, a pesar de ser inédita, posee el encanto propio de la simplicidad, y además, dentro de esa simplicidad es extraordinariamente explícita; nos presenta un universo que es un mar de movimiento de muy alta velocidad, formando un espacio plano, finito y creciente. Modelado constante e inexorablemente por desaceleraciones puntuales, sistemáticas o aleatorias, y gestionado por una peculiar dinámica de fluidos, cuyas leyes responden siempre a las propiedades características de ese movimiento. Es un universo que, como mínimo, tiene un sentido claro, una única dirección, un solo camino inexorable: desaceleración y crecimiento.
16.Contundencia
En física existe un principio legal por el cual nada es imposible. Se trata de que todo “es posible” hasta que se demuestre lo contrario, pero demostrar que algo es imposible es la mayor de las imposibilidades. La lista de las cosas que, en un tiempo parecían imposibles y que posteriormente se lograron realizar u observar, sería interminable. Nunca podremos estar absolutamente seguros de que algo es imposible. Puede darse el caso de que simplemente sea algo sumamente extraordinario, excepcional o atípico, o que nuestros sistemas de percepción no sean lo suficientemente sensibles. Sin embargo, demostrar lo que es posible es mucho más fácil. Puede que sea muy difícil de reproducir o de observar, pero una vez logrado, automáticamente queda demostrada su existencia. También se dan casos en que un cálculo erróneo o una mala interpretación de los datos conducen a falsas conclusiones, pero carece de importancia pues, por norma general, no se mantienen demasiado tiempo. La conclusión final es que la ciencia, por naturaleza tiene gran facilidad para demostrar con rotundidad aquello que es posible, pero una gran dificultad para demostrar aquello que es imposible.
En este modelo, gracias a los principios fundamentales sucede lo contrario. No sé si os habréis dado cuenta de que, en estos principios fundamentales, a pesar de su simplicidad, se determinan más prohibiciones que en las tablas de Moisés. La homogeneidad, la invariabilidad y la indestructibilidad son prohibiciones claras, que no necesitan más explicación, pero también lo son la actividad del movimiento o la pasividad de la quietud, en cuanto a que forma parte de su naturaleza y es imposible que la cambien. También lo es la afirmación de que el movimiento es la única substancia elemental constitutiva y nos obliga a explicar una enorme cantidad y variedad de fenómenos con tan pocos elementos en cuanto a que prohíbe la existencia de ningún otro. Y así sucesivamente. Sin duda, la más conflictiva de todas las prohibiciones es la que concierne a la aceleración de los movimientos en cuanto a que es imposible, en ningún caso ni en ninguna circunstancia sin excepción, que un movimiento, dentro del universo, pueda sufrir ni la más pequeña de las aceleraciones reales.
Soy totalmente consciente de la dificultad, por no decir imposibilidad total, de demostrar cualquiera de esas prohibiciones fundamentales, ni tan siquiera puedo ofrecer una explicación científica del origen de esos principios pero creo en la capacidad que tiene la mente humana de discernir. Soy consciente que inventarse unos principios fundamentales de ese tipo es como si un ciego intenta lanzar un dardo a una diana que ni tan siquiera puede ver; la posibilidad de que acierte el centro de la diana es muy remota. Sin embargo, yo me siento como ese ciego, tengo la sensación de haber acertado, pero necesito sentir la confirmación de aquellos que si pueden ver, de aquellos que pueden discernir mejor que yo si lo he conseguido. Lo curioso del caso es que esas mismas prohibiciones, que por indemostrables deberían desalentar a cualquiera, dota a esos principios de una contundencia reveladora a la que no estamos acostumbrados. ¿Os imagináis, vosotros que sois físicos que supierais con certeza todo aquello que está real, absoluta y definitivamente prohibido en la naturaleza del universo? ¿Lo que eso facilitaría vuestro trabajo? Discernir, separar el grano de la paja, objetivar y comprender mucho mejor todos los procesos, descartar, prever y acotar caminos de investigación más eficaces.
Mi propuesta es clara, si esos principios fundamentales no son verdaderos os garantizo que no tardareis mucho en descubrirlo, pues esa contundencia en las prohibiciones los hace extremadamente vulnerables, bastará con que comprobéis la más pequeña de las vulneraciones de cualquiera de esas prohibiciones para conseguirlo.
Descripción del funcionamiento del fluido dinámico universal a partir de los principios fundamentales.
17.Materialización
El universo es una cuestión de autopercepción, no se trata de lo que son o lo que no son las cosas, si existen o no existen realmente, sino de cómo se perciben mutuamente, es simplemente que su existencia es relativa a su propia percepción. El movimiento, como único ingrediente de ese universo, debe asumir su autopercepción es decir, debe materializarse. Para ello es absolutamente necesario que se combine con la quietud.
Un movimiento absoluto, puro e inmaculado, no es perceptible por el universo, para materializarse debe poseer una cierta cantidad de quietud. Veámoslo desde el punto de vista de la velocidad; Un movimiento absoluto se desplaza a una velocidad absoluta sin tiempo ninguno. Es la imagen, del todo irreal, de la omnipresencia. Eso no es posible en el universo, simplemente porque, aunque existiera, el universo es incapaz de percibirlo. Lo mismo sucede con la quietud absoluta, pero por distinta razón. La ausencia absoluta de movimiento, la ausencia pura e inmaculada, es imperceptible por definición, pues si no hay movimiento, no hay presencia física, por tanto, no es posible la percepción.
La materialización del movimiento del universo se produce, en conclusión, al combinarse con una cierta cantidad de quietud, es decir, al asumir una velocidad finita y cuantificable, una velocidad material.
Cuando se encuentra el movimiento con la quietud se despliegan las cuatro dimensiones.
El movimiento es la homogeneidad absoluta, es decir un todo homogéneo, invariable e indistinguible. La quietud es heterogénea, puntual e individual, se concentra siempre en un punto, evidentemente sin presencia, sin volumen ninguno. Cuando se encuentran, la quietud significa un punto diferencial sobre un fondo homogéneo, un punto a partir del cual se materializan las tres dimensiones espaciales. A la vez, el movimiento adopta una velocidad material, una nueva dimensión que no tenía, una dimensión materialmente variable en función de la quietud.
Por eso, el espacio es aquello que percibimos de la homogeneidad del movimiento, y el tiempo es aquello que percibimos de la heterogeneidad de la quietud, porque la quietud al encontrarse con el movimiento, despliega las tres dimensiones espaciales de su homogeneidad y el movimiento al encontrarse con la quietud despliega la dimensión temporal de su heterogeneidad.
La conclusión simple es que la materialización se produce cuando se combina el movimiento con la quietud.
18.Unidades de movimiento (UM)
Suponemos que la materialización de un movimiento se produce cuando se combina con cierta cantidad de quietud. Ahora bien, dado que la materialización implica la cuantificación de sus elementos, cabe preguntarse: ¿Qué cantidad de movimiento y qué cantidad de quietud son imprescindibles para que se produzca la materialización? ¿Pueden ser cantidades infinitamente pequeñas o infinitamente grandes?
El universo no se puede permitir la frivolidad de no ser exacto, lo cual no es precisamente fácil. La mayor parte de leyes y fórmulas matemáticas que describen los procesos físicos y científicos en general, derivan hacia los infinitos y debemos conformarnos con llegar a las más depuradas aproximaciones a base de aparatos extraordinariamente precisos de sofisticada tecnología, pero con la convicción de la imposibilidad de evitarlo. La sociedad humana se ha visto obligada a reconocer esa limitación prácticamente desde que invento la moneda; así tuvo que establecer una moneda, la más pequeña, a partir de la cual todos los valores intermedios debían “redondearse”. Dicho de otro modo, la sociedad no reconoce valores inferiores a la moneda de menor valor que esté oficialmente en circulación. Cualquier valor inferior no es reconocido por el sistema; o bien se redondea a la unidad anterior o bien a la posterior. El universo emplea un sistema muy parecido, pero más depurado y exactamente preciso en sus interacciones. Existe una determinada velocidad máxima capaz de ser percibida por el sistema, a partir de la cual, cualquier velocidad superior deja de ser reconocida por el sistema, es decir, la materialización es un salto cuantitativo que genera un salto cualitativo.
La flecha del tiempo determina la dirección y el sentido de todos los procesos universales, y la materialización, que es el primero de esos procesos, no es diferente, solo se puede dar por la desaceleración de la velocidad de un movimiento, en su caso, el absoluto. Debemos interiorizar la imagen clara de un universo que parte de una velocidad superior, inimaginablemente grande, y avanza, a través de todos sus procesos, hacia velocidades siempre inferiores, hacia una desaceleración heterogénea pero continua e inexorable.
Todo proceso de desaceleración está generado por el propio movimiento, por las múltiples interacciones que se producen inevitablemente en sus continuos desplazamientos y debido a su característica presencia física. La quietud, lo único que hace es aparecer allí donde se produce la desaceleración para suplir el movimiento perdido. No es nunca la quietud la que inicia el proceso sino que es la consecuencia del mismo. Eso significa que la quietud, cuando aparece, lo hace con el valor cuantitativo exacto y equivalente a la desaceleración que la provoca.
El movimiento universal es absolutamente homogéneo, invariable e indestructible, actúa siempre como una sola unidad. Cualquier quietud que aparece en el universo se referencia y adopta su valor cuantitativo respecto a esa unidad, a toda ella. De ese modo la contabilidad exacta del universo está garantizada, porque así, el valor cuantitativo de todas y cada una de las velocidades, se establece en función de la unidad de movimiento universal. La expresión matemática que, en consecuencia, define el valor de cada velocidad es la siguiente:
Velocidad = 1 / Quietud
De esta expresión se deduce además, el tamaño de la unidad de movimiento que se desplaza a dicha velocidad; Es necesario entender que el tamaño de las cosas en el universo es siempre relativo, es decir, depende exclusivamente de la mutua percepción. Podemos decir, por ejemplo que, en el principio del universo, cuando estaba constituido por una única unidad de movimiento (UM), ésta poseía el tamaño del universo, que cuando apareció la segunda, esta poseía aproximadamente el tamaño de la mitad del universo, que cuando apareció la décima UM, poseía la décima parte del tamaño del universo, y así sucesivamente. Las cosas dentro del universo no son grandes ni pequeñas si no es en relación al tamaño total o al de las demás cosas. Este ejemplo, aunque nos permite visualizar la relatividad del tamaño de las cosas situadas dentro del universo, no es exacto, por cuanto el tamaño comparativo de cada UM finalmente depende de su velocidad; de la expresión: 1 / Quietud, pero nos permite establecer que el tamaño total del universo se reparte entre todas las UM que contiene en cada instante en función de la cantidad de quietud que posea cada una de ellas, y también, que dos UM que posean la misma velocidad tendrán, en consecuencia, el mismo tamaño.
En conclusión diremos, que las unidades de movimiento (UM) son corpúsculos independientes compuestos por una cierta cantidad de movimiento y una determinada cantidad de quietud, cuya proporción determina su velocidad y su tamaño, con un valor cuantitativo real y determinado entre un mínimo y un máximo posibles.
La proliferación de las UM es un fenómeno que está generado por la coincidencia de varias de las condiciones establecidas por la propia naturaleza del movimiento y de la quietud:
19.Armonía
Las UM se desplazan siempre a su velocidad real o natural mientras no haya otro movimiento que se lo impida. Su presencia física, impide que dos de ellas puedan ocupar el mismo lugar en el mismo instante, y la homogeneidad absoluta del movimiento prohíbe que en su desplazamiento dejen detrás de sí ningún hueco o vacío; el espacio que se supone que deja detrás en su desplazamiento, para no dejar de serlo, debe ser ocupado instantáneamente por otra u otras unidades de movimiento. Todas esas condiciones obligan a las UM a acoplar sus desplazamientos con los de las UM contiguas, con las anteriores y con las posteriores, en cuanto a su dirección, su sentido y su velocidad.
Dado que las UM forman un continuo sin solución en todo el universo, el acoplamiento de sus desplazamientos acaba por formar configuraciones muy concretas, parecidas a ríos, corrientes, mareas, remolinos, orbitas y sobretodo figuras de revolución más o menos esféricas, es decir, las formas regulares más comunes observadas en la naturaleza; Tanto a nivel macro cósmico como a nivel micro cósmico. La armonía entre los desplazamientos, se produce cuando el acoplamiento estable se transmite de una UM a las UM contiguas, de éstas a las siguientes y así sucesivamente.
Toda UM se desplazará a su velocidad natural y característica mientras pueda, buscará siempre el camino que se lo permita, cambiando, si es necesario de ruta, de dirección, incluso de sentido, y siempre acoplándose a los movimientos contiguos, a los que lo preceden y a los que precede. Pero no siempre lo consiguen todas. Cuando una o más UM se encuentran en la imposibilidad de armonizar sus desplazamientos con el resto de UM más próximas, la consecuencia inevitable es una desaceleración forzosa de una parte de las afectadas, que se prolongará hasta que sea posible recuperar la armonía perdida.
La armonía de los movimientos se rompe por tres razones bien conocidas, solo y exclusivamente por estas tres razones: Por choque o “Colisión”, cuando dos o más unidades se encuentran inevitablemente con otras que se desplazan en la misma línea y dirección, pero en sentido contrario. Por “Rozamiento”, cuando dos o más movimientos contiguos registran inevitablemente una diferencia de velocidad excesiva para su acoplamiento o cuando la dirección de sus desplazamientos es opuesta. Y por “Presión”, cuando dos o más movimientos se oponen inevitablemente con persistencia. En todos los casos, el significado es el de movimientos que se empujan entre sí, y en todos los casos la consecuencia es una desaceleración. Aunque la observación de esos procesos nos lleve a la conclusión de que el resultado de un empuje resulte ser, casi siempre, una aceleración, esa apreciación es errónea por cuanto la aceleración observada es solo aparente. Detrás de cada aceleración observada se esconde una desaceleración real y descriptiva de lo que está sucediendo en realidad.
Más adelante entraremos a fondo en esa descripción de lo que sucede en realidad cuando empujamos algo provocando una aceleración aparente en ese algo. Para hacerlo bien, antes es necesario explicar otros aspectos del comportamiento físico del movimiento universal. Pero podemos adelantar, a partir de los principios fundamentales, que cualquier oposición al movimiento natural y a la velocidad característica de una cualquier unidad de movimiento, es contestada por el universo, con una desaceleración equivalente, aunque el empuje se realice en la misma dirección del propio movimiento empujado y que esa desaceleración resultante no tenga por qué registrarse precisamente en el movimiento directamente afectado por el empuje.
20.Quietud directa
La desaceleración es la única reacción posible en el universo. El nacimiento del universo lo produce la primera desaceleración. La aparición de la materia está producida por sucesivas desaceleraciones, las reacciones materiales están generadas y desarrolladas por sucesivas desaceleraciones. Aquello que conocemos y a lo que llamamos energía surge exclusivamente de todas y cada una de las desaceleraciones que se desarrollan en el universo. La radiación de ondas electromagnéticas es exactamente la propagación de la desaceleración universal. La desaceleración, en conclusión, es el hecho impulsor y creador de todo lo que existe y sucede en el universo a excepción de la homogeneidad absoluta. En ese mismo sentido, considero conveniente destacar que la desaceleración es también el objetivo real de los grandes colisionadores de partículas; aunque normalmente no sean considerados bajo ese concepto, su misión real consiste esencialmente en producir una desaceleración de gran intensidad, bajo el supuesto, entre otros objetivos, de reproducir las condiciones de los primeros instantes del universo.
La consecuencia inmediata de cualquier desaceleración forzada por una colisión, un rozamiento o una presión, es la aparición de una cantidad de quietud equivalente en el seno de la unidad de movimiento (UM) desacelerada. Una cantidad de quietud que se sumará a la que ya poseía, con lo cual cambiará su naturaleza, es decir, su velocidad característica. Esa aportación directa de quietud en la unidad de movimiento, significa una pérdida equivalente de movimiento; no olvidemos que la quietud no es más que la ausencia de movimiento. Esa ausencia de movimiento implica una equivalente pérdida de presencia física, es decir, de tamaño o volumen. En conclusión, la desaceleración forzada en una unidad de movimiento se convierte en una equivalente e inmediata pérdida de volumen.
La descripción matemática de esa conversión a partir de la velocidad establecida por la proporción entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud es la siguiente:
La velocidad de una unidad de movimiento se establecía a partir de la referencia entre la quietud que la caracterizaba y la homogeneidad del movimiento universal, creando así un patrón de proporcionalidad común a todas las unidades de movimiento; y lo expresábamos como 1 / Quietud. Pero esa proporción solo determina la velocidad, es decir, la proporción de quietud por unidad espacial de movimiento. El contenido real de movimiento y de quietud de una unidad, así como su tamaño debemos calcularlo teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento perdido es siempre equivalente a la cantidad de quietud asimilada, de forma que la suma de esas dos cantidades siempre debe sumar 1.
V = 1 / Q = m / 1-m |
En donde “V” es la velocidad real, “Q” es la cantidad de quietud, que posee el cuanto, por unidad espacial de movimiento y “m” es la cantidad de movimiento real que contiene el cuánto. Como la velocidad es la misma se exprese como se exprese, la igualdad es evidente.
De esta expresión se deduce la fórmula para averiguar cuál es el verdadero tamaño y contenido del cuanto:
m = 1 / Q +1 |
Ejemplos:
Velocidad 1 / 4 = m / q = 0, 2 / 0, 8
|
Velocidad 1 / 0,25 = m / q = 0,8 / 0,2
|
Velocidad 1 / 1 = m / q = 0,5 / 0,5
|
En donde “m” es la cantidad de movimiento y de tamaño real que contiene la UM y “q”, la correspondiente cantidad de quietud.
Para averiguar la cantidad de volumen que pierde una UM en una determinada desaceleración partiremos de la diferencia entre la velocidad original y la velocidad resultante y aplicaremos la fórmula de “m”, la cantidad de movimiento real de la UM:
m1 – m2 = (1 / Q1 + 1) – (1 /Q2 + 1)
|
El resultado es, tanto la pérdida de movimiento y de tamaño, como el aumento de quietud, real, sufridos por la unidad de movimiento desacelerada.
Por ejemplo: Una UM cuya velocidad inicial es de 1/4, y que, por efecto de una desaceleración disminuye a 1/5, sufre una merma en su cantidad real de movimiento y de volumen, de 0,0333…., y un correspondiente aumento de la quietud exactamente igual.
Resumiendo: La quietud directa es aquella que invade el universo por efecto de la desaceleración de una UM, que se produce por colisión, rozamiento o presión, y que surge, justa y precisamente en el seno de la UM desacelerada.
21.Quietud Inducida (Propagación)
La cantidad de movimiento que se pierde en una desaceleración, concretamente “que se ausenta” (esa es la expresión más correcta), no desaparece, ni sale despedida, ni reacciona en ningún otro sentido que el de mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su homogeneidad absoluta. El mecanismo por el que se produce la ausencia es simplemente, el de reducir su tamaño, el tamaño del individuo, de la UM que se desacelera. Junto con la desaceleración sufre un encogimiento, una caída hacia su propio interior, con la consecuente reducción de tamaño.
La única y verdadera misión del movimiento universal, con su homogeneidad absolutamente invariable es la de evitar que la reducción de tamaño puntual e individual de sus UM generen huecos o roturas en su linealidad. Se trata de algo tan simple como que la reducción de tamaño de una UM se transmite a todo el universo, siendo finalmente todo el universo el que reduce su tamaño. El mecanismo es muy simple y natural; si una UM mermase su volumen independientemente del resto del universo, crearía un vacío entre ella y las UM contiguas, todas las que la rodean, en el que automáticamente se produciría una rotura de la homogeneidad del movimiento universal. Como eso es imposible, lo que sucede es que, la capa de UM que la envuelve, es decir, la envoltura que forman todas las inmediatamente contiguas, se apresura a llenar ese hueco, inmediatamente después, la capa o envoltura siguiente, formada por las UM inmediatamente contiguas a esa primera capa, registrarán el mismo fenómeno, y se apresurarán a llenar el hueco o vacío real que ha dejado la primera capa, la tercera capa hará exactamente lo mismo, y así sucesivamente. En conclusión, el fenómeno se propagará, a partir de la UM desacelerada, en todas las direcciones.
Se puede decir, que cualquier desaceleración forzosa significa una pérdida equivalente del volumen de una o más UM; que esta pérdida arrastra al resto del universo a llenar el vacío correspondiente y que ese fenómeno se propaga en todas direcciones hasta sus confines.
Para hacernos una idea aproximada, lo compararemos con un terremoto: Supongamos que en una determinada parte del subsuelo terrestre, por efecto de una corriente de agua subterránea, se forma una gran cueva, que finalmente acaba por derrumbarse. El efecto resultante de ese derrumbe es un terremoto, una onda sísmica que se propaga, a partir del punto o lugar del derrumbe, en todas las direcciones, afectando de una u otra forma, todo lo que va barriendo a su paso. En realidad, lo que sucede es que la tierra, por efecto de su propia presión, se apresura a llenar el hueco que ha producido el agua, y lo hace por orden de proximidad aunque muy irregularmente, debido a la irregularidad del propio suelo.
La propagación del efecto producido por una desaceleración es prácticamente lo mismo, pero provocado por la invariabilidad de la homogeneidad del espacio. Suele ser más regular y posee la capacidad de llegar hasta los confines del universo, independientemente de su intensidad. Por muy pequeña que ésta sea, siempre suma, es decir, todas las desaceleraciones que se producen en el universo propagan su efecto caída en todas las direcciones posibles hasta los confines del universo, con lo cual acaban encontrándose, y cuando lo hacen, suman.
Para determinar la función matemática que describe el efecto caída que produce una desaceleración es necesario antes considerar su mecánica. Lo primero que hay que considerar es que se trata de una perturbación, lo que se transmite en todas direcciones no es materia, sino un determinado efecto, es decir, la perturbación. No necesita transportadores, el efecto pasa de unas UM a otras sin desplazarlas, sino en todo caso, ligeramente en dirección contraria a la de la propia propagación. Lo segundo es la forma; divide el universo en capas de cebolla, es decir, en sucesivas superficies esféricas, la primera de las cuales está constituida por las UM inmediatamente contiguas a la UM desacelerada. Esa superficie esférica llenará el hueco primero dejado por la desaceleración directa desencadenante. Para ello reducirá su superficie hasta ajustarse al nuevo tamaño de la misma. Eso significa, teniendo en cuenta que esa superficie está constituida por UM, es decir, que tiene un cierto grosor o volumen, que en su conjunto sufre una pérdida de volumen, y en consecuencia, de velocidad exactamente igual al volumen que ha tenido que suplir. Dicho de otro modo, adquiere una cantidad de quietud transmitida o inducida, exactamente igual a la quietud directa desencadenante, pero repartida entre todas las UM que configuran esa superficie esférica. A la segunda capa le sucede lo mismo, deberá ajustar su tamaño a la reducción de tamaño de la primera, adquiriendo, entre todas las UM que la componen, la misma cantidad exacta de quietud, lo mismo le sucede a la tercera, y así sucesivamente.
La transmisión de la quietud directa producida por una desaceleración forzada, produce una desaceleración ajustada a cada una de las sucesivas capas de cebolla que geométricamente configuran el espacio que envuelve a la UM desacelerada. Eso no significa que el universo esté, forzosamente dividido en superficies esféricas que se envuelven unas a otras. Esa configuración geométrica es solo la configuración que adopta la propia propagación a efectos contables. Todas las UM del universo, por ese efecto, acaban adquiriendo una cantidad de quietud inducida de todas y cada una de las desaceleraciones directas que suceden en el universo, en función de esa cantidad de quietud inicial, dividida entre todas las UM que configuran la capa o superficie esférica a la que pertenece la UM inducida, es decir: Quietud Inicial dividido por 4 π por el cuadrado del radio de la superficie esférica.
Para formular la correspondiente función, a la quietud directa producida por una desaceleración forzada la expresaremos como “Qd”, a la quietud inducida a una determinada UM, la denominaremos “Qi”, y al radio de la superficie esférica a la que pertenece la UM inducida, dado que es justamente el espacio que hay entre la UM inductora y la UM inducida, la identificaremos como “E”. De esta forma, la función quedara de la siguiente manera:
Qi = Qd / 4π E2
Eso significa que la cantidad de quietud inducida a cualquier UM por efecto de una desaceleración directa experimentada por cualquier otra UM es directamente proporcional a la quietud inicial aportada por dicha desaceleración, e inversamente proporcional a cuatro veces el cuadrado de la distancia entre la UM inductora y la UM inducida.
Sin embargo, existe una excepción general. La perturbación que se propaga por el universo induciendo una cierta quietud a las UM que barre a su paso, no afecta a todas ellas. Para que se produzca la consiguiente inducción de quietud es necesario que ésta sea superior a la quietud característica que posea la UM afectada. Pero para entender mejor ese comportamiento, para hacerlo más reconocible, diremos que esa perturbación que se propaga por todo el universo, es aquello que la física actual conoce como “ondas electromagnéticas”. Son conceptos evidentemente diferentes, pero corresponden al mismo fenómeno observado.
22.La luz. Ondas electromagnéticas
La desaceleración es la acción inicial de todo proceso físico, el desencadenante de todos los fenómenos conocidos y también es la reacción. A una desaceleración directa inicial siempre le suceden otras desaceleraciones; como mínimo, las producidas por la quietud inducida por esa misma desaceleración. En consecuencia, puesto que toda desaceleración directa irradia desaceleración inducida, su propagación, es decir, las ondas electromagnéticas, contienen la información de todo lo que sucede en el universo. No solo de lo que ha sucedido, sino de cómo, cuándo y dónde. Por si ello fuera poco, nos proporciona además una información o dato de enorme utilidad para el cálculo matemático de esas acciones y reacciones, su velocidad.
La velocidad de la luz es la única velocidad real que se puede observar directamente. La radiación de la perturbación se desplaza a una velocidad real de casi 300.000 Kms por segundo. Ese dato significa por sí solo, un patrón, una unidad de medida, a partir de la cual podemos llegar a deducir la velocidad real y característica de cada tipo de UM, según su proporción específica entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud. Pero aún hay más, pues no se trata de un patrón puramente convencional, ni arbitrario, se trata, ni más ni menos, que de la velocidad “1” del universo, es decir, corresponde a una velocidad característica de la igualdad exacta entre cantidad de movimiento y cantidad de quietud en la proporción que la determina. Dicho de otra manera, la velocidad de la luz es la velocidad que corresponde a la proporción 1 / 1, es la velocidad 1 del universo.
El hecho de que la luz sea una perturbación y no posea cuerpo material es precisamente, lo que le permite mantener una única y exclusiva velocidad, y que ésta sea real e invariable para cualquier observador, sea cual sea su punto de observación. Pero lo que determina cuál es esa velocidad invariable, como en todos los movimientos universales es su proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud. En las UM esa proporción está determinada por el contenido, es decir, por el contenido de movimiento y el contenido de quietud de cada una. Pero en el caso de la luz esa proporción no la determina su contenido; como simple perturbación, carece de estructura material y no contiene ni movimiento ni quietud propias. En consecuencia, es su función la que asume la responsabilidad de determinar su velocidad. La función de la luz consiste básicamente en sustituir una cierta cantidad de movimiento por una equivalente cantidad de quietud. En realidad la quietud no es más que la ausencia de movimiento, por lo cual, la cantidad de quietud que aparece en cualquier tipo de desaceleración siempre será equivalente a la cantidad de movimiento que se ausenta, por tanto, su velocidad será igual a 1/1 y la sustitución siempre se producirá a la velocidad de la luz. Cuando la desaceleración es inducida por una perturbación, lógicamente se propagará a la velocidad de la luz, porque esa es “La Velocidad 1 del universo”.
En la famosa ecuación de masa-energía de Einstein, por la cual resulta ser que la Energía es igual a la Masa por el cuadrado de la Velocidad de la luz, con la aplicación del valor 1 como unidad de medida natural y absoluta de esa velocidad, se convierte en E = m, es decir, que la Energía es igual a la masa. Sucede exactamente lo mismo si aplicamos las constantes de Planck, que se supone que son unidades de medida igualmente naturales y absolutas proporcionadas por la propia naturaleza.
Esa misma simplificación se produce en todas las ecuaciones en donde interviene la velocidad de la luz, como por ejemplo, en la ecuación de campo de Einstein de la Relatividad General; tanto si aplicamos la velocidad 1 como si empleamos las constantes de Planck. Esta coincidencia se puede interpretar y justificar como un simple sistema de simplificación por “Normalización”, pero pone de manifiesto la pesada estructura intelectual que supone trabajar con conceptos y unidades de medida convencionales.
En este modelo, la cuestión de la igualdad entre Masa y energía, no es solo matemática en el sentido de equivalencia, sino conceptual por cuanto se refieren al mismo concepto. La energía y la masa son exactamente lo mismo. No es que sean equivalentes en la transformación, no existe tal transformación, simplemente son dos maneras de medir las propiedades naturales de una misma entidad. Una más que probable muestra de ello es que la física se ha visto obligada finalmente a unificar las distintas unidades de medida con las que cuantificaba la energía y la masa en una única misma unidad., aunque ésta, sigue siendo convencional.
23.Energía
Según la física actual, la energía es aquello que tiene la capacidad de cambiar el estado natural de reposo o de movimiento de la materia, basado en el primer principio fundamental del movimiento por el cual: “Todo cuerpo en movimiento mantendrá su velocidad dirección y sentido mientras no exista una fuerza que se lo impida”.
Según los principios fundamentales de este modelo, la primera ley fundamental del movimiento de la física clásica no es solo correcta sino que, además es esencial y aún más específica, pues contempla al movimiento como entidad material con presencia física propia y como único constituyente, no solo de cualquier cuerpo en movimiento, sino de todo lo que constituye el universo incluido el espacio y el teórico vacío.
En una cosa estamos de acuerdo. El movimiento propiamente dicho, no es energía, entendemos por energía aquello que es capaz de modificarlo, aunque los conceptos de energía cinética o energía potencial puedan confundirnos, lo que en realidad estamos considerando es la inercia, es decir, la oposición de un determinado cuerpo a modificar su estado natural de movimiento. Dicho de otro modo: La energía cinética y la energía potencial no son más que la capacidad que tiene un movimiento de cambiar el estado de otro movimiento, si este último pretende ocupar su mismo lugar, a través de colisión, de rozamiento o de presión.
En este modelo de universo, lo único que es capaz de cambiar el estado natural de un movimiento es precisamente una colisión un rozamiento o una presión, porque los tres implican una equivalente desaceleración y la equivalente aparición o aumento de la quietud de uno o más movimientos, de tal manera que la energía, como capacidad de modificar el estado natural de los movimientos es exactamente la desaceleración generada por cualquiera de esos tres desencadenantes, colisión, rozamiento y presión, y la quietud adoptada por determinados movimientos a consecuencia de esa desaceleración, la única reacción posible a esa energía.
La dimensión temporal del universo posee una única dirección y un único sentido, el de la desaceleración. La desaceleración heterogénea, continua e inexorable del movimiento preexistente es la única reacción posible y como tal, lo único que tiene capacidad de producir cambios, sucesos, reacciones y más desaceleraciones, es la energía del universo.
En una central hidroeléctrica, la energía la genera, exclusivamente, la desaceleración forzada por el choque, rozamiento y presión del movimiento natural del agua contra las palas de la turbina. En el sol, la energía la genera exclusivamente la desaceleración forzada por la colisión, el rozamiento, pero sobre todo, por la presión entre los movimientos naturales de los átomos y partículas subatómicas que componen su materia. La energía nuclear se genera por la desaceleración producida por la colisión, rozamiento y presión entre los movimientos naturales de unos átomos muy pesados y extraordinariamente inestables, cuando, por un proceso de degeneración, pierden su armonía y se desconfiguran. Así, uno por uno, podríamos descubrir una desaceleración puntual como responsable de cada uno de los sucesos, fenómenos y cambios atribuidos a cualquier tipo de energía.
Para hacerse una idea de la cantidad de energía que genera la simple desaceleración de una sola UM es necesario tener en cuenta, no solo la propia desaceleración que sufre ella misma, sino también la que se induce por radiación al resto del universo. Como veíamos antes, cada desaceleración directa se induce íntegramente a cada una de las imaginables capas de cebolla que la envuelven, en un continuo que llega hasta los límites del universo, es decir, para calcular la cantidad total de energía generada, hay que multiplicar la desaceleración puntual inicial por la cantidad total de capas a las que afecta, o lo que es lo mismo, por el radio del universo, o por la distancia media de ese punto al límite del universo.
Si la energía es la capacidad de producir cambios en la estructura de movimientos del universo que posee una determinada desaceleración, hay que significar que los efectos observables por el hombre corresponden siempre a una infinitésima parte de la energía desatada por esa desaceleración. Pensemos que, aparte de los efectos más cercanos, donde la intensidad puntual de la desaceleración es la suficiente para que los cambios producidos sean observables, finalmente esa mínima desaceleración inducida seguirá cambiando la estructura universal hasta sus confines. Si bien la intensidad puntual de la desaceleración inducida a cada UM, a partir de cierta distancia, y en función de la intensidad inicial, acabara por disminuir a valores tan pequeños, que perderá su capacidad de producir, ni tan siquiera, cambios reales en esa estructura, no importa, porque, en su camino, se sumará a otras desaceleraciones inducidas con las que, inevitablemente se va a encontrar, y a través de esa suma seguirá siendo matemáticamente efectiva. Así, por ejemplo tenemos la energía del sol, que llega a la tierra con mucha intensidad gracias a la suma de las energías inducidas por una incontable cantidad de desaceleraciones puntuales producidas simultáneamente en su seno.
24.Masa
Según la física, la Masa es la resistencia u oposición que ofrece cualquier cuerpo a cambiar su estado de movimiento o reposo, o su velocidad.
Hace algún tiempo que comprendí que a los principios fundamentales de mi modelo les faltaba una condición para ser lo suficientemente consistentes. Poco a poco fui definiendo esa condición hasta comprobar que con ella todo se explicaba mejor y adquiría mayor sentido. Se trata de una condición, una norma o una ley, por la cual, una UM se opone a ser desacelerada en función directa a la proporción de quietud que ya posea anteriormente, es decir, de la desaceleración adoptada y consumada anteriormente. O, visto de otra manera, de su velocidad. Cuanto más lenta es una UM mayor es su oposición a ser desacelerada nuevamente.
La masa es la manifestación física de esa norma o ley. La masa no es solo la oposición que ofrece un movimiento a ser desacelerado, sino que además es la consecuencia cuantitativa de la quietud en esa oposición. A mayor quietud, mayor oposición; “Ninguna quietud = Ninguna oposición.”
La conclusión final es la siguiente: La Energía, en cuanto a la capacidad de generar cambios, es la desaceleración de una UM. La desaceleración es la Quietud que adopta una determinada UM; La Masa es la Quietud de una determinada UM; por tanto, La Energía es la Masa. En todo caso se puede puntualizar una distinción: La energía, como capacidad de generar algo, está determinada por la desaceleración previa a la sustitución de la quietud, mientras que la masa es un valor adoptado por la quietud una vez consumada la sustitución, pero eso no significa ninguna diferencia real en la naturaleza de ambos conceptos.
La energía y la masa son ambos, conceptos de quietud, no de movimiento, porque la quietud es la responsable de la heterogeneidad, de los cambios, de las formas, de los sucesos, y del tiempo. Solo hay una evidencia que contradiga esa formulación: la observación de la aceleración de cuerpos por efecto de una fuerza aplicada. Teóricamente la energía se convierte en movimiento, sin embargo, esa apreciación es un engaño, solo es relativa. En primer lugar, cuando observamos un cuerpo en reposo ya nos estamos engañando, pues independientemente de lo que vemos está lo que sabemos; que, ningún cuerpo en el universo está realmente en reposo más que relativamente al observador, cuando éste se mueve a la misma velocidad dirección y sentido que lo observado. Querer formular una física a partir de relatividades, ignorando la pura realidad, es exponerse a esos sutiles engaños a los que los magos nos tienen acostumbrados. Los cuerpos que solemos considerar “en reposo”, se están desplazando a su velocidad natural y característica, determinada exclusivamente por la proporción de movimiento-quietud de su contenido o bien se están desacelerando por la presión que ejercen sobre una masa que impide la caída hacia su centro. En segundo lugar, cualquier fuerza aplicada sobre un cuerpo es leída por el universo como un impedimento impuesto a su velocidad natural. Forma parte de esos tres procesos por los que se produce una desaceleración: Colisión, rozamiento y presión, en consecuencia solo pueden producir desaceleración. El hecho de que el empuje se aplique en el mismo sentido y la misma dirección que su desplazamiento natural evidenciando una aceleración o que lo haga en sentido contrario evidenciando una desaceleración, no varía en absoluto la realidad de lo que está sucediendo, que es exactamente lo mismo en los dos casos, porque, cuando hablamos de movimientos reales, naturales o característicos, cualquier modificación de velocidad, dirección o sentido provocado por la aplicación de una colisión, un rozamiento, o una presión, se traduce en una desaceleración forzada. Un determinado sistema natural se desplaza siempre a la velocidad que establece su centro más lento, (el resto de movimientos que configuran el sistema se acoplan a esa velocidad girando a su alrededor), ni más rápido ni más lento, se opone a ser realmente desacelerado y es imposible acelerarlo, seguirá desplazándose a la misma velocidad característica y real, transfiriendo el empuje recibido a la desaceleración de otros movimientos, que a su vez, se opondrán igual a ello, pero con menor fuerza.
La observación solo nos permite ver una parte de lo que está sucediendo en realidad, la que protagonizan unas determinadas UM muy características a las que llamamos partículas, átomos, moléculas y cuerpos; sólidos, líquidos, gaseosos y plasmas. Pero no nos permite ver todo el resto de movimientos que se encuentran entre ellos. Por tanto, los ignoramos. Por tanto, también, atribuimos todas las características, propiedades, acciones y reacciones, capacidades y limitaciones que observamos, exclusivamente a esos protagonistas. Excepcionalmente, y como recurso ante la evidencia aceptamos unos nuevos invitados, los campos y los sistemas de referencia. Pero les negamos el protagonismo, asociando sus propiedades a la acción e influencia de alguno de los protagonistas indiscutibles. Pero la observación, no nos permite ver todo lo que sucede en el resto del universo, que es la parte inmensamente mayor, desde el espacio entre partículas, el espacio entre átomos, el espacio entre moléculas…. hasta el espacio entre galaxias.
Supongamos que la realidad es diferente, que todo ese espacio no observable, está absolutamente lleno de UM. Unidades de movimiento independientes, con características y propiedades propias con capacidades y limitaciones particulares como las de interactuar y reaccionar independientemente con las demás UM; que todas ellas deben acoplar sus movimientos entre sí, incluyendo a los de la materia observable, configurando sistemas estables de movimientos regulares, sistemas asociados, sistemas de sistemas asociados, sistemas asociados de sistemas asociados y así sucesivamente hasta llegar al sistema global que sería el universo.
Si eso fuera así, la realidad de lo que está sucediendo en cada observación, sería en la mayor parte de las ocasiones, muy diferente de lo que creemos. Por ejemplo: La radiación atribuida normalmente a la energía de una determinada partícula no debería provenir necesariamente de dicha partícula. Sobre todo, si tenemos en cuenta que una determinada desaceleración de un sistema, recaerá antes en las UM más rápidas que en las más lentas. Lo lógico es que recaiga sobre las UM exteriores al sistema que forma, y en el que está inmersa la propia partícula.
Algo parecido puede suceder cuando una partícula se excita y aumenta su velocidad por efecto de una radiación. Lo lógico es que la radiación afecte antes a las UM exteriores al sistema que forma y en el que está inmersa la partícula, que a la propia partícula, de modo que la quietud inducida por la radiación desacelere el sistema de referencia de la partícula, provocando una aparente aceleración de la misma, que, en realidad, no modifica en absoluto su velocidad real.
Para comprender mejor esos dos ejemplos, es necesario determinar antes, de forma exhaustiva, las formas de configuración y los sistemas formados por el acoplamiento estable de los movimientos universales. Pero adelantaré, que es posible comprobar si estos dos ejemplos, en realidad se cumplen. Es posible, gracias a la información que contiene la radiación, comprobar si proviene de la partícula o de su inmediato sistema de referencia. Así mismo, es posible determinar si una radiación afecta directamente a una partícula o a su inmediato sistema de referencia. Más adelante, (Ver Ap. 44) veremos más exhaustivamente cual en el mecanismo por el cual una aceleración aparente esconde una desaceleración real.
25.Intensidad y longitud de onda.
Las ondas electromagnéticas nos proporcionan mucha información, su velocidad como dato genérico, es una importante información para determinar su naturaleza; la de las ondas electromagnéticas en general. La dirección y el sentido de su propagación nos proporcionan información sobre su origen. Así mismo a través del desplazamiento hacia el rojo de su espectro de frecuencias, podemos determinar la distancia de procedencia. Pero la información importante en cuanto a lo que la ha generado y cuáles son sus valores y capacidades de reacción, nos las proporciona su intensidad y su longitud de onda, que a su vez determina la frecuencia.
De esos dos datos, uno es fijo y el otro es variable. La longitud de onda se mantiene invariable durante toda la propagación, de lo cual se puede deducir que es una característica que se adquiere exclusivamente en el origen de la propagación y que se mantiene intacta a través del tiempo. En cambio, la intensidad es variable. Como ya hemos visto, es directamente proporcional a la cantidad de quietud directa desencadenante, e inversamente proporcional a cuatro veces π por el cuadrado de la distancia. En consecuencia, a partir de la medición de la quietud inducida por una radiación, para determinar la quietud inicial, es necesario conocer la distancia al foco emisor. Y viceversa; para determinar la distancia del foco emisor, deberemos conocer la cantidad de quietud inicial.
Si tenemos en cuenta que toda radiación procede de una desaceleración y que consiste únicamente en la transmisión de una cierta cantidad de quietud, y que esa cantidad está determinada en cada momento, por la intensidad, nos falta una variable que sea la responsable de las diferentes longitudes de onda. Debe ser una característica o propiedad de la quietud, independiente de la cantidad, y dependiente únicamente de las circunstancias en que se produce la desaceleración. Es decir, dos desaceleraciones pueden inducir exactamente la misma cantidad de quietud, y sin embargo, diferente longitud de onda.
Es una característica que podríamos denominar como calidad o rango de la quietud. Una desaceleración es una reducción de velocidad, en la que existe una velocidad inicial y una velocidad final y una diferencia, entre ambas, que es equivalente a la quietud asimilada. Sin embargo, no es lo mismo una desaceleración, por ejemplo, de 10Kms./h en un automóvil que se desplaza a 50Kms/hora que la desaceleración del mismo movil cuando se desplaza a 120Kms/h. La cantidad de quietud necesaria para ambas desaceleraciones es exactamente la misma, pero necesitará para consumarse menos tiempo, en el móvil cuando se desplaza a menor velocidad. Ese fenómeno se conoce actualmente como inercia y tiene que ver con la mayor oposición de un movimiento a ser desacelerado cuanto mayor es su velocidad, y al aumento de su masa por efecto del aumento de la velocidad. En realidad lo que sucede según este modelo, es que el movimiento solo puede restar, mientras que la quietud siempre suma.
La quietud asimilada por una desaceleración se suma real y efectivamente a la quietud inicial característica del movimiento que sufre la desaceleración. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, sumaríamos la quietud propia de la desaceleración a la quietud inicial característica de cada uno de los móviles, y obtendríamos la calidad de la quietud asimilada por cada uno de ellos. Comprobaríamos que esa quietud es más densa, más fuerte, más potente; en definitiva, que se consumaría en menor espacio de tiempo en el móvil más lento que en el móvil más rápido, a pesar de corresponder, en ambos casos, a la misma cantidad de quietud.
La longitud de onda de una radiación nos informa, concreta y fidedignamente, de cuál es la velocidad inicial y característica de la UM en donde se inicia la propagación y en la que se ha generado la desaceleración directa. La quietud generada por la desaceleración se suma a la quietud inicial y característica de la UM afectada determinando así la densidad de la quietud que se propagará en todas direcciones. Cuanto menor sea la velocidad inicial de la UM afectada, mayor será, en consecuencia, la densidad de la quietud transmitida y menor será el tiempo que necesita para consumarse, de lo cual es deducible que la longitud de onda será más corta. Resumiendo: Las longitudes de onda más cortas corresponden a la desaceleración de velocidades inicialmente más lentas.
Con ese dato tan importante que nos proporcionan las ondas electromagnéticas, como afirmaba antes, podemos determinar si una radiación proviene realmente de una partícula, o de las UM que configuran sus capas envolventes inmediatamente exteriores. Eso sí, después de un exhaustivo trabajo de cálculo dirigido a determinar la velocidad natural y característica de cada tipo de UM, sean parte de la configuración de partículas simples o parte de la configuración de sistemas más complejos.
Los movimientos de las UM universales armonizan sus desplazamientos. Siempre que ello es posible, evitan las colisiones, los rozamientos y las presiones. Ese comportamiento acaba por configurar acoplamientos regulares y de gran estabilidad a los que denominamos sistemas.
26.Cuántica
El universo, desde el mismo instante en que nació, ha estado continuamente creciendo. Dado que la cantidad de movimiento es equivalente al volumen, se puede decir que el universo, desde el mismo instante en que nació, ha estado ingresando movimiento. La homogeneidad absoluta de ese mismo movimiento, tanto el que configura todo el universo en un determinado momento, como el que está ingresando constantemente condiciona a que esa constante aportación solo se pueda materializar a través de sus límites exteriores. Así como la quietud, dado que no posee presencia física, puede surgir en cualquier lugar del interior del universo en donde se produzca una desaceleración forzada o inducida, el movimiento, solo y exclusivamente, se incorpora a él desde fuera hacia dentro por su límite exterior.
Esa idea presupone que el exterior del universo es una entidad o substancia comparable a un movimiento absoluto, puro, sin quietud ninguna. Una entidad, en todo caso, difícil de imaginar, pero eso sí, siempre dispuesta a aportar al universo todo el movimiento que éste precise.
Para que ese movimiento se materialice, es decir, para que entre a formar parte del universo es necesario que pase, de ser imperceptible a perceptible. Para ello bastará que pierda su pureza original y adopte una velocidad material. Eso solo lo conseguirá si es capaz de asimilar una cierta cantidad de quietud cuando se ve obligado a hacerlo.
La quietud inducida por las constantes desaceleraciones que se producen en el interior del universo se propaga hasta sus confines. En su largo recorrido, por mucho que su lugar de procedencia sea diverso, prácticamente aleatorio, en la mayoría de ocasiones, las radiaciones se encuentran con otras que siguen la misma dirección y sentido, lo que unido a la coincidencia de velocidad, provoca que su quietud se sume. El caso es que en los límites del universo están llegando constantemente radiaciones que descargan a su paso la quietud que transmiten.
No olvidemos que la radiación es una perturbación de tipo sísmico, es decir, que transmite una caída de volumen. La suma de todas las quietudes inducidas llega a los confines del universo como una pérdida de volumen generalizada. Esa pérdida de volumen afecta únicamente a lo que Einstein, denomina Espacio-tiempo, es decir, al universo propiamente dicho. El espacio como movimiento absolutamente homogéneo no crece ni decrece internamente sino que crece por la aportación de más movimiento desde el exterior. Así mantiene indemne su homogeneidad absoluta Por tanto, en los confines del universo se da el mismo escenario que en el resto, la quietud inducida continúa su propagación más allá de esos confines. Nada se lo impide, puesto que lo único que necesita para seguir su correspondiente propagación es movimiento, aunque éste sea puro. Aún mejor, puesto que cuanto mayor es su velocidad, menor resistencia opone a la desaceleración.
La única condición necesaria para que continúe la propagación es que la quietud acumulada por el encuentro de distintas radiaciones en su camino hacia los confines, es que, cuando llegue justamente al límite, sea suficiente para materializar una nueva UM. Es decir, la radiación se propaga pasando de una UM a la siguiente, de ésta a la siguiente y así sucesivamente hasta que al llegar al final, a la última UM; una de las que constituye el limite exterior, la sobrepasa materializando una nueva UM, siempre que la cantidad de quietud transmitida por la acumulación de radiaciones sea suficiente para hacerlo.
Eso significa que la materialización de nuevas UM o, lo que es lo mismo, el crecimiento del universo no se produce progresivamente, sino por saltos. Como ya habíamos avanzado, el universo no reconoce ni percibe cualquier velocidad, porque ello generaría una indeterminación en su contabilidad. Existe una velocidad material máxima y una mínima. Cuando la cantidad de quietud de un movimiento no es la suficiente para que la velocidad de ese movimiento sea la máxima o inferior a la que el universo es capaz de percibir, no se materializa y, cuando la cantidad de quietud de un movimiento llega a ser superior a la necesaria para que la velocidad de ese movimiento sea la mínima que el universo es capaz de percibir, se desmaterializa, Se evapora.
Ese tipo de materialización cuántica; por saltos o explosiones, no implica que cuando la cantidad de quietud inducida es insuficiente para provocar la materialización, se pierda irremisiblemente. Todo lo contrario, provoca una desaceleración, equivalente a su valor, en nuevas UM, que permanecerán en un estado de indeterminación un cierto tiempo, hasta que, por efecto de la constante quietud inducida que van recibiendo, sumen la necesaria para materializarse. Dicho de otro modo, la desaceleración es progresiva, pero la materialización es pautada.
Para comprender esa materialización hay que ceñirse a dos conceptos encontrados, el de la estricta exigencia de exactitud en la contabilización de las transacciones universales y la verdadera naturaleza de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no son más que la instantánea reacción de todo el universo dirigida a llenar lo más rápidamente posible y con total exactitud, todos los huecos que se están produciendo dispersa y constantemente en todos sus rincones. En su conjunto representan una caída generalizada de todo el universo hacia su propio interior en la que las capas más interiores van arrastrando sucesivamente a las inmediatamente superiores. Cuando esa tensión de caída llega a los confines del universo, arrastra en esa caída al movimiento absoluto exterior provocando así su materialización.
En conclusión: El crecimiento constante del universo se debe a la materialización del movimiento absoluto exterior por efecto de la radiación electromagnética generada por las colisiones, rozamientos y presiones que se producen en su interior. Por cuestiones de mutua percepción y de exactitud en las transacciones, esa materialización es cuántica, y lo es desde el primer instante del universo, por lo cual, todo el universo, sin ninguna excepción posible, es cuántico.
27.Dinámica de fluidos
El universo está constituido únicamente por Unidades de Movimiento, que se desplazan a velocidades definidas, en función de su particular proporción de movimiento y de quietud. Son unidades independientes, individuos que se perciben entre sí, pero que, unidos por la homogeneidad absoluta del movimiento, actúan en su conjunto como fluidos dinámicos.
La dinámica de los fluidos universales, está regida por leyes extraordinariamente estrictas, Las UM contiguas, para evitar rozamientos deben desplazarse en la misma dirección y sentido y con una diferencia de velocidad que les permita viajar juntas de forma continua. Las respectivas velocidades de dos UM contiguas no tienen que ser exactamente iguales, solo es necesario que la diferencia de velocidad entre ellas se ajuste a la trayectoria de su desplazamiento. Para explicar en qué consiste ese acoplamiento de velocidades lo mejor es recurrir a un ejemplo muy claro: Se trata de la diferencia de velocidad de las ruedas de un tren entre las de un lado (derecha) y las del otro (izquierda) en función de la trayectoria de la vía sobre la que se deslizan.
Si la trayectoria es recta, no hay duda, la velocidad de todas las ruedas es exactamente la misma, pero si la trayectoria es curva las ruedas recorrerán distintas distancias en un mismo tiempo, es decir, las de la derecha irán a una velocidad y las de la izquierda a otra. Si la curva es hacia la derecha, las ruedas de la izquierda deberán ir a mayor velocidad, y si la curva es hacia la izquierda, serán las ruedas de la derecha las que deberán ir más rápido.
Así como en un tren, la diferencia de velocidades entre ruedas varía en función de la trayectoria, en el desplazamiento de dos UM contiguas sucede lo contrario; es la diferencia de velocidad entre ellas, la que determina la trayectoria. Si la velocidad de dos UM contiguas es igual, la trayectoria resultante será recta, pero si es diferente, la trayectoria resultante será una curva, más o menos cerrada en función de la diferencia de velocidades. Mientras no exista una colisión, un rozamiento o una presión que lo impida, las velocidades características de cada UM se mantienen invariables, y las diferencias de velocidad entre ellas también. Por tanto, en esas circunstancias, las trayectorias curvas acabarán por cerrar círculos completos; es decir, órbitas regulares y permanentes.
La descripción matemática de las velocidades apropiadas para ese acoplamiento, sería la misma que determina la relación de velocidades entre las ruedas derechas y las ruedas izquierdas de un tren en una curva. Se trata de determinar a qué velocidad deben desplazarse las UM de cada distinta órbita para completar una vuelta entera en el mismo espacio de tiempo:
V = 2πr / T
Con esa fórmula es fácil comprobar que la velocidad más lenta está en el centro orbital, y que va aumentando proporcionalmente a medida que aumenta la distancia de cada órbita respecto a ese centro. La diferencia de velocidad entre órbitas, por tanto será la siguiente:
V1 – V2 = 2 π(r1 – r2) / T
Sin embargo, las UM deben acoplar sus movimientos a todas las UM contiguas, las de un lado y otro, las de encima y las de abajo las de delante y las de detrás, de modo que les es imposible ceñirse únicamente a una órbita plana y encuentran el perfecto acoplamiento en las tres dimensiones, configurando órbitas esféricas. Se trata de la organización en sucesivas capas esféricas, a modo de capas de cebolla o muñecas rusas. Es decir, la configuración de envolventes caracterizadas por una misma velocidad, organizadas en función de la diferencia de velocidad de cada una de ellas, siguiendo la progresión ya explicada. Un centro más lento, a partir del cual se acoplan sucesivas superficies esféricas o capas de cebolla, cada vez más rápidas.
Para mí, es difícil determinar la geometría exacta que de las rutas que deben seguir las UM de una determinada órbita esférica, para conservar todas ellas la misma velocidad, creo que sería necesario utilizar algún medio de simulación. Supongo que deben trazar un giro combinado respecto a tres ejes perpendiculares entre sí. Posiblemente guarde relación con el tipo de ruta que sigue un electrón alrededor de un átomo. Pero eso no impide la descripción matemática de dichos movimientos. Para ello emplearemos el mismo criterio que en el caso de las órbitas planas, con la única diferencia, que el espacio recorrido en una órbita completa no es un círculo, sino una superficie esférica. La velocidad de las UM de una capa u órbita esférica varía en función del radio de dicha esfera:
V = 4πr2 / T
De esta fórmula deducimos lo mismo; que la velocidad de la UM es directamente proporcional a la superficie de la esfera que recorre e inversamente proporcional al tiempo que emplea, solo que, en este caso, la diferencia de velocidad entre las UM de una órbita y otra, en vez de crecer linealmente, como en el caso de las órbitas planas, crece exponencialmente, es decir, en función del cuadrado del radio:
V1 – V2 = 4π (r12 – r22) /T
De esta fórmula deducimos que la velocidad de las UM, en una configuración de movimientos, simple y típica, es inversamente proporcional al tiempo que tarda en completar una órbita y directamente proporcional al cuadrado del radio de la misma. Cuanto mayor es el radio, mayor es la velocidad y, cuanto mayor es el tiempo menor es la velocidad.
La tendencia natural de los movimientos a organizarse en sucesivas órbitas, es manifiesta desde que el hombre empezó a observar el universo, pero el estudio más particularizado del mundo subatómico nos muestra esa tendencia más inclinada concretamente hacia las órbitas esféricas, una tendencia mucho más radical hacia lo que podríamos denominar la envoltura progresiva.
Según este modelo, el tiempo es aquello que percibimos de la quietud. Decíamos, al definirla, que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo pero también a la cantidad de movimiento partido por la cantidad de quietud. La equivalencia entre espacio y cantidad de movimiento se entiende fácilmente si consideramos que existe una equivalencia real entre la cantidad de movimiento y la cantidad de presencia física del mismo, pero la equivalencia entre la cantidad de tiempo y la cantidad de quietud, dado que la dimensión en la que se manifiestan no posee presencia física, es más incomprensible. Yo recomendaría una seria reflexión sobre el concepto de “Espaciotiempo” planteado por Einstein en su “Relatividad General”. La curvatura espaciotemporal del continuo espaciotiempo, por efecto de la masa, contemplado por la física actual, en este modelo se explica como una progresión exponencial de velocidades, que lógicamente describe una curva típica. Cada velocidad está determinada por la proporción entre la cantidad de movimiento y la cantidad de quietud que poseen las UM que se desplazan en cada una de las progresivas y exponenciales órbitas. Pero en esa típica configuración espaciotemporal, la función del movimiento es la de ser el fondo homogéneo y plano sobre el cual la cantidad de quietud puntual determina las formas, no solo del espaciotiempo vacío, sino también de toda la materia, de la ordinaria y de la no ordinaria. De tal manera que el espaciotiempo es el propio universo entero; todo en él, absolutamente todo, es espaciotiempo.
En la configuración de velocidades de un sistema cualquiera, para ser estable, es necesario que la progresión esté determinada por una igual y exacta cantidad de quietud total en cada órbita, o lo que es lo mismo, que las UM de cada órbita la completen en el mismo intervalo de tiempo. Por tanto, en la última fórmula que presentábamos, es posible sustituir el Tiempo T, por la Quietud Q, y lo haremos por fidelidad al modelo:
V = 4πr2 / Q
Y también:
V1 – V2 = 4π(r12 – r22) / Q
Si consideramos que el espaciotiempo se configura en forma de sucesivas capas de velocidad a partir de centros más lentos, en función directa a la cantidad de quietud característica de dicho centro e inversa a 4 veces π por el cuadrado de la distancia a ese mismo centro, comprenderemos que existe una clara equivalencia matemática entre este modelo y la idea de la gravedad por efecto de la curvatura espaciotemporal descrita por la “Relatividad General”.
La idea de órbitas planas, así como el ejemplo de las ruedas de un tren, simplemente las he utilizado para llegar con mayor claridad a la idea de las órbitas esféricas, pues son éstas las que constituyen la verdadera naturaleza de los sistemas de movimientos estables. Las órbitas planas que se observan en la naturaleza, como en el caso de los planetas del sistema solar, y de muchos otros, consiste en una forma de relación entre sistemas, pero la configuración de movimientos propia de cada uno de esos sistemas es siempre en forma de órbitas esféricas.
En realidad, no todas las órbitas de los sistemas son totalmente esféricas, cuando hablamos de configuraciones regulares de movimientos, debemos distinguir entre sistemas simples, en referencia a las partículas simples y elementales que forman la materia, en las que las órbitas son, prácticamente esféricas, y los sistemas complejos, formados por la asociación de dos o más sistemas, en los cuales, habría que definir a las órbitas, en vez de “esféricas”, como órbitas tridimensionales, cerradas y envolventes, porque su acoplamiento produce importantes deformaciones. Deformaciones que rompen algunas simetrías de la esfera, pero que en general conservan, la mayor parte de ellas y un alto grado de regularidad.
28.Sistemas simples
Cuando una UM sufre una desaceleración directa, puntual e importante, genera una radiación en todas las direcciones, que propaga una desaceleración inducida a las UM que la rodean, en función directa a la intensidad de la desaceleración desencadenante, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la UM inducida y el punto de origen de la emisión. Una vez consumada la desaceleración inducida, las UM próximas a la UM desencadenante han adoptado una relación de velocidades propicia a la configuración de un sistema de movimientos estable, pues la función que determina esta estabilidad es exactamente la misma que determina la desaceleración inducida. La única diferencia que se puede registrar dependerá de la uniformidad en las velocidades originales de las UM afectadas por la radiación. Si todas ellas poseen, antes de la radiación, una velocidad uniforme y cercana a la velocidad de la UM desencadenante, la configuración de velocidades tras la radiación será la óptima para la formación de un sistema estable. Si no es uniforme o si su velocidad inicial es muy diferente de la de la UM desencadenante, tendrá más dificultades para lograrlo. Es posible que se produzcan los reajustes necesarios a costa de algunos rozamientos y reacciones entre movimientos, y que finalmente se estabilice, o puede que ello no sea posible en esas circunstancias. En cualquier caso solo es cuestión de tiempo, que la UM desencadenante acabe por configurar a su alrededor un sistema estable. La cuestión es que una UM especialmente lenta, solo puede rodearse de UM, casi tan lentas como ella y si las que la rodean son mucho más rápidas rozará con ellas desacelerándolas hasta que pueda finalmente acoplarse. Pero en la inmensa mayoría de los casos eso no es necesario, puesto que una UM que sufra una desaceleración forzosa excepcional en su ámbito; me refiero a desaceleraciones cuya velocidad resultante sea aproximadamente la de la luz o inferior, la propia desaceleración inducida deja a su paso la configuración de movimientos idónea para la estabilidad del sistema.
Esos sistemas simples constituyen las partículas simples, tales como el electrón, y el cuark. Consisten en una UM excepcionalmente lenta (supongo que su velocidad no supera a la de la luz) que se constituyen en el centro de rotación de sucesivas superficies esféricas, capas de cebolla o envolventes, progresivamente más rápidas en función directa a la superficie esférica es decir, 4πr2, e inversamente proporcional a la cantidad de quietud total de su UM central.
29.Ámbito de un sistema
Todos los movimientos contenidos dentro del ámbito de un sistema simple, de un solo centro lento, actúan como unidades independientes con características propias y capacidad de reaccionar con las UM y los demás sistemas con los que se encuentre como una sola entidad. Para empezar, el sistema se desplaza a la velocidad de la UM más lenta, la que se encuentra en su centro y la que en su momento desencadenó la formación del sistema. El resto de movimientos compensan su diferencia de velocidad girando alrededor de la UM central al mismo tiempo que se desplazan con ella. Mientras esos movimientos no encuentren otra ruta por la que puedan escapar sin chocar, rozar o presionar a otros movimientos, permanecerán atrapados en el sistema sin poder escapar de él. Ahora bien, la configuración de movimientos de un sistema siempre forma una progresión, en la que cada nueva capa exterior posee una velocidad superior a la anterior, pero esa progresión debe tener un límite. Un límite que finalmente determinará el límite del ámbito de independencia del sistema, su volumen efectivo.
¿Cuál es ese límite? Pues muy sencillo: La configuración que asume velocidades cada vez mayores a medida que nos alejamos del centro, tarde o temprano inevitablemente, se encontrará con capas de movimientos configurados de otros sistemas cuyas UM poseen la misma velocidad; sistemas también simples, o sistemas más complejos o incluso macro sistemas.
Cuando se encuentran dos capas envolventes u órbitas tridimensionales de distintos sistemas, con la misma velocidad característica, las UM que componen ambas capas son exactamente iguales, entonces disponen de dos rutas diferentes opcionales, totalmente estables. En tal situación las dos órbitas que se encuentran, intercambian sus UM indistintamente, constituyendo una unión estable entre los dos sistemas. Una unión que, debido a esa estabilidad se opondrá sistemáticamente a ser destruida. Justo en esa capa u órbita tridimensional, la más cercana al centro del sistema que no envuelve exclusivamente a ese sistema, sino que envuelve al mismo tiempo a otro u otros sistemas, está el límite del ámbito del sistema En esa zona de encuentro entre dos sistemas es justamente donde termina uno y empieza otro, o viceversa. Esa zona de encuentro en donde se produce la coincidencia de velocidades, formada por dos órbitas esféricas de distintos sistemas, tangentes entre sí, es lo que llamaremos el “Sistema De Referencia” (SDR).
30.Sistemas complejos.
El universo entero es un sistema, el más grande y complejo de todos los sistemas. Los cúmulos de galaxias son sistemas interiores al universo y son sistemas independientes unos de otros, podríamos decir que son paralelos, en el sentido de que no son interiores entre sí. Con lo cual se puede decir que los cúmulos de galaxias son sistemas interiores a un sistema y paralelos a otros sistemas. Las galaxias son sistemas interiores a los cúmulos de galaxias y paralelos a otras galaxias. Las estrellas son sistemas interiores a las galaxias y paralelos a otras estrellas. Los planetas son sistemas interiores a los sistemas estelares y paralelos a otros planetas. Las lunas o satélites son sistemas interiores a los sistemas planetarios y paralelos a otros satélites.
Hay excepciones en todos los casos, pues se puede dar, por ejemplo, que una estrella errante se mueva fuera del ámbito de una galaxia. Pero en todo caso será un sistema interior al cúmulo de galaxias. Si ni tan siquiera estuviera dentro del ámbito de un cúmulo de galaxias, entonces su sistema de referencia estaría directamente en el interior del sistema universal.
Lo que determina si un sistema es interior o paralelo a otro es su ámbito, es decir, todos los movimientos que están dentro del límite determinado por esa primera capa u órbita en la que la configuración de movimientos de un sistema se encuentra con la órbita de otro que posee la misma velocidad, y a la que llamamos “sistema de referencia”(SDR). El sistema de referencia está formado por una capa u órbita tridimensional que envuelve a todo el sistema y en el que las UM que lo componen, se desplazan todas a la misma velocidad, es decir, el sistema de referencia se caracteriza y se distingue por su velocidad.
Un sistema es interior a otro cuando su ámbito se halla completamente dentro del ámbito del sistema contenedor. Para el sistema contenido, las capas u órbitas tridimensionales interiores del sistema contenedor, son rutas en las que se puede instalar de forma estable, y lo hace en la órbita interior del sistema contenedor, que posee exactamente la misma velocidad que el sistema de referencia del sistema contenido, intercambiando sus UM.
Hay que considerar que esta relación es válida para todos los sistemas desde la partícula más simple hasta los cúmulos de galaxias y el propio universo, implícito en su función de sistema contenedor.
Para averiguar la velocidad de coincidencia entre un sistema contenedor y un sistema contenido aplicaremos la fórmula, ya determinada, de la velocidad de las órbitas de un sistema:
V = 4πr2 / Q
La velocidad de la órbita coincidente del sistema contenedor, a partir de la quietud característica del sistema Q1, y del radio de esa órbita r1, será:
V = 4πr12 / Q1
A sí mismo, la velocidad de la órbita coincidente del sistema contenido, a partir de la quietud característica del sistema Q2, y del radio de la misma, r2, será:
V = 4πr22 / Q2
Como la velocidad de ambas órbitas es la misma, consideraremos que:
4πr12 / Q1 = 4πr22 / Q2
Con esta igualdad llegamos a la conclusión final: La velocidad del SDR de un sistema contenido es igual a 4 veces π por el cuadrado de su radio, pero al mismo tiempo es directamente proporcional a 4 veces π por el cuadrado de la distancia al centro de masas del sistema contenedor e inversamente proporcional a la quietud característica de ese mismo sistema contenedor. Ese dato es importante en cuanto a que la velocidad del SDR de cualquier sistema contenido, es la que determina su velocidad relativa, es decir, aquella que se puede observar y medir directamente.
Un sistema contenedor siempre tiene que ser mayor que los sistemas que contiene, eso implica que debe ser más complejo. Los sistemas simples poseen todos un tamaño muy reducido y parecido. Para adquirir un mínimo tamaño; el suficiente para ser un sistema contenedor, debe constituirse a base de una importante cantidad de sistemas simples, en cuyo caso, la función que cumple el centro lento de un sistema simple, debe ser asumido por un centro virtual que suma la quietud parcial de todos los centros de los sistemas que lo forman. Para acercar ese concepto a los términos clásicos de la física actual, lo he llamado “centro de masas”, que describiremos exhaustivamente en el siguiente tema, el de los sistemas paralelos.
31.Sistemas Paralelos
Los sistemas paralelos son aquellos que, aun siendo contenidos dentro de un mismo sistema contenedor, sus respectivos ámbitos son externos entre sí. O bien se desplazan libremente sin encontrarse, o bien lo hacen conjuntamente, unidos tangencialmente. En el primer caso, no es necesario añadir más propiedades que las que se derivan de su condición de sistema contenido, pero en el segundo la cuestión se complica.
Dos sistemas paralelos pueden desplazarse conjuntamente si están unidos por una capa de velocidad coincidente, intercambiando sus UM. Exactamente igual que entre contenidos y contenedores, con la diferencia de que las respectivas capas, en ese caso son tangentes exteriormente.
Para desplazarse unidos es necesario que lo hagan a la misma velocidad. En el caso de que los dos sistemas posean la misma velocidad característica, es decir, que sean exactamente iguales, avanzarán paralelamente, pero si no son iguales; si uno de ellos es más rápido que el otro, el más rápido girará en torno al más lento, que adoptará el centro de revolución. Juntos se desplazarán a la velocidad del más lento. El más rápido compensará la diferencia de velocidad girando alrededor del otro.
Dos sistemas que unen su desplazamiento compartiendo entre ellos una determinada capa cada uno e intercambiando las UM de esas capas, configuran un sistema complejo; doble en ese caso, que como cualquier otro sistema, simple o compuesto, actuará respecto a su entorno, como un individuo independiente y generará su propio sistema de referencia. La primera capa o envoltura que pertenece a los dos sistemas, es la que comparten la misma velocidad y la que los une, a partir de esa capa, las siguientes ya no pertenecen únicamente a uno de los dos sistemas simples, sino que envuelven literalmente a los dos sistemas a la vez.
32.Centro de masas
Un sistema doble, requiere una geometría complicada de las rutas trazadas por los movimientos de las distintas capas de su configuración, para lograr el perfecto acoplamiento. Describirla es algo que supera mi capacidad y mi obstinación. Sin embargo, sin llegar a conocer directamente el camino que debe seguir cada UM, ni la forma exacta que adopta cada capa, puedo sacar conclusiones interesantes sobre el conjunto de esos movimientos y algunas de sus propiedades genéricas. En cuanto a las capas interiores de cada sistema simple, no tiene por qué haber variaciones significativas. Es a partir del SDR del sistema doble, donde aparecen las complicaciones, puesto que esa capa que determina el sistema de referencia tiene la forma del perímetro de dos esferas tangentes. Justamente en la zona tangencial es donde imagino que las rutas deben ser extraordinariamente complicadas, pero no imposibles. Lo que creo es que, las capas siguientes deben suavizar progresivamente su forma hasta adoptar la de una esfera elíptica o elipsoide.
El elipsoide es un tipo de esfera deformada que cumple la condición de que su perímetro es equidistante a dos puntos separados denominados focos, es decir, la suma de las distancias de cada uno de sus puntos a los dos focos es siempre la misma. Si consideramos que, en el caso del sistema doble, la velocidad de las progresivas capas que envuelven a ambos sistemas simples a la vez, es inversamente proporcional a la suma de las quietudes características de sus centros y directamente proporcional a la suma de las distancias a esos centros, entendemos que la forma que adoptarán dichas capas es, precisamente, el del elipsoide.
Si los dos sistemas simples son iguales, es decir, si poseen la misma cantidad de quietud característica, el elipsoide será simétrico en cuanto a los extremos del eje más largo, pero si son diferentes, adoptará una forma ovalada, parecida a la característica de un huevo. Pero, a medida que avanzamos en la progresión de capas alejándonos de los dos centros, la figura que adoptarán dichas capas será cada vez más parecida a una esfera regular. Pues bien, el centro virtual de esa esfera casi perfecta, es lo que denominamos el “centro de masas”. Significa que, a largas distancias, esas capas se configuran como si se tratara de un sistema simple, con un solo centro.
Si los dos sistemas simples son iguales, se desplazarán linealmente juntos por una de las rutas o capas del sistema en el que ambas se hallen inmersas, sin rotaciones sistemáticas, como lo haría un único sistema simple, pero si son diferentes, el más rápido rotará alrededor del más lento y, al mismo tiempo alrededor del centro de masas, lo cual inevitablemente generará una oscilación del sistema más lento y también del sistema doble en conjunto. Dicho de otro modo, todo el sistema doble gira alrededor del centro de masas. El único punto de todo el sistema que sigue una ruta lineal sin oscilaciones.
Esa tendencia a suavizar las formas hacia las configuraciones esféricas, pone de manifiesto dos efectos implícitos en la que podríamos denominar, “Ley de los Movimientos Contiguos”. Esa ley, yo la expresaría de la siguiente manera. La configuración de movimientos que dan lugar a los sistemas, siempre que sea posible, consistirá en la progresión exponencial, sin límite, de sucesivas capas de velocidad en función inversa a la cantidad de quietud de su centro y directa a la superficie de cada capa.
Eso significa que el efecto de esa ley, sobrepasa el ámbito estricto del sistema, es decir, el de su SDR, el del SDR del sistema contenedor y el de todo el sistema universal. La razón es muy simple. Para que la configuración sea perfecta y especialmente estable, la curva clásica descrita por ese tipo de progresión exponencial no debe romperse ni deformarse. Cualquier modificación de esa curvatura en todo su recorrido requiere una reconfiguración de movimientos, que en muchos casos, acabará por producir colisiones rozamientos, presiones y sucesivas configuraciones, y en otros, obligará a los movimientos a adaptarse a complicadas compensaciones entre rutas, que solo permanecerán mientras no haya más opción.
El primer efecto de esa ley es la propia configuración de los movimientos de los sistemas, pero aparte, es necesario considerar dos efectos implícitos que pueden pasar desapercibidos. El primero es que todos los sistemas proyectan su influencia a todo el universo indistintamente. El ejemplo más simple es el que hemos planteado en la configuración de un sistema doble. En esa configuración veíamos como la quietud de uno de los sistemas afectaba a los movimientos del otro, así como, la quietud de éste último afectaba a los movimientos del primero. Lo mismo sucede entre sistemas contenidos y sistemas contenedores, y entre sistemas paralelos. De hecho es un efecto que cada sistema proyecta sobre todo el resto de sistemas universales. Por muy separados que estén. Ese efecto es equivalente al conocido como el efecto o peso de la masa sobre el continuo espaciotiempo.
El segundo de esos efectos es el que da sentido al concepto de “Centro de Masas”. Consiste en la tendencia de los sistemas complejos a organizar sus movimientos siempre buscando la configuración perfecta de capas sucesivas lo más esféricas posibles generando un centro virtual de dicha configuración. Evidentemente, ese efecto es más eficaz cuanto más nos alejamos de ese centro. En ese sentido, destacar que todo sistema está incluido en algún centro de masas. El propio universo debe tener su propio centro de masas, su límite exterior es su SDR, debe ser prácticamente esférico y las UM de su zona más exterior deben desplazarse a una velocidad inimaginable, de miles, o quizás, millones de veces la velocidad de la luz.
La ley de movimientos contiguos, como podemos observar, es extraordinariamente exigente con la configuración de sistemas, más aún, si tenemos en cuenta que aún falta aplicar una de sus principales condiciones, el sentido del movimiento. Los movimientos, para configurarse es necesario que se desplacen juntos, es decir, al unísono. Eso implica hacerlo en la misma dirección, en el mismo sentido, y con una diferencia de velocidades en función de la trayectoria. Hemos aplicado a sus desplazamientos las condiciones de velocidad y de dirección, pero aún nos falta aplicar las de “Sentido”.
En cuanto a la configuración de sistemas simples, de un solo centro, esa condición no implica ninguna diferencia sobre lo que hemos visto hasta ahora, pero le añade una propiedad importante a tener en cuenta en su integración en sistemas más complejos, el sentido de giro. Una propiedad pero también un condicionante más, que sumado a los anteriores, complica extraordinariamente esa integración. La experiencia nos demuestra que, no obstante, la extrema dificultad que representan todos estos condicionantes, los sistemas abundan y se forman con cierta facilidad, es decir, no representan ningún obstáculo para su abundancia, Pero esa misma experiencia nos demuestra que si representan un obstáculo en cuanto a la variedad; actúan como un sistema de selección natural, por el cual, unas pocas configuraciones son regularmente estables, otras pocas menos, otras de muy frágil estabilidad y una inmensa mayoría de imposibles.
Determinar geométrica, matemática, y particularmente por qué una configuración es estable y otra no, requiere el desarrollo de una nueva ciencia, vinculada con la dinámica de fluidos pero aplicando los principios fundamentales del modelo, algo que no está a mi alcance. Yo me limitaré a analizar las particularidades más destacadas de las configuraciones que sabemos experimentalmente que son estables, las que constituyen la materia ordinaria.
33.Sentido de giro
Los sistemas simples son como peonzas. Aunque su centro se desplace linealmente a velocidades relativamente pequeñas, su sistema de referencia; esa capa de movimiento que determina su ámbito, y la que interacciona directamente con los sistemas con los que se relaciona, está moviéndose a una velocidad muy superior, por encima de la velocidad de la luz. Para que ello sea posible es necesario que ese movimiento sea giratorio. Es probable que, para que sus UM puedan cubrir toda su superficie esférica a la misma velocidad, en realidad realice una combinación de dos giros, es decir, describiendo una especie de hélice sobre una superficie esférica, pero esto es solo una suposición. Lo importante es que la cantidad de movimiento en cada posible dirección debe ser la misma, lo cual se traduce en un giro más o menos combinado. Ese giro, en cada punto tangencial de la esfera que forma el sistema de referencia (SDR), posee, por tanto una determinada dirección y un determinado sentido.
Para que dos sistemas se unan, es necesario que los movimientos de sus sistemas de referencia (SDR) posean la misma velocidad, pero además, deben coincidir en su sentido y en su dirección, de tal manera que dos sistemas que posean igual sentido de giro se rechazan y dos sistemas que posean diferente sentido de giro se unen.
34.Protones y neutrones
El protón es un sistema compuesto por tres sistemas simples, un quark pesado, llamados “Up” y dos más ligeros llamados “Down”. Lo primero que es necesario considerar, como generalidad, es que, el tamaño de los sistemas simples es siempre mayor cuanto más pesados son, por una razón muy simple: cuanto más lento es el centro, más capas de la progresión de velocidades serán necesarias para llegar a la velocidad que delimita su ámbito; es decir, entre dos sistemas simples, para llegar a una misma velocidad, el lento necesitará más capas que el ligero. Por tanto, el quark up será más grande y más lento que los dos quarks down.
El quark up, por ser el más lento determinará la velocidad real de desplazamiento del protón y los dos quarks down, para ajustar su velocidad a la del sistema, girarán alrededor, ambos a la misma velocidad, puesto que son iguales.
La configuración geométrica de los tres quarks podría ser simétrica, con uno de los dos quarks down a cada lado del quark up, o bien es posible que sea asimétrico en cualquier sentido. En todo caso no está a mi alcance determinarlo, pero la lógica apunta hacia una configuración cerrada entre los tres quarks, es decir, que los tres están interconectados entre sí a través de sus respectivos sistemas de referencia (SDR).
Los protones y los neutrones son los sistemas más pesados que constituyen la base de la materia ordinaria, es decir, son las configuraciones de movimientos más estables que existen. Su estabilidad se debe a la propia configuración, pero la extraordinaria fuerza que mantiene unidos a sus quarks supera en mucho a lo que dicha configuración, por si misma, debería generar. Todo apunta a que esa fuerza extraordinaria se debe a las extraordinarias circunstancias en las que se producen o generan esas configuraciones. Parece ser que los embriones de los futuros quarks ya estaban unidos antes de adquirir la cantidad de quietud que los caracteriza. Eso, no obstante solo sería posible en un ambiente de muy alta temperatura y presión. Dicho de otra manera, con una densidad de materia muy importante y bajo el efecto de una radiación de muy alta intensidad. Más adelante incidiremos en esta cuestión, concretamente en la descripción de las fuerzas que mantienen unidos a los sistemas. De momento solo tendremos en cuenta que si no fuera por las extraordinarias condiciones en que se producen esas configuraciones, es decir, si los quarks se formasen independientemente unos de otros para unirse más tarde, lo más probable es que los dos que se encontraran primero se unieran formando un sistema doble independiente, y que al llegar el tercero, se uniera por la parte exterior a través de sus SDR, formando en total un sistema compuesto por dos sistemas, uno doble y otro simple. Las experiencias obtenidas hasta ahora, sugieren lo contrario; que los protones y los neutrones son sistemas compuestos por tres sistemas simples unidos por un único SDR.
El neutrón es un sistema compuesto por dos quarks up y un quark down, es decir, dos sistemas simples lentos y de mayor tamaño, y uno más rápido y pequeño. Los dos quarks up, los lentos, se alinean y se desplazan a la misma velocidad, el tercero gira sobre el eje que pasa por el centro de los dos primeros.
Como sucede con el protón, el neutrón parece proceder del mismo origen denso y caliente. Si no estoy equivocado, los tres quarks están unidos por un único SDR. Pero no solo por eso. La coincidencia de valores entre los quarks que componen ambos sistemas sugiere que se formaron al mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, en un universo aún muy pequeño y caliente, pero extraordinariamente uniforme.
La configuración del neutrón, como podemos observar, es simétrica respecto a dos de los ejes de coordenadas, y asimétrica respecto al tercero. Podríamos decir que es bastante más regular que la del protón, que es simétrica solo respecto a uno. El neutrón es comparable a un triángulo que gira alrededor de uno de sus lados y el protón es comparable a un triángulo que gira alrededor de uno de sus vértices.
Insisto en el hecho de que me es imposible determinar la estructuración geométrica de todos los movimientos, pero es evidente que la del neutrón debe ser más compacta que la del protón, porque su forma es más cercana a la de una envolvente regular. Una prueba de ello es que la oscilación del centro de masas en el neutrón es menor que en el protón, puesto que la masa o quietud que determina esa oscilación, en el protón es el doble que en el neutrón.
El protón y el neutrón, se unen como dos sistemas independientes cualquiera, a través de un SDR común, y lo hacen configurando sus movimientos exteriores. Esa unión reduce la inestabilidad del protón por una lógica muy sencilla; cuantos más sistemas simples intervengan en la configuración de un sistema complejo, mayor es el número de probabilidades de combinación de sus movimientos y, por tanto, de su configuración estable. Además, por regla general, contribuye a reducir la oscilación del centro de masas.
35. El electrón
Sin embargo, parece ser que la unión del protón y del neutrón, no es suficiente para eliminar o equilibrar la inestabilidad del protón. Es necesaria la intervención de un nuevo sistema simple, muy ligero y de giro contrario al del protón, el electrón. Con un electrón, situado en el lugar adecuado se establece el equilibrio necesario para la estabilidad prácticamente definitiva de todo el sistema; el que conocemos como átomo de hidrógeno.
El electrón es un sistema simple que se une al sistema complejo formado por el protón y el neutrón, por el exterior del mismo, es decir, por su SDR
Una de las dificultades que suele impedir un gran número de configuraciones entre movimientos es el hecho o condición de que la necesidad de configuración de cualquier sistema es doble. Por una parte debe configurar sus movimientos propios e interiores, y por otra parte debe hacerlo también con los movimientos exteriores del sistema que lo contiene. Todos los sistemas que existen están contenidos directamente en otro sistema de mayor ámbito. A excepción del sistema mayor, o total, que es el universo. Aun así, podríamos dudar de esa excepcionalidad, por cuanto el universo entero está contenido dentro de un sistema sobre el cual solo podemos especular. En cuanto a lo que está en el interior del universo, en consecuencia, todo sistema está contenido en otro mayor y debe configurar la velocidad, la dirección y el sentido de los movimientos de su SDR a la velocidad, la dirección y el sentido de los movimientos de las capas del sistema contenedor en las que se halle o a través de las que se desplace.
Esa necesidad de configuración doble, se traduce en la naturaleza como una tendencia a la aglomeración de sistemas. Como ya he dicho antes, cuantos más sistemas participan en una configuración de movimientos más posibilidades tiene de estabilidad, tanto interiormente como exteriormente, como en su centro de masas, es decir, las partículas, como los electrones, los protones y los neutrones, son más propensas a la inestabilidad si están libres, que si están integradas en átomos o moléculas.
El electrón, cuando está integrado en el átomo, se desplaza justamente por la capa que constituye el SDR del sistema formado por el protón y el neutrón, de tal manera que, en un sistema de átomos unidos, puede, junto a las UM que forman los SDR intercambiarse de un átomo a otro. Pero no puede hacerlo libremente. El electrón, al integrarse en un átomo asume una función muy precisa, la de acoplar una determinada cantidad de movimiento que se desplaza en dirección contraria, es decir, actúa como un típico rodamiento de bolas, interponiéndose entre dos movimientos que se desplazan en sentido contrario y evitando así el rozamiento entre ellos. Eso significa que el electrón no solo compensa el déficit de movimiento en una determinada dirección y sentido que aporta el protón al núcleo del átomo, sino que además, debe hacerlo siempre en el lugar en donde se produce ese déficit, dicho de otro modo, queda atrapado en una muy concreta ruta.
El electrón, cuando está libre, se desplaza por una determinada capa interior del sistema contenedor, o atraviesa sucesivas capas en busca de la que posea la velocidad de acoplamiento con su SDR. Su configuración interior no variará, pero su SDR si lo hará, en función de las velocidades direcciones y sentidos con que se encuentre, y su configuración con las mismas no será siempre estable. Puede generar rozamientos presiones, e incluso, colisiones entre movimientos. Lo más probable, en todos los casos, es que adopte un desplazamiento lineal describiendo una hélice, como la broca de un taladro, porque así evitará la mayor parte de los rozamientos. Pero eso le proporcionará una característica determinante, su sentido de giro respecto a la dirección y sentido de su desplazamiento lineal. Normalmente el sentido de giro será siempre el mismo, pero en según qué circunstancias puede ser el opuesto En ese caso ya no se denomina electrón, sino positrón. Lo mismo sucede con el protón. Por circunstancias excepcionales puede verse empujado a efectuar un giro de 180 grados en el sentido de su desplazamiento, con lo cual queda invertido su sentido de giro. En ese caso ya no se llama protón, sino antiprotón.
Mi hipótesis con respecto a la antimateria se basa en el hecho de que cualquier partícula simple, que se desplace libremente por el espacio, en cualquier dirección, debe acoplar los movimientos de su SDR a los del sistema contenedor en el que se halle sumergido. Los movimientos del sistema contenedor están configurados en forma de corrientes, habitualmente de enorme tamaño con respecto al tamaño de la partícula, pero que tienen una dirección y un sentido de desplazamiento muy claro y determinado. Para que los movimientos del SDR de la partícula se acoplen a los movimientos de esa corriente, es necesario que adopten un desplazamiento y un giro combinados, de manera que el eje de ese giro esté en la dirección de ese desplazamiento, como decía anteriormente, en la forma en que lo hace una broca para taladrar. Habitualmente ese giro siempre se mantiene en el mismo sentido, sea hacia la derecha o hacia la izquierda respecto a ese eje, dependiendo del tipo de partícula. Las partículas consideradas de signo positivo lo hacen en una y las de signo negativo en el contrario. Pero puede darse el caso de que, en determinadas situaciones, las mismas partículas adopten el giro contrario al habitual, por ejemplo, en la generación de pares electrón-positrón. En dichos casos, de cada par, el electrón y el positrón nacen con exactamente el mismo giro, pero como el desplazamiento entre ambos es en sentido contrario, el resultado es que giran en sentido contrario respecto a su desplazamiento ya que cada uno adopta un sentido de desplazamiento lineal contrario al otro. Supongo que, por lógica, cuando el positrón y el resto de partículas de antimateria logran reubicar sus movimientos de forma definitivamente más estable, recuperan su giro habitual respecto a la dirección del desplazamiento, lo cual explicaría la ausencia, en la observación, de cantidades razonables de antimateria. Pero me queda la duda y me extraña que nunca se haya observado tal reubicación, es decir la reconversión de positrón en electrón.
Todo lo que concierne a la configuración del átomo, constituye por mi parte, una propuesta formal, basada en mi modelo, en los principios fundamentales del mismo, en los conocimientos y experiencias de la física y en la más simple de las lógicas, pero, dada la complejidad que es capaz de generar una dinámica de fluidos de esas características, no sería prudente basar el examen del modelo en mis conclusiones. Lo que creo, es que no es necesario que esa propuesta sea exacta, sin errores puntuales, tan solo pretendo seguir en la línea de mi trabajo, que consiste en encontrar la explicación lógica y razonable a los comportamientos físicos, muchos de los cuales, actualmente carecen de ella.
A diferencia del modelo estándar de la física actual, en donde se establecen las familias de partículas como modelos característicos perfectamente diferenciados, en éste, todas las partículas poseen los mismos ingredientes, lo único que varían son las cantidades. De hecho, en este modelo se contempla un ilimitado número de configuraciones posibles en función de la diferencia de dichos valores y una selección natural por la cual, solo unas pocas se convierten en modelos estándar. Lo que finalmente determina cuales son las configuraciones modelo, es la estabilidad del sistema, es decir, su persistencia. Esa estabilidad y persistencia, en última instancia, está determinada por la ley de movimientos contiguos dentro del contexto de una específica dinámica de fluidos.
Los protones y los neutrones son, sin lugar a dudas y con mucha diferencia, los modelos de configuración más estables, persistentes, abundantes y determinantes que se pueden dar en la naturaleza. Pero eso debe ser por motivos muy concretos. Lo que observamos, en primer lugar, es que constituyen el centro del átomo, es decir, el centro de todas las configuraciones que forman la materia ordinaria, por tanto son los que determinan su velocidad real y característica; la velocidad más lenta de toda la configuración, alrededor de la cual giran todos los demás movimientos. Esa velocidad no es tan solo lenta, es extraordinariamente lenta, en el sentido de que, solo una ínfima parte de las UM universales pueden alcanzar tal grado de quietud. Tal es así, que ni tan siquiera el colisionador de partículas más potente que existe es capaz de producir una desaceleración lo suficientemente potente para desencadenar la quietud necesaria para la creación de un quark nuevo. Ni en el interior del sol, ni en cualquier otra estrella masiva se dan las condiciones necesarias para que se generen quarks nuevos. Quizás, en el interior de un agujero negro, pero si es así, dudo mucho que pueda escapar de ese lugar alguna vez.
Es obvio pues, que las condiciones necesarias para la configuración de movimientos en forma de quarks son sumamente extraordinarias, posiblemente solo se puedan dar una única vez en toda la historia del universo, y durante un espacio de tiempo limitado. En esa secuencia de sucesos, los protones y los neutrones se formarían casi instantáneamente en abundancia y dentro de un espacio relativamente reducido, pero en rápida expansión.
36.Configuración
La física actual contempla cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, las nucleares fuerte y débil y la electromagnética. Todas ellas han sido descritas como fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, es decir, fuerzas a distancia. Normalmente si queremos que un objeto se mueva, debemos empujarlo, aplicar una fuerza directamente sobre el objeto, por contacto directo. Es lo que nos dice la lógica. Sin embargo, quedamos fascinados cuando descubrimos la piedra mágica (“magnítis líthos”) un imán es capaz de mover objetos sin tocarlos, desde la distancia. La misma fascinación sentiría Newton por la gravedad cuando llegó a la conclusión de que es una fuerza de atracción natural entre cuerpos en el espacio, que se transmite a distancia sin necesidad de contacto directo.
En física, la experiencia es lo que delimita el rango de realidad de un determinado concepto y la matemática, (la ciencia de lo que se repite), es la que lo confirma. En esas realidades se fundamenta toda la estructura conceptual de la ciencia. Pero las fuerzas a distancia, a pesar de lo que nos dice la experiencia, es una idea que no puede dejar indiferente a ningún científico riguroso que, si asiste a una sesión de magia es con el único objetivo de descubrir cuál es el truco. La fuerza magnética y la de gravedad, así como el resto de fuerzas fundamentales que se descubrirían más tarde, no han satisfecho las expectativas de lógica científica de muchos físicos eminentes, la prueba de ello es la evolución que han sufrido estos conceptos a través del tiempo, por mucho que las fórmulas, básicamente, siguen siendo las mismas; Así aparecerían nuevos conceptos como el de campo, el de espaciotiempo relativo y el de las partículas mensajeras, como los fabulosos gravitones. Esa evolución, a mi entender, solo ha servido para esquivar convencionalmente la controvertida idea de la fuerza a distancia pero no para subsanar su falta de lógica, pues se basan esencialmente en el poder de modificación de un medio teóricamente inerte como es el espacio vacío.
Una de las razones que más despierta mi interés y mi fe en este modelo es que desaparece el concepto de vacío material y junto a él, toda sospecha de fuerzas a distancia. Todas las fuerzas se transmiten por contacto directo y cada UM reacciona exclusivamente con las UM contiguas que la rodean. La única cuestión que debe explicar es cómo consigue el universo organizarse de tal modo que las fuerzas de acción y de reacción que generan unitariamente cada UM con sus UM inmediatamente contiguas, actúen como una sola fuerza en ámbitos de cualquier tamaño imaginable, desde un quark hasta el universo entero pasando por todos y cada uno de los modelos de organización que conocemos.
Las condiciones previas que impone la naturaleza, según este modelo ya las hemos establecido. El universo se compone exclusivamente de UM (Unidades o Cuantos de Movimiento) independientes, que se desplazan, cada una, a la velocidad determinada por su correspondiente proporción movimiento / quietud, formando un continuo sin solución, sin saltos ni vacíos, sin grietas ni roturas. Cada UM percibe física y exclusivamente a las UM contiguas con las que está directamente en contacto, según la que denominamos, ley de movimientos contiguos, es decir, trata de acoplar su desplazamiento con el de ellas, en cuanto a dirección, sentido y velocidad, evitando en lo posible las colisiones, rozamientos y presiones. Esa peculiar percepción física entre las UM que forman el universo genera trayectorias curvas uniformes, que acaban convirtiéndose en rutas cerradas u órbitas tridimensionales que se organizan entre sí de forma sistemática, formando sucesivas capas de cebolla o envolturas a partir de las UM más lentas, absorbiendo así sus diferencias de velocidad de forma progresiva. Esas configuraciones de movimientos sistemáticos y característicos, aunque se organizan a partir de la relación que se establece exclusivamente entre cada una de las UM y sus respectivas UM contiguas con las que está en contacto directo, acaban constituyendo, en su conjunto, curvaturas espaciotemporales muy características.
37.El Espaciotiempo
En este modelo, el espaciotiempo no es una cuestión de geometría espacial, sino de mutua percepción física. Las UM que constituyen todo el universo se perciben mutuamente en función de su presencia física, que no es otra que la velocidad, la dirección y el sentido de su desplazamiento. Curiosamente es en ese modelo donde la palabra “espaciotiempo” adquiere un significado absolutamente inapelable, por cuanto la velocidad no es más que la verdadera relación Espacio- Tiempo de cualquier movimiento. Más aún si consideramos que dentro de sus principios figura que el tiempo no es aquello que se mide con un reloj, ni el espacio aquello que se mide con una cinta métrica, sino que el espacio es la cantidad de movimiento y el tiempo es la cantidad de quietud.
Las formas que adopta el espaciotiempo son las formas de todo el universo, es decir, todas aquellas diferencias que emergen del espacio plano, euclídeo y absolutamente homogéneo que configura todo el movimiento universal. Una partícula es una forma espaciotemporal, lo es una piedra y lo es una columna de humo, pero también son formas espaciotemporales los espacios “vacíos”, tanto los que hay entre las estrellas, como el que hay entre partículas. Todo el universo entero está constituido por formas espaciotemporales, porque todo el universo está organizado en sistemas de movimientos de todos los tipos y tamaños, contenidos y contenedores, formando un continuo sin solución.
Así pues, no es una cuestión de geometría espacial, sino de percepción mutua y directa de las diferencias de velocidad entre las UM contiguas. Sin embargo, si la física actual contempla una geometría espaciotemporal, que además no es Euclídea, es porque realmente existe, pero se debe exclusivamente a la forma en que se ordenan las UM, según la velocidad, la dirección y el sentido de su desplazamiento característico por efecto de la ley de movimientos contiguos. Es una geometría realmente física y material como los propios átomos, es la geometría característica de cada uno de los sistemas simples o complejos, contenidos y contenedores, grandes y pequeños y la del propio universo como sistema contenedor total.
Cuando los movimientos están configurados de forma estable, la geometría que generan es siempre la misma, es una geometría característica que se repite y tiene la misma forma en cada uno de los sistemas en que se pueden configurar los movimientos universales. Se trata de una curva exponencial típica, localizada en cualquier perpendicular al centro del sistema o a su centro de masas, que registra las diferencias de velocidad de las distintas capas de UM que va atravesando. La función que determina esa curva es directamente proporcional a 4π por el cuadrado de la distancia al centro, e inversamente proporcional a la cantidad de quietud característica de la UM central; la más lenta y la que determina la velocidad de desplazamiento del sistema. Se trata de una función típica de “Velocidad”; V = E / T: La velocidad de una UM del sistema es igual a espacio partido por tiempo. El espacio o movimiento es el que ocupa la capa envolvente del sistema en la que se encuentra la UM en cuestión, y el tiempo es la quietud característica del mismo sistema.
La representación gráfica de esa curva de velocidades, o la más conveniente de entre todas las posibles, es sin embargo, la que se obtiene de la función inversa a la que determina las diferencias de velocidades. La razón es que es más fácil representar las diferencias de quietud sobre un fondo homogéneo como es el espacio que lo contrario, además es más fiel a la realidad, puesto que las diferencias de velocidad se manifiestan a partir de la proporción de quietud por unidad de movimiento. El movimiento siempre es homogéneo e invariable y se expresa con la unidad, mientras que la quietud es siempre nominal y variable. Cualquier velocidad se expresa, por tanto, como V = 1 / Q, en correspondencia, la inversa de la velocidad es la quietud: 1 / V = Q. Lo cual significa que, aun que la percepción física y mutua entre las UM es la velocidad, las formas del universo son directamente proporcionales a la quietud que poseen.
En conclusión: Para representar la curvatura típica del espaciotiempo descrita por las diferencias de velocidades en cualquier sistema, emplearemos la función inversa a la que determina dichas velocidades, es decir, la que determina la cantidad de quietud que posee cada una; directamente proporcional a la cantidad de quietud característica del sistema e inversamente proporcional a 4π por el cuadrado de la distancia al centro del mismo.
En primer lugar representaremos la coordenada espacial, la que establece la cantidad de movimiento o espacio, que es lo mismo. Y lo haremos con una línea horizontal sin límites definidos. Una representación en una sola dimensión del continuo espacio plano y absolutamente homogéneo que se abre en todas direcciones.
A continuación marcamos un punto cualquiera de esa línea a partir del cual desciende la coordenada temporal, la que establece la cantidad de quietud o de tiempo, que es lo mismo, Y lo haremos con una línea en la que uno de los extremos parte de la linealidad espacial y el otro es indefinido. Una representación en una sola dimensión del punto de inflexión y localización de la diferencia temporal que, en todo caso, solo puede crecer hacia abajo, tal y como muestra la flecha.
Estas dos líneas, la espacial que determina la cantidad de movimiento, y la temporal que determina la cantidad de quietud, constituyen los dos ejes de coordenadas que nos servirán para trazar la curva de velocidades:
La forma del espaciotiempo viene dada por la cantidad de quietud que se configura a cada determinada distancia al punto o UM de mayor quietud del sistema. Esa UM central se sitúa en el propio eje temporal, en el cero en cuanto a la cantidad de movimiento y a la profundidad determinada por su quietud característica. La profundidad de la forma vendrá dada por la cantidad de quietud, y su extensión, por la cantidad de movimiento.
Puesto que la cantidad de quietud de cada punto (P) es igual a la cantidad de quietud central (Q) partido por 4 π por el cuadrado de su distancia al punto central, obtenemos los siguientes valores de quietud según esa distancia:
Para un valor de Q = 1, el valor de la quietud (P) que se configura a una determinada distancia (D) es igual a 1/4πD2, de lo cual deducimos que:
Para Q = 1 y D = 1 → P = 0,07957 Para cualquier valor de Q → P = 0,07957Q
Para Q = 1 y D = 2 → P = 0,01989 Para cualquier valor de Q → P =0,01989Q
Para Q = 1 y D = 3 → P = 0,008841 Para cualquier valor de Q → P = 0,008841Q
Para Q = 1 y D = 4 → P = 0,004973 Para cualquier valor de Q → P =0,004973Q
Para Q = 1 y D = 5 → P = 0,003183 Para cualquier valor de Q → P = 0,003183Q
Para Q = 1 y D = 6 → P = 0,00221 Para cualquier valor de Q → P = 0,00221Q
Para Q = 1 y D = 7 → P = 0,001624 Para cualquier valor de Q → P = 0,001624Q
Para Q = 1 y D = 8 → P = 0,001243 Para cualquier valor de Q → P = 0,001243Q
Para Q = 1 y D = 9 → P = 0,0009824 Para cualquier valor de Q → P = 0,0009824Q
Para Q = 1 y D = 10 → P = 0,0007957 Para cualquier valor de Q → P = 0,0007957Q
Para Q = 1 y D = 11 → P = 0,0006576 Para cualquier valor de Q → P = 0,0006576Q
Para Q = 1 y D = 12 → P = 0,0005526 Para cualquier valor de Q → P = 0,0005526Q
Para Q = 1 y D = 13 → P = 0,0004708 Para cualquier valor de Q → P = 0,0004708Q
Para Q = 1 y D = 14 → P = 0,000406 Para cualquier valor de Q → P = 0,000406Q
Para Q = 1 y D = 15 → P = 0,0003536 Para cualquier valor de Q → P = 0,0003536Q
Para Q = 1 y D = 16 → P = 0,0003108 Para cualquier valor de Q → P = 0,0003108Q
Para Q = 1 y D = 17 → P = 0,0002753 Para cualquier valor de Q → P = 0,0002753Q
Para Q = 1 y D = 18 → P = 0,0002456 Para cualquier valor de Q → P = 0,0002456Q
Para Q = 1 y D = 19 → P = 0,0002204 Para cualquier valor de Q → P = 0,0002204Q
Para Q = 1 y D = 20 → P = 0,0001989 Para cualquier valor de Q → P = 0,0001989Q
Esta relación de cantidades de quietud son las que establecen la relación de velocidades de la curva espaciotemporal típica de un sistema simple. Se pueden convertir a velocidades métricas convencionales, es decir en Kms/s, si tenemos en cuenta que la velocidad de la luz es la velocidad universal 1, o dicho de otra forma, la velocidad universal 1 es de 300.000 Km/s.
Para dicha conversión partiremos de la velocidad de cualquier punto de la curvatura, por ejemplo, el que se halla a una distancia de 15 unidades espaciales del centro.
V = 1 / P = 300.000 / 0,0003536Q = 848.416.289,5927 / Q (Kms/s)
Por tanto, la relación de velocidades en Kms/s, en función de la quietud P, para cualquier valor de Q, será la siguiente:
Para D = 1 → V = 300.000 / 0,07957Q = 3.770.265,1753 / Q Kms/s
Para D = 2 → V = 300.000 / 0,01989Q = 15.082.956,2594 / Q Kms/s
Para D = 3 → V = 300.000 / 0,008841Q = 33.932.813,0302 / Q Kms/s
Para D = 4 → V = 300.000 / 0,004973Q = 60.325.759,0991 / Q Kms/s
Para D = 5 → V = 300.000 / 0,003183Q = 94.250.706,8803 / Q Kms/s
Para D = 6 → V = 300.000 / 0,00221Q = 135.746.606,3348 / Q Kms/s
Para D = 7 → V = 300.000 / 0,001624Q = 184.729.064,0394 / Q Kms/s
Para D = 8 → V = 300.000 / 0,001243Q = 241.351.568,7851 / Q Kms/s
Para D = 9 → V = 300.000 / 0,0009824Q = 305.374.592,8338 / Q Kms/s
Para D = 10 → V = 300.000 / 0,0007957Q = 377.026.517,5317 / Q Kms/s
Para D = 11 → V = 300.000 / 0,0006576Q = 456.204.379,562 / Q Kms/s
Para D = 12 → V = 300.000 / 0,0005526Q = 542.888.165,038 / Q Kms/s
Para D = 13 → V = 300.000 / 0,0004708Q = 637.213.254,0356 / Q Kms/s
Para D = 14 → V = 300.000 / 0,000406Q = 738.916.256,1576 / Q Kms/s
Para D = 15 → V = 300.000 / 0,0003536Q = 848.416.289,5927 / Q Kms/s
Para D = 16 → V = 300.000 / 0,0003108Q = 965.250.965,2509 / Q Kms/s
Para D = 17 → V = 300.000 / 0,0002753Q = 1.089.720.305,1216 / Q Kms/s
Para D = 18 → V = 300.000 / 0,0002456Q = 1.221.498.371,3355 / Q Kms/s
Para D = 19 → V = 300.000 / 0,0002204Q = 1.361.161.524,5009 / Q Kms/s
Para D = 20 → V = 300.000 / 0,0001989Q = 1.508.295.625,9426 / Q Kms/s
La curva estándar, para cualquier sistema simple, desde el centro hasta una distancia de 20 unidades espaciales la obtenemos a partir de los valores de quietud (P) a cada determinada distancia:
Esa curva, puede cambiar en función de los valores métricos del movimiento y de la quietud que apliquemos a las coordenadas sobre el papel. Sin embargo eso carece de importancia por cuanto la curvatura no es real. El espaciotiempo no se curva, sino que adopta una progresión de velocidades que representamos y que dan como resultado, sobre el papel, una curva característica. Lo importante es la función que determina esa curva, y ésta es siempre la misma. Solo cambia de escala según el valor de Q.
Un gran sistema constituye una gran curvatura mientras que un pequeño sistema constituye una curvatura igual pero mucho más pequeña, siempre que sus movimientos estén configurados de forma estable y siempre en función de Q. El universo es el mayor de todos los sistemas, y el espaciotiempo universal constituye una curvatura del mismo tipo que cualquier otro de los sistemas.
Solo los sistemas simples, con un solo centro lento, son exclusivamente sistemas contenidos y solo el universo entero es exclusivamente contenedor, todos los demás sistemas son, al mismo tiempo, contenedores de sistemas y contenidos dentro de sistemas mayores.
38.Sistemas de Referencia (SDR)
Imaginemos un sistema material común, por ejemplo, una piedra: Todos los movimientos contenidos en esa piedra permanecen unidos por su propia configuración y se desplazan conjuntamente como un solo movimiento. Sin embargo en su interior coexisten una enorme cantidad de movimientos de distintas velocidades perfectamente organizados. La última capa de movimiento uniforme que delimita el ámbito de la piedra, la que la conecta con el exterior es la que constituye su SDR. Esa capa, sin lugar a dudas, está constituida por las UM más ligeras de todo el sistema.
Los sistemas interiores, compuestos y de mayor tamaño que contiene la piedra, son sus moléculas. Éstas, están unidas entre sí por sus correspondientes SDR. Las UM que forman la capa envolvente de cada molécula, que constituye su correspondiente SDR, son las más ligeras del sistema molecular, pero menos ligeras que las que constituyen el SDR de toda la piedra.
Los sistemas interiores de mayor tamaño que contiene cada molécula son sus átomos. Éstos están unidos entre sí por sus correspondientes SDR. Las UM que forman la capa envolvente de cada átomo, que constituye su correspondiente SDR, son las más ligeras del sistema atómico, pero menos ligeras que las que constituyen el SDR de cada molécula.
Los sistemas interiores de mayor tamaño que contiene cada átomo son sus protones y sus neutrones. Éstos están unidos entre sí por sus correspondientes SDR. Las UM que forman la capa envolvente de cada protón y de cada neutrón, que constituye su correspondiente SDR, son las más ligeras del sistema del protón y del neutrón, pero menos ligeras que las que constituyen el SDR de cada átomo.
Los sistemas mayores que contienen cada protón y cada neutrón son sus quarks. Éstos están unidos entre sí por sus correspondientes SDR. Las UM que forman la capa envolvente de cada quark, que constituye su correspondiente SDR, son las más ligeras del sistema del quark, pero menos ligeras que las que constituyen el SDR de cada protón y de cada neutrón.
Finalmente, los quarks, como sistemas simples que son, solo se contienen a sí mismos. Falta tan solo determinar en qué parte de esa progresión se encuentra el electrón. El electrón se desplaza a través del SDR de los propios átomos por lo que la velocidad de las UM que constituyen su SDR coincide con la de las UM que constituyen el SDR del correspondiente átomo, es decir, son más ligeras que las del SDR de los protones y neutrones, pero más lentas que las que constituyen el SDR de las moléculas.
La conclusión es que la velocidad de los SDR de cualquier sistema contenedor es siempre superior a la velocidad de los sistemas contenidos en su interior. Existe pues, una progresión de la quietud de los SDR de los sistemas a medida que profundizamos hacia el interior de la materia; una progresión no regular sino regulada por el producto de la quietud total entre la del sistema contenedor y la del sistema contenido inmediatamente inferior y el cuadrado de la distancia entre sus centros de masas.
En conclusión, y como norma se establece, en cuanto a la velocidad de las UM que configuran el SDR de los sistemas complejos, que:
SDR del cuerpo > SDR de la molécula > SDR del átomo = SDR de los electrones > SDR del núcleo >SDR de los quarks
El SDR de un sistema es la capa envolvente más ligera que posee, y la que delimita su ámbito, pero es también la que lo vincula al resto del universo. No solo a los movimientos contiguos con los que se relaciona directamente, sino con todos los movimientos del universo. En esa capa se une toda la información del propio sistema, es decir, su quietud en función inversa al cuadrado de la distancia a sus propios centros de masas, con toda la información que proviene del universo, es decir, la cantidad de quietud de todo el universo en función inversa a la distancia de cada uno de sus centros. En la práctica solo resultan ser determinantes los centros de masas relativamente más cercanos, que suman la mayor parte de esa quietud que proviene de todo el universo, pero la suma de todas las más lejanas también es suficientemente significativa.
En este contexto desaparece hasta la más mínima sospecha de efectos a distancia, no es por efecto de la masa, por lo que se curva el espaciotiempo. Cada UM del universo reacciona única y exclusivamente con las UM inmediatamente contiguas, y esa reacción consiste única y exclusivamente en acoplar su movimiento con ellas, evitando, en la medida de lo posible, colisiones, rozamientos o presiones, o desacelerando su velocidad hasta lograrlo, cuando no existe ninguna otra alternativa posible.
Para entender, por ejemplo, porque la gravedad se manifiesta exactamente igual que una fuerza a distancia sin serlo realmente, es necesario comprender perfectamente el papel que desempeña el SDR que delimita el ámbito de cada sistema y la importancia de su funcionamiento. Para ello, contemplaremos las diferentes posibilidades de configuración entre los SDR de distintos sistemas.
La situación más simple es la configuración de un sistema simple, de un solo centro lento, con el sistema superior que lo contiene:
El SDR del sistema se sitúa exactamente en esa hipotética curvatura de velocidades, justamente en donde su velocidad coincide con la velocidad de la órbita de la curvatura del sistema contenedor. Pero esa configuración no es aleatoria, muchas distintas velocidades podrían coincidir, pero solo una es la elegida. Se trata de la velocidad determinada por la función directa de la quietud característica de ambos sistemas e inversa a 4π por el cuadrado de la distancia entre sus centros. Eso significa, que el SDR del sistema contenido no está situado en una órbita determinada del propio sistema sino que varía en función de la quietud característica del sistema contenedor en el que se halla contenido, es decir, se ajusta a los parámetros determinados por la mencionada función.
De esta forma, el SDR del sistema contenido, aparte de constituir el límite de su ámbito, se convierte en el medio de transmisión entre el sistema contenedor y el sistema contenido. Siempre de forma directa, por el contacto entre las UM que lo constituyen, y las UM directamente contiguas, trasmite al sistema contenedor los datos y características del sistema contenido, y al sistema contenido, los datos y características del sistema contenedor.
Por ejemplo: La curvatura de velocidades del sistema contenido no se detiene en su SDR sino que, a través de él, se transmite al resto de la curvatura de velocidades del sistema contenedor, y lo hace sumando sus correspondientes quietudes:
Lo primero que observaremos es que el sistema simple, cuyo ámbito está supeditado a su SDR posee una forma prácticamente inamovible. Es el único espacio donde no se suman las quietudes. La quietud de su centro es la que determina esa forma, y esa quietud solo puede aumentar si es afectada directamente por una desaceleración forzosa. Pero como ese centro más lento está envuelto por una sucesión de capas cuya velocidad es sucesivamente superior, todos los intentos de desacelerarlos serán absorbidos por esas capas antes de llegar al centro. Solo una desaceleración forzada de una gran intensidad podría llegar a afectar a dicho centro. Concretamente la desaceleración forzada debería ser de una intensidad de quietud superior a la que ya posee dicho centro. Como simple orientación, consideraremos que los colisionadores más potentes que existen todavía no han conseguido llegar al centro de los quarks conocidos.
Eso significa que la materia ordinaria se desplaza toda a la misma velocidad real, la que determina la velocidad de las UM más lentas que constituyen los átomos de todos los elementos. Y que se necesita una energía de intensidad extraordinaria para cambiar esa velocidad real.
A partir del SDR del sistema simple, las quietudes se suman. La quietud de las sucesivas capas envolventes que se extienden a partir del SDR se suma a la cantidad de quietud que poseen las sucesivas capas interiores del sistema contenedor y por las que se desplaza el sistema contenido. Aún a pesar de la suma de quietudes, podemos observar que la aguda progresión de velocidades que configura el sistema contenido, a partir de su SDR, sufre una importante modificación. Es decir, la progresión se vuelve mucho más suave.
El SDR de cualquier sistema no solamente delimita el ámbito de dicho sistema sino que además sirve de unión entre dos progresiones diferentes. El motivo es que en el SDR de cualquier sistema se encuentran, la progresión propia del sistema, determinada por la quietud de su centro, y la progresión interior del sistema contenedor. Dicho de otro modo. Se unen, la última capa de velocidad que envuelve exclusivamente al sistema contenido con la primera capa que ya no lo envuelve exclusivamente sino que al mismo tiempo puede estar envolviendo a otros sistemas contenidos o simplemente ser una capa interior del sistema contenedor, pero que en todos los casos serán capas de un tamaño o extensión muy superior a la que configura ese SDR. Es obvio que cuanto mayor es el tamaño de las sucesivas capas de velocidad, más suave es la progresión y viceversa.
Con todo ello, volvemos al principio, cuando decíamos que en ese modelo, todas las interacciones se producen por contacto directo entre las UM contiguas que constituyen el universo, y que podíamos explicar porque, en muchas ocasiones, parecen amplios efectos a distancia. La función del SDR de todos los sistemas, simples o compuestos, contenidos, paralelos o contenedores es esencial para comprender ese modelo.
Una sola ley es la responsable de que, lo que sucede en cualquier rincón del universo, acabe siendo percibido, finalmente, por todo el universo, y a veces a una velocidad mucho mayor de la que creíamos. Se trata de la ley de movimientos contiguos (LMC). Esta ley es la que genera la progresión de capas de velocidades a partir de la quietud del punto más lento y, en consecuencia, las formas del espaciotiempo. Pero cada progresión genera una sola forma o sistema. El SDR de cada sistema es lo que lo delimita y lo que establece la relación entre sistemas, pero es también lo que traspasa la información del sistema contenido al sistema contenedor y la información del sistema contenedor al sistema contenido, y lo hace de la siguiente manera:
Los sistemas simples generan a sus UM una progresión de capas de velocidades en función directa a la superficie de la capa e inversa a la quietud del centro más lento, de manera que el tamaño y la velocidad de las UM que constituyen la capa del SDR poseen toda la información del propio sistema. La capa del SDR del sistema transmite esa información al sistema contenedor sumando la quietud, correspondiente a la progresión del propio sistema, a la quietud propia de la progresión interior del sistema contenedor. De esta forma, un sistema contenedor, suma en sus capas de UM, la quietud de cada uno de los sistemas que contiene, en función directa a la superficie esférica a la que pertenece cada UM, e inversa a la cantidad de quietud del centro que lo genera. La suma de todas las quietudes contenidas en un sistema en las funciones expresadas pueden ser sustituidas finalmente, por una sola considerada centro de masas del sistema contenedor, y su SDR, en ese caso, sería el equivalente al de un sistema simple con un solo centro lento.
Las UM interiores de un sistema simple y su configuración, por tanto, solo se pueden llegar a modificar en situaciones muy extremas y extraordinarias. Por regla general mantendrán indefinidamente su forma y su quietud básicas. Pero no sucede lo mismo con las UM interiores de los sistemas compuestos y de los sistemas contenedores, ni con su configuración, que pueden variar continuamente y lo hacen así habitualmente. A la quietud que determina la progresión del propio sistema siempre se le suma la quietud que proviene de todos los lugares del universo; pero siempre en función directa a la quietud propia y característica de cada sistema e inversamente proporcional a 4π por el cuadrado de la distancia de cada uno de ellos. Los correspondientes SDR de todos esos sistemas se encargan de transmitir, cada uno, al resto del universo esa quietud, tal como veíamos que el SDR de un sistema simple lo transmite a su sistema contiguo o contenedor, sumando sus quietudes.
Resumiendo, los sistemas simples son los únicos que mantienen su forma y su quietud características desde el centro hasta la capa de velocidad de su SDR, a través de todos los procesos y situaciones con los que se vaya encontrando. El resto de sistemas complejos y contenedores adoptan la forma espaciotemporal según la suma de todas las quietudes que proceden de todo el universo, en función directa a su magnitud e inversa a 4π por el cuadrado de su distancia. Como todos los sistemas están siempre en constante movimiento, la forma de los sistemas complejos y contenedores va cambiando en función de esos movimientos. De tal manera que sus UM se configuran para registrar en cada momento y lugar la situación de todas las quietudes acumuladas provenientes de todo el universo.
Las UM de cada sistema, a excepción de los sistemas simples, contienen la información del estado y distribución de todo el universo en cada momento. Esta información consiste en su velocidad y en su situación. Y toda esa información se transmite de unas UM a otras por contacto directo. La velocidad de transmisión de esa información depende de la velocidad característica de las UM que intervienen, que en la inmensa mayoría de los casos es una velocidad muy superior a la de la luz, sospecho que, de cientos o miles de veces superior.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la quietud que se transmite a través de la forma descrita por la sucesión de velocidades en función de la ley de movimientos contiguos, en los sistemas complejos, y que provienen de todas partes del universo, la aportan, por un lado, los sistemas simples contenidos y por otra parte, los sistemas contenidos en el sistema contenedor inmediato. El resto de quietud, proveniente del exterior del sistema inmediatamente contenedor, representa una mínima parte de la quietud total, de forma que solo produce pequeñas fluctuaciones en la configuración de movimientos del sistema. Por otra parte, la mayor cantidad, tanto la que proviene de los sistemas interiores, como de los sistemas paralelos que le acompañan dentro del sistema contenedor inmediato, generan, en los dos casos, sus respectivos centros de masas, de modo que las variaciones de las formas se ajustan concretamente a los desplazamientos relativos de dichos centros de masas. A menos que alguno de estos sistemas compañeros pase muy cerca del sistema en cuestión, produciendo cambios de forma, más agudos, estos son, en la mayoría de los casos, eminentemente suaves y lentos. Además, suelen repetirse en ciclos sucesivos.
Cuando los movimientos están configurados, los cambios de forma en el espaciotiempo son constantes pero suaves. La cuestión se complica cuando los movimientos se desconfiguran por efecto de una desaceleración forzosa. En esos casos es cuando se desata la energía. Si la desaceleración es suave, los cambios en las formas del espaciotiempo son suaves, pero cuando la desaceleración es violenta, los cambios de formas también son violentos. Pero las cuestiones concernientes a la desconfiguración de los movimientos las veremos más adelante, de momento nos ceñiremos a los movimientos estables y configurados como formas espaciotemporales que, con suaves variaciones, mantienen la velocidad y la situación que el universo les atribuye, a través de la ley de movimientos contiguos(LMC), en función directa a todas las quietudes e inversa a 4 veces π por el cuadrado de la distancia a cada una de ellas, con la excepción, como habíamos explicado, de las UM interiores de los sistemas simples.
Toda la información que transmiten las UM a sus compañeras, parte precisamente de los sistemas simples. Justamente aquellos que no sufren variaciones de forma, prácticamente nunca. Es decir, a diferencia de las UM que componen el resto de los movimientos universales, son impermeables a la información que les llega del exterior. Ésta se detiene justo en su SDR, es decir, en la capa de velocidad que delimita su ámbito. Tal como se ve en la última figura que hemos visto. La información propia que se transmite a través de su correspondiente progresión de velocidades, sí que atraviesa su SDR y sique transmitiéndose hacia el resto del universo, pero la información que viene del universo en sentido contrario se detiene en su SDR.
Tal como veíamos en esa figura, a partir del SDR hacia su exterior, se suman sus quietudes. Lo cual significa que ese SDR es el único lugar del sistema donde se suman las dos informaciones, la que proviene del exterior y la que proviene del interior. A partir del SDR hacia el exterior esa condición se cumple siempre, pero la diferencia es que las UM a las que afecta ya no pertenecen al ámbito del sistema simple, sino al del sistema contenedor.
La velocidad de las UM que componen el SDR del sistema simple es la misma que la velocidad de las UM del sistema contenedor con las que entra directamente en contacto, si no fuera así, rozaría con ellas. Es más, para configurarse con ellas es necesario además que se desplacen en la misma dirección y sentido, de tal modo que pueden intercambiarse libremente. Tanto unas como otras cumplen la condición de estar integradas en la progresión de velocidades, tanto del sistema simple, como del sistema que lo contiene.
Esa forma de configuración es la que determina que el SDR de un sistema simple sea variable en función de la velocidad de la zona o capa del sistema contenedor en la que se halle en cada momento. Esa velocidad puede variar por dos razones, por las variaciones de la forma espaciotemporal propias del sistema contenedor, producto de las fluctuaciones en la quietud que proviene del resto del universo, y por las diferencias de velocidad entre las distintas zonas o capas del sistema contenedor, que atraviesa, como producto del propio desplazamiento del sistema simple por el interior del sistema contenedor. Teniendo en cuenta que un sistema es una configuración de movimientos que permanecen unidos y que actúan y reaccionan como una sola unidad, podemos considerar que un sistema simple es un individuo que se halla siempre sumergido en un mar de velocidades variables. Y que la velocidad en que se halla sumergido en cada instante, es la que le proporciona la información de cuál es su situación respecto al resto del universo en ese preciso instante. El SDR del sistema simple lee esa información ampliando o reduciendo su ámbito.
Cuando la velocidad de la zona en que se halla sumergido aumenta, el ámbito del sistema simple, determinado por su SDR también aumenta, debido a que, su progresión de velocidades característica, necesita más capas para llegar a coincidir con la velocidad de la zona en que se halla. En consecuencia, el SDR aumenta su velocidad y su diámetro. Por el contrario, cuando esa velocidad disminuye, la progresión característica del sistema simple necesita menos capas para llegar a coincidir. En consecuencia, el SDR reduce su velocidad y su diámetro.
39.Velocidad aparente
Hasta ahora, siempre que hemos hablado de velocidades, nos referíamos a velocidades reales o absolutas, es decir, a las velocidades características de las UM en base, exclusivamente, a la proporción entre su contenido de movimiento y su contenido de quietud. Sin embargo ninguna velocidad real o absoluta es observable, ni directa ni indirectamente, con la única excepción de la velocidad de la luz, porque, como ya habíamos dicho anteriormente, no responde a la de un desplazamiento material, sino al desplazamiento de una perturbación. Por tanto, para saber que está sucediendo realmente en el universo, es absolutamente necesario establecer cuál es la relación entre los movimientos reales, y los movimientos “aparentes”; los únicos que realmente podemos medir directa e indirectamente.
Las velocidades reales que definen a un sistema simple son dos, la velocidad real y característica del sistema, determinada por su proporción movimiento-quietud, que es prácticamente invariable, y la velocidad real de las UM que configuran su SDR, que será siempre la misma que la del movimiento en el que se halla sumergido el sistema, y variable, por tanto, en función de las variaciones que dicho movimiento registre por el desplazamiento propio del sistema simple. Estas dos velocidades reales superpuestas actúan como una barca en una corriente, pero no se suman.
En este modelo, como ya hemos comentado, las velocidades reales nunca se suman, porque el movimiento, pase lo que pase, siempre configura un fondo plano y absolutamente homogéneo. Las diferencias de velocidad, y por tanto, las formas, las dibuja la quietud que emerge sobre ese fondo homogéneo En consecuencia, la única relación posible entre dos movimientos que se superponen, es que sumen sus correspondientes quietudes.
Tenemos entonces, dos movimientos que se superponen, uno de los cuales, el del sistema simple, posee una quietud real invariable, y además, esa quietud es siempre mayor, pues es la quietud característica de los movimientos más lentos que existen, y el otro, el del SDR del mismo sistema simple, que es variable en función de la quietud del movimiento en que se halla sumergido, a pesar de lo cual, su quietud real, siempre será menor.
El resultado de esa superposición es la aparición necesaria de un nuevo movimiento, cuya quietud, sumada a la quietud, siempre menor y variable, del SDR del sistema, nos dé como resultado, la quietud real, característica e invariable, propia del sistema simple. Ese movimiento es el “Movimiento Aparente”, precisamente el único que el hombre puede observar y medir directa e indirectamente. Dicho de otra manera: el movimiento aparente es el que posee el sistema con respecto a su SDR, de tal manera que entre su quietud aparente y la quietud real del movimiento del SDR suman la quietud real del sistema.
QS - Quietud del sistema
QSDR – Quietud del SDR
QA – Quietud aparente
QS = QSDR + QA |
O bien:
QA = QS ̶̶̶̶- QSDR |
O también:
QSDR = QS - QA
|
De lo cual deducimos que, dada la invariabilidad de la quietud del sistema, cuando aumenta la quietud del SDR disminuye la quietud aparente y cuando disminuye la quietud del SDR, aumenta la quietud aparente.
En cuanto a la velocidad, dado que es el inverso de la quietud, la expresaremos así:
VS = 1 / QSDR + QA |
O bien:
VA = 1 / QS - QSDR |
O también:
VSDR = 1 / QS - QA
|
De lo cual deducimos, dado que VS es invariable y que la velocidad varía inversamente a la quietud, que cuando disminuye la velocidad del SDR (VSDR), aumenta la velocidad aparente (VA), y que cuando aumenta la velocidad del SDR, disminuye la velocidad aparente. Pero no lo hace en función directa a las velocidades, sino en función inversa a las quietudes.
De esta manera, y siempre que se mantenga la configuración de los movimientos, se establece un vínculo entre las tres velocidades, a través del cual, el SDR del sistema simple transmite la información del propio sistema, es decir, su naturaleza, en forma de velocidad, al resto del universo, y al mismo tiempo, transmite en cada momento y en cada lugar el estado del universo en las funciones ya expresadas, al sistema simple, y lo hace en forma de velocidad. Como resultado de esas dos informaciones, el sistema simple en cuestión, adopta una velocidad “aparente” respecto a su SDR, cuya quietud es igual a la diferencia entre la quietud real y característica de su movimiento y la quietud real del movimiento de su SDR.
Ese vínculo es el que consigue, a pesar de que toda la información se transmite por contacto directo entre las UM, de una en una, que sus efectos sean armónicos en pequeñas y grandes extensiones, inspirando la falsa idea de fuerzas a distancia. Pero, por encima de todo lo que permite es que podamos presenciar con normalidad e indistintamente aceleraciones y desaceleraciones en todos los tipos de movimientos materiales.
La función vinculante del SDR es exactamente la misma para cualquier sistema, simple o compuesto, contenido o contenedor. Cumple la misma función y consigue exactamente los mismos resultados. La diferencia entre un sistema simple y un sistema complejo es que el sistema simple posee una naturaleza solo variable en condiciones excepcionales, y solo posibles a partir de una desconfiguración de movimientos producida por energías extremas, es decir, es prácticamente invariable. En cambio, los sistemas complejos, en cuanto a su variabilidad actúan como un universo interior y transmiten la información proveniente de los movimientos interiores, igual que lo hace el universo exterior, en las funciones regulares que ya conocemos.
El SDR de los sistemas complejos deberá acoplarse a las variaciones de los movimientos en que se halla sumergido, exactamente igual que el SDR de los sistemas simples, pero además, deberá acoplarse al mismo tiempo a las variaciones o fluctuaciones localizadas que provienen del desplazamiento de su centro de masas, pero eso no le impide cumplir la misma misión y la misma función matemática. Todos los sistemas poseen el denominador común de desplazarse, actuar y reaccionar como unidades o individuos independientes, con su correspondiente SDR, su velocidad real y característica de desplazamiento y su determinado volumen equivalente a su contenido de movimiento. Por muy variable que sea su SDR, en cada momento y en cada localización, cumple su función, de tal manera que la quietud aparente del sistema, en su conjunto, es igual a la diferencia entre su quietud característica real y la quietud puntual de su SDR.
La velocidad real de desplazamiento de todos los sistemas materiales compuestos por átomos es exactamente la misma, a menos que existan partículas más lentas que los quarks, lo cual parece bastante difícil de comprobar. Por tanto, toda la materia que contemplamos y cuya velocidad aparente podemos medir, posee la misma velocidad real. Si este modelo que propongo es correcto, esa velocidad real, no debe ser difícil de calcular. En consecuencia, a partir de ese dato y midiendo la velocidad aparente de los movimientos de la materia en sus diferentes configuraciones, obtendríamos con suma facilidad y rigor, la velocidad de los movimientos en los que se halla sumergido en cada momento, o lo que es lo mismo, podríamos cartografiar la forma del espaciotiempo en cualquier lugar del universo, a través de los movimientos de materia observados en su interior. Solo sería necesario, para ello, determinar las velocidades medidas con respecto al SDR de referencia. Los movimientos aparentes solo son correctos si se toma como referencia de ese movimiento, el SDR del propio sistema. Solo cuando el observador se halla en el mismo sistema de referencia que el movimiento observado, puede considerarse como referencia de tal movimiento. Es el caso más frecuente puesto que la superficie terrestre donde pasamos todo o casi todo el tiempo de nuestra vida, constituye un SDR prácticamente uniforme, de tal forma que cualquier observador que permanezca estático sobre la superficie terrestre puede observar cualquier movimiento de materia ordinaria que se produzca en su ámbito y, al mismo tiempo, ser la referencia correcta de dicho movimiento.
40.Desconfiguración
Una vez establecidos los sistemas de configuración de los movimientos universales y la relación entre sus velocidades reales, sus velocidades aparentes y las velocidades de sus SDR, estamos en condiciones de descubrir el origen, la razón y la explicación de las fuerzas del universo.
Lo primero que hay que considerar y sobre lo cual es necesario llegar a un criterio unificado es, si el movimiento natural de los cuerpos en el espacio debe considerarse como una energía o como la naturaleza de la propia materia. Mi criterio es que el movimiento es la verdadera naturaleza de todo cuanto existe y no requiere, por tanto, ningún tipo de entidad significativa añadida que justifique ese movimiento. La llamada fuerza de gravedad, por ejemplo, no es más que el resultado de la configuración de movimientos naturales que constituyen el universo entero cuando estos movimientos están perfectamente configurados. Lo mismo sucede con las aceleraciones y desaceleraciones que observamos, cuando éstas se producen como resultado de la propia configuración de movimientos. Solemos atribuir esas aceleraciones al aumento de energía del cuerpo acelerado, cuando en realidad ese cuerpo no ha sufrido ninguna modificación es su esencia natural ni en su contenido, ni energético ni de ningún otro tipo. Lo único que varía en realidad es la velocidad de su SDR. Insisto en que esto es así cuando los movimientos están perfectamente configurados.
Creo que es necesario establecer ese criterio para comprender exactamente la verdadera naturaleza de la “Energía” en cuanto a que es, precisamente, la capacidad de desconfigurar esos movimientos naturales a través de una desaceleración forzosa, y la verdadera naturaleza de la “Fuerza” en cuanto a que es la oposición de los propios movimientos naturales a ser desacelerados.
Las verdaderas fuentes de energía del universo, en cuanto que la energía es aquello capaz de producir alteraciones de velocidad en los movimientos naturales y propios de las UM universales, son de tres tipos, la “Colisión”, el “Rozamiento” y la “Presión” entre movimientos originalmente naturales y configurados. Estos tres tipos de “Accidentes” son los únicos medios aptos y capaces de producir una desconfiguración de movimientos, que desembocará ineludiblemente en una desaceleración forzosa de una parte de esos movimientos, o de todos ellos, que se prolongará durante todo el tiempo en que tarden, los movimientos desconfigurados, en recuperar su configuración. La energía directa desatada por cualquiera de esos accidentes, es equivalente al total de la desaceleración producida en los movimientos afectados por la desconfiguración, y acumulada desde que ésta empieza hasta que vuelven a recuperar su configuración. Esa desaceleración debe medirse en cantidad de quietud que el universo ingresa directamente por ese concepto. Pero esa no es más que una minúscula parte del total de la energía que acabará por liberar esa desaceleración. Es tan solo la energía liberada directamente.
La mayor parte de la energía producida por una desaceleración forzosa es la que se libera en todo el universo por efecto de la radiación que genera esa desaceleración, es decir, en forma de desaceleración inducida.
Una desaceleración forzosa genera una pérdida de volumen en los movimientos desacelerados, es decir, unos huecos o grietas en el continuo espaciotiempo, que jamás se llegarán a consumar, porque el resto del universo se apresura a rellenar a la velocidad de la luz. Ese hueco equivale exactamente a la cantidad de quietud que se genera con la desaceleración forzosa. La radiación, aunque no se pueda observar, sabemos que divide el universo en sucesivas capas concéntricas a partir del punto de radiación, y que avanza capa a capa a la velocidad de 300.000 Kms/s. Como cada capa debe reducir su tamaño, exactamente en la misma medida que lo ha hecho el movimiento desacelerado inicial para llenar el hueco que ha dejado la capa anterior, la cantidad de quietud inducida, y en consecuencia, de energía inducida, debe ser igual a la cantidad de quietud producida por la desaceleración forzosa, multiplicada por un valor cercano al del radio del universo.
La diferencia entre la energía que se libera en una desaceleración forzosa y la que se libera por efecto de la radiación de esa misma desaceleración es que la quietud que genera la energía de la primera es puntual, inicia el proceso y establece su valor exacto, mientras que la quietud que genera la segunda, es el producto de la sucesiva caída de todo el universo sobre el punto de inflexión. Dicho de otro modo: Una colisión, rozamiento o presión posee una cantidad de energía directa sobre los movimientos naturales directamente afectados, equivalente a la desaceleración que es capaz de producir en dichos movimientos, y una energía inducida sobre los movimientos naturales del resto del universo, equivalente a la desaceleración que es capaz de producir en esos otros movimientos. La desaceleración directa de movimientos reales y naturales, produce radiación por que arrastra al resto del universo. La desaceleración inducida de movimientos reales y naturales no produce radiación porque “es” radiación. Pero la radiación es también energía, en cuanto a su capacidad de alterar movimientos naturales. Nadie duda de tal afirmación, sin embargo, la cantidad de energía que libera es muy superior a la imaginada.
Existe la idea de que la energía de las ondas electromagnéticas se limita únicamente a la que libera cuando incide directamente sobre la materia, acelera los movimientos de las partículas lo cual se lee como un aumento de la temperatura y en determinadas circunstancias, en forma de otros efectos puntuales y de campo que conocéis mejor que yo. Las ondas electromagnéticas que no tienen la suerte de encontrarse en su camino con la materia, teóricamente no liberan ninguna clase de energía y se disipan en el espacio sin remedio.
En el modelo que propongo, como habréis observado, las ondas electromagnéticas no solo son capaces de desacelerar los movimientos universales, sino que además lo hacen. Todos los movimientos que barren a su paso son desacelerados en función inversa a su distancia al foco, a excepción, de los movimientos más lentos, aquellos que constituyen, precisamente, la mayor parte de los movimientos de la materia ordinaria. La energía de la radiación es capaz de desacelerar toda la estructura del espaciotiempo universal, incluidos los SDR de las partículas que contiene, pero no así, la estructura interior de esas partículas.
La aceleración de las partículas por efecto de la radiación, en realidad es solo aparente, y se produce como resultado de la desaceleración real de sus correspondientes SDR en función de la suma de quietudes de los movimientos superpuestos (VA = 1 / QS - QSDR). Considerar esas aceleraciones aparentes como la única energía liberada por la radiación, significa ignorar la mayor parte de su energía real, aquella que durante miles de millones de años, poco a poco, ha ido modelando toda la estructura espaciotemporal. Una energía que, por permanecer actualmente oculta para la ciencia, podríamos denominar como “Energía oscura”, pero que es, en realidad, la responsable de la mayor parte de la quietud del universo. Aquella que permanece oculta también tras el concepto de espaciotiempo gravitatorio.
La única fuerza de la naturaleza, la única que existe en todo el universo, es la que oponen los movimientos a ser desacelerados. Las cuatro fuerzas fundamentales que reconoce la ciencia actualmente, no son más que distintas manifestaciones de esa oposición a la desaceleración de los movimientos naturales y característicos de cada UM.
La única condición que determina la magnitud de una fuerza es la siguiente: “Los movimientos naturales, se oponen a ser desacelerados en función inversa al cuadrado de su velocidad, lo cual se puede expresar también como que “Los movimientos naturales se oponen a ser desacelerados en función exponencial a su cantidad de quietud característica”. Es decir, cuanto más lento es un movimiento natural mayor es su oposición a ser desacelerado y esa oposición crece exponencialmente. Esa condición tiene su origen en la ley de configuración de movimientos contiguos (LMC).
Tal como veíamos, por esa ley, los movimientos contiguos, cuanto más lentos son, mayor es la diferencia de quietud que deben registrar entre ellos, y menor es la diferencia de movimiento. Lo podemos apreciar claramente en la forma de la curvatura espaciotemporal que volveremos a reproducir:
Necesitamos una energía superior para vencer una resistencia mayor. Pero no es la cantidad de energía lo que debe aumentar, sino su intensidad, ni es la cantidad de fuerza la que debe aumentar, sino su intensidad.
Normalmente, cualquier desaceleración de las que se producen en el universo, sea por colisión, por rozamiento o por presión actúa directamente sobre uno o varios sistemas. Cualquiera de los puntos más lentos de esos sistemas está perfectamente protegido por miles de capas de movimiento de velocidades superiores y muy superiores. La desaceleración forzosa del sistema recae siempre sobre las capas más exteriores, que se oponen en menor medida a esa desaceleración. Si lo que pretendemos es desacelerar movimientos cada vez más interiores del sistema y, por tanto, más lentos, de nada sirve mantener la misma desaceleración durante más tiempo, puesto que las capas desaceleradas se oponen cada vez con mayor fuerza a seguir siendo desaceleradas y actúan como barreras. Lo necesario es aumentar la intensidad de la energía para que aumente la intensidad de la fuerza.
En conclusión: La única fuerza del universo es la que oponen los movimientos a ser desacelerados. Esa oposición o fuerza aumenta en intensidad en función exponencial a la cantidad de quietud del movimiento desacelerado. Esa fuerza es tanto activa como reactiva. Una colisión, un rozamiento o una presión, produce una desaceleración de ciertos movimientos naturales. Esa desaceleración provoca la desconfiguración de esos movimientos, lo cual se convierte en una energía capaz de desacelerar todos los movimientos necesarios para recuperar su configuración. La cantidad de energía total liberada por ese concepto es extraordinariamente superior a la propia desaceleración puntual que la provoca, pues la configuración de los movimientos desconfigurados llega a afectar prácticamente a todo el universo. No sucede lo mismo con la intensidad, que es directamente proporcional a la intensidad de la colisión, del rozamiento o de la presión que la origina e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto de origen de la desaceleración inicial. La fuerza de esa energía acaba siendo la equivalente a la que oponen todos los movimientos desacelerados en el proceso de configuración del total de movimientos desconfigurados por motivo de la desaceleración inicial.
En todo ese proceso no existe, al final, ninguna pérdida de energía. Simplemente, su liberación puede retrasarse más o menos en función del tiempo en que tarde, cada desconfiguración, en volverse a configurar.
En realidad la propagación de la quietud inducida por una desaceleración puntual se prolongará, al menos, durante varios miles de millones de años, lo que necesitará para llegar a su destino final, en los límites del universo. Y a lo largo de este gran viaje, allí por donde pase, sumará su quietud a la forma del espaciotiempo con la que se encuentre por muy pequeña que sea la cantidad individual que transmita a cada UM, a excepción, únicamente, de los movimientos internos de las partículas simples.
El espaciotiempo es la forma que la quietud heterogénea del universo adopta con respecto al fondo plano y absolutamente homogéneo que constituye el movimiento universal. Esa forma la adopta por la suma de quietudes que van ingresando en el universo constantemente, o bien de forma directa por desaceleraciones producidas por colisiones, rozamientos y presiones, o bien de forma inducida por radiación de esas mismas desaceleraciones. Dado que en todo el universo se producen abundantes desaceleraciones de todo tipo que irradian en todas direcciones, es lógico que la pérdida de intensidad que sufren estas radiaciones por efecto de la distancia al foco, se vea compensada, en cierta medida, por la suma de quietud de las radiaciones que se van encontrando en la misma dirección y sentido. Esa suma de quietudes alcanza el valor suficiente para que la propagación siga avanzando hasta llegar a los límites del universo de forma efectiva, he incluso de superar ese límite, constituyendo, con esa energía, nuevas UM, que contribuyen incesantemente al crecimiento del universo, y en contrapartida al final definitivo de la propagación.
41.Exclusión
La energía de las ondas electromagnéticas afecta y modifica los movimientos que va barriendo a su paso, pero no a todos. Existe un sistema de exclusión que impide que muchos movimientos puedan ser desacelerados directamente por las ondas electromagnéticas, ese sistema de exclusión se basa en la intensidad de la quietud transmitida por cada determinada onda. Sabemos que la energía de las radiaciones es proporcional a la cantidad de quietud que propagan y que su fuerza es equivalente a su energía. Sabemos también que los movimientos se oponen a ser desacelerados en función exponencial a su cantidad de quietud característica. Podemos, por tanto, deducir que la energía de las ondas electromagnéticas será capaz de desacelerar solo aquellos movimientos cuya fuerza de oposición a ser desacelerados sea menor que la fuerza de las propias ondas electromagnéticas que intentan desacelerarlos. Pero, en todos los casos lo que cuenta no es la cantidad de quietud, ni de energía, ni de fuerza, sino su intensidad.
Cuando una determinada onda se encuentra ante un movimiento lo suficientemente lento como para que su fuerza de oposición a ser desacelerado sea superior a la fuerza de su propia energía, choca contra él sin producirle ninguna modificación en absoluto. No le sucede lo mismo a la propia onda, que sale rebotada en dirección contraria a la de la propagación y sigue su camino en esa nueva dirección.
La organización en los sistemas, tal como hemos visto, concentra los movimientos más lentos en las zonas más interiores guardando un perfecto orden de progresión de la velocidad hacia el exterior. Así recordemos, por ejemplo, el orden de velocidades en el interior de una piedra:
SDR del cuerpo > SDR de la molécula > SDR del átomo = SDR de los electrones > SDR del núcleo >SDR de los quarks
Eso significa que una determinada radiación penetrará, un determinado número de capas de los movimientos más exteriores de un sistema complejo, en función de la intensidad de su energía. Cuanta mayor sea esa intensidad, mayor será el número de capas que puede atravesar. No olvidemos que la radiación se transmite de una capa de movimientos a la siguiente por el efecto que produce sobre ella. Las ondas electromagnéticas no son más que la propagación de una perturbación. Si esa perturbación, por la razón ya expuesta, no se consuma en un determinado punto de su recorrido, es imposible que se propague a la siguiente. Pero lo que no puede es detenerse, porque eso significaría una rotura del espacio. En consecuencia, se produce un cambio de dirección de las ondas electromagnéticas, conocido por todos, como el fenómeno de la “reflexión”.
Sin embargo, antes de que se produzca ese fenómeno, dependiendo de su intensidad, la radiación puede atravesar diversas capas de un sistema, entre las que se pueden encontrar, en ese orden, primero, el SDR del sistema contenedor mayor, a continuación el SDR de los sistemas contenedores menores, y entre ellos, el SDR de los sistemas de materia ordinaria, el SDR de sus moléculas, y el SDR de sus átomos y electrones. Finalmente, si la intensidad de las ondas es suficiente, podrá seguir atravesando capas hasta llegar a desacelerar el SDR de los núcleos, el SDR de los protones y neutrones y finalmente el SDR de los quarks, pero esa última parte necesita energías que podemos denominar como extraordinarias.
42.Penetración de las Ondas Electromagnéticas
Esa capacidad de las ondas electromagnéticas en función de su intensidad se describe con un concepto general denominado como “Capacidad de Penetración”. Y está estrechamente ligado, en consecuencia, a los conceptos de intensidad de la energía, y de intensidad de la fuerza, en cuanto a su capacidad de desaceleración de los movimientos naturales del universo. Esa capacidad de desaceleración, al mismo tiempo está íntimamente ligada a la capacidad de desconfiguración de los movimientos de los sistemas afectados por el paso de la propagación de las ondas, y que, como tal desconfiguración representa el inicio de una serie de procesos energéticos que desembocarán finalmente en la nueva configuración de los movimientos desconfigurados. En estos procesos aparecen la mayoría de formas naturales de manifestación de la única y verdadera fuerza del universo.
La mayor parte de la desaceleración de los movimientos naturales del universo, debe recaer sobre los más ligeros, aquellos que configuran las grandes extensiones intergalácticas, interestelares e interplanetarias. A continuación, y en mucha menor medida, los propios sistemas estelares y planetarios. Después están todos aquellos sistemas contenidos dentro de los sistemas planetarios y estelares, la mayor parte de ellos constituyentes de materia ordinaria. Y finalmente, los agujeros negros, aún mucho menos abundantes, donde la desaceleración alcanza intensidades de energía extraordinarias.
En todos los casos, cuando se desaceleran los movimientos más ligeros de un sistema contenedor, los SDR de los sistemas contenidos se desplazan hacia capas más interiores y lentas, para acoplar así sus velocidades al movimiento en el que se encuentran sumergidos. Eso provoca, en el sistema contenido una equivalente pérdida de tamaño y un equivalente aumento de la velocidad aparente según la fórmula que describe la relación entre velocidades reales y velocidades aparentes (VA = 1 / QS - QSDR).
43.Factor Q
Con la introducción de la velocidad aparente en la “Ley de Relación entre Velocidades” (LRV), y su descripción matemática, se establece la conexión entre las velocidades observadas y medidas (aparentes), con las velocidades reales y características, también denominadas absolutas, que configuran todos los movimientos universales. Con ello llegamos a completar, por fin, toda la información necesaria para explicar por qué, las aceleraciones observadas comúnmente en la naturaleza, no son reales si no que, lo que esconden, es una desaceleración real y equivalente de solo una parte de los movimientos involucrados.
La oposición de un movimiento a ser desacelerado es proporcional a su cantidad de quietud característica. Por tanto, para desacelerarlo es necesaria una energía ligeramente superior en intensidad y, en cuanto a la cantidad, debe ser equivalente a la cantidad de movimiento que queremos desacelerar. Cada movimiento tiene su velocidad característica en función de la cantidad de quietud que posee., en consecuencia, cada movimiento tiene una determinada intensidad de energía crítica, capaz de desacelerarlo, es decir, la intensidad mínima necesaria para producir dicha desaceleración. A partir de esa intensidad mínima, la magnitud de la desaceleración aumentará en función de la diferencia entre la intensidad crítica, y la que le podemos añadir. En una capa de velocidad de un sistema, todas las UM poseen la misma velocidad, por tanto todas serán igualmente susceptibles de desaceleración con la misma intensidad crítica o superior, la diferencia es que para que se produzca la desaceleración de toda la capa es necesaria una cantidad de energía equivalente a su tamaño.
A la intensidad y cantidad mínima o crítica de energía, adecuada para la desaceleración de un determinado movimiento unitario o conjunto en el que todas las UM posean la misma velocidad, como en el caso de las capas u órbitas tridimensionales de los sistemas, lo denominaremos el “Factor Q” de ese movimiento, y lo expresaremos, si es necesario en intensidad y en cantidad de quietud. Entendiendo que la energía de esa quietud es su capacidad de desacelerar movimientos.
El Factor Q no es más que una abreviación convencional de: Intensidad y Cantidad de quietud mínima y necesaria para la desaceleración de un determinado movimiento característico. Que será de gran utilidad para mis siguientes exposiciones.
44.Aceleración aparente
Si empujamos un objeto cualquiera, notamos una oposición. Esa oposición solo puede ser una cosa, la que presentan los movimientos a ser desacelerados. Es la única fuerza del universo. Pero no son todos los movimientos interiores del objeto los que se oponen al empuje. En realidad el único movimiento que se opone al empuje es el que configura el SDR del objeto. Aquella capa de movimiento que determina el ámbito del objeto, y que lo relaciona con los movimientos contiguos del exterior. Es la capa que establece la relación entre el objeto y el resto del universo.
Para acelerar aparentemente un objeto solo es necesario cambiar la relación entre el objeto empujado y el resto del universo. Para ello solo es necesario desacelerar la capa SDR del objeto, por consiguiente, es el movimiento de esa capa el único que se opone a la aceleración aparente del objeto.
Si aplicamos un empuje con el Factor Q, o superior, a ese movimiento, se desacelerará, con lo cual, por la ley de relación entre movimientos (LRM), el resto del sistema u objeto experimentará una aceleración aparente y equivalente a la desaceleración del SDR. Aunque, en realidad, todos sus movimientos interiores mantendrán su velocidad real intacta.
De lo que se trata en definitiva, es que tras una aceleración aparente del sistema en general, se esconde una suma de quietud estructural, que genera un aumento de velocidad relativa en los movimientos que se referencian en dicha estructura.
El SDR del objeto, por efecto de su desaceleración, no se desconfigura con los movimientos interiores, pero sí se desconfigura con los movimientos contiguos exteriores, es decir, pierde con ellos, la progresión de velocidades lógica establecida por la ley de movimientos contiguos. Se producen rozamientos que acabarán por desacelerar movimientos, exteriores por ser más ligeros. Por medio de esas desaceleraciones finalmente se restablecerá la configuración de movimientos, pero ahora, adaptados a la nueva velocidad del objeto y a su SDR más lento.
La quietud que ingresa el universo, por efecto de la desaceleración real del SDR del objeto en cuestión, se suma a la quietud que modela el espaciotiempo ajustando las velocidades circundantes a la lógica progresión determinada por la ley de movimientos contiguos. Eso significa que al final de la nueva configuración, el sistema debe cumplir la función que fija esa configuración: 4πr12/Q1=4πr22/ Q2. Para que esa función se cumpla, deberá desplazarse a capas u órbitas del sistema contenedor, de menor velocidad. Siempre que ello sea posible.
La nueva configuración del objeto, una vez acelerado, presenta diferencias con respecto al mismo objeto antes de la desaceleración. Una es el aumento de su velocidad aparente, la otra es la disminución de la velocidad real de su SDR. Eso significa, que el Factor Q del SDR ahora, es superior en cuanto a su intensidad, pues al ser más lento, ofrece mayor oposición a ser desacelerado. Dicho de otro modo, ahora costará más que antes mantener la misma aceleración. Si queremos que el objeto siga aumentando su velocidad deberemos aumentar el empuje. Ese aumento se conoce actualmente en física como el aumento de masa por efecto de la aceleración, y es exponencial, como el aumento de la quietud por efecto de la ley de movimientos contiguos.
45.Desaceleración aparente
Cuando observamos la desaceleración de un objeto por efecto de un empuje en el sentido contrario al de su desplazamiento, lo que estamos presenciando es la desaceleración conjunta de todo el sistema, pero parte de dicha desaceleración es aparente. La mayor parte de los movimientos interiores del sistema seguirán desplazándose a la misma velocidad característica.
Cuando empujamos un objeto en sentido contrario al de su desplazamiento, notamos que ese objeto se opone a ser desacelerado. Pero no son todos los movimientos del sistema los que se oponen. Tan solo es el SDR del objeto el que se opone a ser desacelerado, pues, como decíamos antes, para modificar la velocidad de un sistema, basta con modificar la velocidad de la capa que establece su relación con los movimientos en los que se halla inmerso. Los demás movimientos no se oponen a la desaceleración, porque tienen libertad suficiente para seguir desplazándose a la misma velocidad real y característica, lo único que sucede es que aumentan su velocidad aparente con respecto al SDR del sistema.
En realidad, sucede lo mismo si el empuje es en la misma dirección de desplazamiento del sistema, o si es en sentido contrario. En el primer caso, tal como observamos, el sistema se acelera aparentemente, pero en realidad todos los movimientos interiores siguen desplazándose a su misma velocidad real, es el SDR el que, a cambio de aceleración aparente, registra una desaceleración real. En el segundo, los movimientos interiores del sistema, registran igualmente una aceleración aparente, pero siguen desplazándose a su misma velocidad real, a cambio de ese aumento de la velocidad aparente el SDR también, en este caso, registra una equivalente desaceleración. La diferencia es que en este segundo caso, la aceleración aparente de los movimientos interiores del sistema ya no los podemos observar directamente por que sucede en su interior, mientras que lo que presenciamos desde el exterior, es todo lo contrario, una desaceleración de todo el conjunto unitariamente.
Sin embargo, mientras que en el caso de la aceleración aparente del sistema, la configuración de movimientos se restablecía y se normalizaba con la ubicación del SDR respecto a los movimientos exteriores, en el caso de la desaceleración aparente del sistema, la cosa se complica. Puestos a profundizar en esa peculiar dinámica de fluidos propia de los movimientos universales, vamos a descubrir otra de sus singularidades. En un sistema cualquiera, se suman dos formas de desplazamiento de sus movimientos interiores. Uno es el lineal, y otro es el orbital. Los sistemas, en su conjunto se desplazan linealmente a la velocidad característica de las UM más lentas, que constituyen el centro de sus partículas más lentas. El resto de movimientos, todos de mayor velocidad, complementan su desplazamiento lineal con otro desplazamiento orbital para sumar su velocidad. Es decir: Los centros más lentos de un sistema solo se desplazan linealmente, mientras que el resto de movimientos se desplazan lineal y orbitalmente. Cuando se desacelera el sistema por efecto de un empuje frontal, la desaceleración aparente de todo el sistema es únicamente lineal. Todos los movimientos interiores del sistema neutralizan esa pérdida de velocidad lineal con un aumento de velocidad orbital, a excepción de los centros de las partículas más lentas, que no tienen desplazamiento orbital. Lo único que puede justificar la conservación de la velocidad real y característica de esos centros, es que adopten una cierta cantidad de desplazamiento orbital, arrastrando con ellos, todos los movimientos que constituyen la partícula, que éstos arrastren en cierta medida a los protones y neutrones, y estos a los átomos, pero todo ello es imposible sin romper aunque sea ligeramente, la configuración de muchos de esos movimientos. A mí me resulta imposible, determinar cuáles, y en qué medida son afectados esos movimientos, pero se dos cosas, que la cantidad de movimientos afectados aumentará en función de la intensidad del empuje aplicado, y que se manifestará como aquello que denominamos “Temperatura”.
Para que los movimientos interiores del sistema recuperen su configuración es necesario volver al punto de partida, que la velocidad de cada uno de sus movimientos, pierda la aceleración asumida por la desaceleración del sistema. Es decir, que normalice su configuración respecto a la nueva velocidad adoptada por todo el sistema tras el empuje. Pero esa normalización es un poco más complicada que la que requiere una aceleración.
Para que se recupere la configuración de los movimientos interiores del sistema es necesario que muchos de ellos asuman una desaceleración de la velocidad aparente, para lo cual es necesario que el SDR del sistema asuma una equivalente aceleración real, lo cual solo es posible si El SDR se desplaza hacia los movimientos exteriores de mayor velocidad, siempre que esos movimientos estén disponibles en las capas contiguas.
La temperatura que registra un sistema por una determinada desaceleración, varía en función de la intensidad del empuje aplicado. A mayor intensidad del empuje, mayor intensidad de desaceleración y mayor intensidad de temperatura.
Al final de cada proceso de aceleración o de desaceleración aparentes, por un medio u otro, los sistemas recuperan siempre su configuración en función de la ley de movimientos contiguos y de la ley de relación entre movimientos, pero con las variaciones propias de la quietud estructural que cada proceso aporta a la quietud total del universo. Aunque, ese final a veces llegue tras un largo camino de millones de años. Las desaceleraciones directas y reales de movimientos, son aquellas que irradian ondas electromagnéticas, y todas recaen sobre movimientos estructurales, es decir, los de mayor velocidad, puesto que los de menor velocidad se oponen más a ser desacelerados, lo mismo sucede con la desaceleración inducida por las ondas. El equilibrio térmico y la expansión de las grandes masas de materia, son la prueba física de que la quietud que ingresa puntual y heterogéneamente en el universo, se expande y se reparte continuamente por toda la estructura universal. La mayor parte de esa quietud se produce en el interior de las grandes estrellas donde la temperatura alcanza los mayores valores, y donde la desconfiguración de movimientos es más pronunciada y duradera. En esas condiciones, la materia se concentra extraordinariamente por la ausencia de movimientos de alta velocidad y las desaceleraciones se intensifican aumentando su Factor Q, de manera que llegan a los valores necesarios para fusionar sistemas atómicos más concentrados.
Tarde o temprano, incluso las estrellas más masivas, acabarán por enfriarse, es decir, con el tiempo, la materia de las estrellas va consiguiendo configurar sus movimientos y recuperar la normalidad, pero no puede hacerlo sin expandirse. No es por ley, sino por una lógica muy simple. Cuanto mayor es la quietud central y característica de un sistema, mayor es su tamaño. Un quark, por ejemplo, es mucho mayor que un electrón. Curiosamente, la UM que constituye el centro lento de quark, es más pequeña que la UM central del electrón, pues al tener menor proporción de movimiento posee menor volumen, pero sucede todo lo contrario con el ámbito del sistema que configuran cada uno. El quark necesita más capas en la progresión de velocidades de su configuración, que el electrón, para alcanzar una misma velocidad. Lo mismo sucede con cualquier otro sistema. Cuanto mayor es la densidad de materia mayor es la cantidad de quietud y mayor es el número de capas necesarias para su configuración con los movimientos exteriores. Se puede comprobar tal afirmación aplicando la LMC por la cual: 4πr12 / Q1 = 4πr22 / Q2
46.Energía gravitatoria
Toda desaceleración forzosa inicia un proceso. El primer paso consiste en la desaceleración directa producida por la colisión, rozamiento o presión, sobre unas determinadas UM, el segundo paso consiste en la radiación o propagación de esa desaceleración al resto del universo en forma de quietud inducida. Esos dos pasos son inevitables y característicos en todo proceso de desaceleración y liberan una determinada cantidad e intensidad de energía. A partir de la desconfiguración de movimientos producida por ese proceso, se producen colisiones, rozamientos y presiones que inician nuevos procesos, que seguirán exactamente los mismos pasos.
Podríamos decir que se trata de un funcionamiento cíclico y, en cierto modo lo es, pero ello nos podría llevar a un escenario demasiado simple y equilibrado, que no se correspondería con la realidad. La idea de un universo tensionado entre dos poderes, como podrían ser masa-energía, positivo-negativo o cualquier otro binomio antagónico, en el que unas veces la balanza se inclina a favor de uno y otras veces a favor del otro, no se ajusta a la realidad de este modelo, en el que la quietud siempre suma y solo existe una dirección y un sentido.
En este modelo, la energía no se transforma sino que surge y se convierte en quietud que suma, vuelve a surgir y se convierte en quietud que suma, de nuevo vuelve a surgir y vuelve a convertirse en quietud que vuelve a sumar y así una y otra vez. Pero cada vez que surge, lo hace en un escenario diferente, porque cada vez que lo hace hay más quietud.
El espaciotiempo es la forma que adopta la suma de la quietud total del universo en cada instante, en función de la que contiene el movimiento uniforme de cada uno de sus puntos espaciales (UM). La “Energía Gravitatoria” es la capacidad que tienen las desaceleraciones de modificar esa forma. Por lo tanto, es la suma de todas las energías del universo, sea cual sea su clasificación o denominación. Esto significa que hay una relación directa entre cualquier tipo de energía, y la energía gravitatoria. De hecho hay una relación directa entre todas las energías, puesto que todas juntas suman la energía gravitatoria. Hablo, por ejemplo de la relación que existe entre energía cinética y energía térmica, entre energía magnética y energía nuclear, entre energía atómica y energía eléctrica o entre cualquiera de las múltiples combinaciones que podemos realizar con todas ellas.
Toda energía es producto de una desaceleración de los movimientos naturales del universo, por tanto, no se transforma, sino que simplemente produce diferentes efectos en función de los movimientos que se desaceleran, y de la función que esos movimientos cumplen en cada sistema al que pertenecen. Pero, por suerte o por desgracia, los únicos efectos que podemos observar y medir directamente son aquellos que afectan de un modo u otro, a la materia ordinaria. Esos efectos, en la mayor parte de los casos consisten en aceleraciones aparentes de la materia ordinaria, que justamente esconden una realidad totalmente contraria, que es la desaceleración real de sus SDR. Tiene que ser desconcertante que el único medio de comunicación física que existe entre el hombre y el universo, nos proporcione casi siempre una información contraria a lo que está sucediendo en realidad. Y además, nos oculte la mayor parte de esa información.
La mayor parte de la energía del universo se oculta tras la estructura espaciotemporal, pero sucede exactamente lo mismo con lo que denominamos “Materia Oscura”, que también se oculta tras la estructura espaciotemporal. La física actual contempla un espaciotiempo inmaterial, en el que la materia está contenida en forma de partículas. De entre estas partículas, hay muchas que tienen masa y otras que no la tienen, aunque el “misterio” de la materia oscura, ha abierto el debate en cuanto a la posibilidad de que, algunas de las partículas inicialmente consideradas sin masa, tuvieran realmente, una cierta cantidad de masa, como por ejemplo los neutrinos, pero no se contempla la posibilidad de que el espacio vacío la posea, de forma natural.
En este modelo, el concepto de masa no encaja con ninguna de las propiedades o características reales que describen la naturaleza de lo que constituye el universo. Existe una posible relación de paralelismo entre el concepto de masa y el de quietud, en cuanto a que cualquier movimiento natural se opone a ser desacelerado en función de su cantidad de quietud, pero no solo en cuanto a la materia ordinaria, sino en cuanto a cada punto y a todo el espaciotiempo sin excepciones. Lo cual nos lleva a la conclusión de que la masa se corresponde con la quietud, pero solo a partir de cierta cantidad de ella.
Si consideramos que las ondas electromagnéticas y sus hipotéticas partículas no tienen masa ninguna, y que su velocidad corresponde a una proporción movimiento-quietud, del cincuenta por ciento, podemos deducir: que la masa reconocida por la física actual, se corresponde, en este modelo, con la proporción de quietud, característica de un movimiento, inferior a la que determina la velocidad de la luz. Así, un movimiento posee más masa cuanto menor sea su velocidad con respecto a la de la luz, y posee menos masa cuanto más se acerca a la velocidad de la luz, a cuya velocidad o velocidad superior no tiene ninguna. Esa apreciación concuerda con el hecho de que cualquier velocidad superior a la de la luz, se vuelve invisible e indetectable a la observación humana.
En este modelo, nos vemos obligados a considerar que el universo es totalmente material, que el espacio no existe sin el espaciotiempo, que el espaciotiempo, o universo, es forma continua y heterogénea en su totalidad y que, en consecuencia, posee presencia física y se percibe mutuamente en función de esa presencia. Para concluir finalmente, que la mayor parte de la quietud que posee el espaciotiempo, permanece oculta a la observación directa, pero que, sin embargo, es deducible a través de sus efectos gravitatorios, igual que la energía oscura.
47.Energías observables
En cuanto a las energías observables, aquellas que afectan, de un modo u otro, los movimientos de la materia ordinaria, y que se manifiestan de distintas formas en función del tipo de movimientos a los que afectan, tales como la energía cinética, la térmica, la magnética, la eléctrica, la atómica, la nuclear, e incluso, la gravitatoria, como ya supondréis, requieren un análisis profundo de los procesos y de la dinámica de fluidos que se produce en cada uno de ellos y en cada diferente circunstancia. Un análisis que puede alcanzar, en algunos casos, un alto grado de complejidad, en función de la cantidad de variables que llegan a coincidir en un mismo proceso. Ese trabajo no lo puedo asumir por falta de conocimientos, medios y tiempo. Solo intentaré un resumen de las líneas maestras que deben respetar dichos procesos, y que me han servido de guía para establecer un cierto nivel de probabilidad. La descripción correcta y definitiva de estos procesos corresponde, como es lógico, a los profesionales de la materia que deseen intentarlo.
Como norma imperativa por encima de cualquier otra, en todos los procesos, tendremos en cuenta siempre que, a raíz de una desconfiguración, en las colisiones, rozamientos o presiones que se generarán entre movimientos, el que acabará más desacelerado, será siempre, el más rápido.
48.Equilibrio Térmico
La temperatura de un sistema, es la evidencia y la medida de una desconfiguración de sus movimientos interiores. Esa desconfiguración producirá rozamientos entre esos movimientos, y la consiguiente desaceleración de los más lentos. Supongamos que en este caso, dicha desaceleración, afecta al SDR de las partículas. En consecuencia estos SDR emiten radiación, que se propagará en todas las direcciones. Pero además, rozará con los movimientos contiguos exteriores, con los que se ha desconfigurado. Ese rozamiento aportará una cantidad adicional de quietud que a su vez, irradiará los SDR de los átomos e iniciará de nuevo el proceso, Ese proceso se repetirá a través de los SDR de las moléculas y así tantas veces como sea necesario.
Los movimientos desconfigurados de los SDR de las partículas proyectan sus rozamientos y sus radiaciones en todas las direcciones, pero solo pueden recuperar su configuración desacelerando movimientos contiguos de superior velocidad. Donde los movimientos son excesivamente lentos, no pueden actuar y salen rebotados en otras direcciones. En un sistema contenedor, dependiendo de la densidad de partículas que posea, la recuperación de la configuración perdida, se ralentiza por la dificultad que tienen los rozamientos y las radiaciones para encontrar velocidades superiores sobre las que actuar. En base a estos hechos se entiende el efecto conocido como “Equilibrio Térmico” cuya descripción, como sabemos, es complicada, pero que se basa en el reparto homogéneo de la temperatura. La progresiva desaceleración de movimientos de los considerados ligeros, produce una saturación progresiva de ondas electromagnéticas que con cierta dificultad logran alcanzar movimientos ligeros no desacelerados.
Para comprender el funcionamiento de los fenómenos térmicos, podemos recurrir al conocimiento tradicional de esos fenómenos, considerando, por ejemplo que la ausencia de temperatura, es decir, el cero absoluto, corresponde precisamente a aquellos movimientos o sistemas que están perfectamente configurados, sin rozamientos ni radiaciones de ningún tipo, y que la temperatura que se registra en el espacio intergaláctico, es el rastro de las reminiscencias de antiguas desconfiguraciones que nunca llegarán a configurarse de nuevo, del todo.
49.Electricidad
La energía eléctrica, a mi entender, es la más fácil de explicar. En este modelo, como veíamos, la electricidad no es más que la aceleración aparente de los electrones por efecto de la desaceleración real del SDR de los átomos. En la zona que corresponde al SDR de los átomos es por donde circulan los electrones. En los átomos más pesados, esa zona puede ser relativamente amplia, es decir, más amplia cuanto más pesado es el átomo y cuantos más electrones posee. Eso significa que describe una curvatura espaciotemporal compuesta por un número conveniente de capas de UM contiguas, y progresivas en cuanto a su velocidad. Los electrones se instalan en estas capas ajustando su SDR a la velocidad de la capa de UM en la que se halle instalado cada uno.
Un campo eléctrico es una zona en donde se produce una desaceleración uniforme de los movimientos contenedores con el Factor Q del SDR de los átomos, de tal forma que genera una aceleración aparente y uniforme de los electrones que se encuentran en dicha zona.
Cuando los átomos están alineados, de tal forma que sus SDR configuran una ruta de movimiento sin solución de continuidad, es decir, cerrando un bucle, el campo eléctrico genera una corriente eléctrica que pasa de un átomo a otro en una misma dirección. La alineación de los SDR de los átomos, característica de cada material, determina, por tanto, su conductividad.
La carga eléctrica es un desequilibrio por exceso o por defecto, en la cantidad de movimiento de una capa u órbita tridimensional, en una determinada dirección.
Para que la configuración de los movimientos de un sistema sea perfecta y que no se produzcan rozamientos, es necesario que sus SDR repartan su movimiento uniformemente en todas las direcciones. Es decir, que tengan la misma cantidad de UM desplazándose en cada una de las direcciones posibles sobre una superficie esférica o geométricamente esferoide. En un sistema simple esa condición se cumple siempre, pero en el caso de los sistemas más complejos, ese equilibrio depende de la combinación de movimientos entre sus componentes. Por ejemplo: En el caso del neutrón se cumple, pero en el caso del protón, se produce un desequilibrio de movimiento en favor de una determinada dirección. En ese caso, se dice que el protón es una carga positiva.
Todos los sistemas complejos que presentan un déficit o un exceso de movimiento, en una determinada dirección, son cargas positivas.
Las cargas positivas, como sabemos, se neutralizan con cargas negativas. Una carga negativa consiste en un sistema simple que se une a la carga positiva invirtiendo el sentido del desplazamiento de los movimientos desconfigurados, restableciendo así, el equilibrio en la distribución de sus movimientos. La carga negativa debe ser más pequeña y ligera que la carga positiva, es decir, debe ajustarse a las necesidades de la carga positiva. Si no es así, la configuración no se completa, y la unión puede ser más o menos precaria.
El campo eléctrico es una zona de movimientos relativamente uniformes desacelerada también uniformemente, de tal manera, que los electrones que se encuentran en dicha zona, sufren todos la misma aceleración aparente. Si la geometría del campo lo permite, y la alineación de los átomos es la adecuada, se cerrara el bucle y se generará una corriente eléctrica.
Cuando las cargas positivas están alineadas en una única dirección y sentido, y las cargas negativas también, el campo eléctrico se convierte en campo magnético.
50.Energía Solar. Presión.
El motivo por el cual, cuando soltamos una piedra en el aire, cae al suelo, es que constituye un sistema complejo cuyo SDR es más lento que el movimiento en el que se halla inmerso.
Hay sistemas más o menos complejos que, estando en órbitas estables alrededor de la tierra o de cualquier otro astro parecido, por efecto de una colisión o rozamiento con otros sistemas, adopta una trayectoria de caída hacia la superficie del planeta, por el efecto al que denominamos gravedad. En realidad, lo que sucede, tal como veíamos, es que el sistema no puede desacelerarse debido a que su SDR no puede desplazarse a velocidades superiores, por lo cual el sistema conservará la misma velocidad y la misma configuración que poseía antes de la colisión o del rozamiento, pero no así, la dirección de su desplazamiento. Abandonará su ruta orbital para adoptar una ruta espaciotemporal, es decir, con progresivas diferencias de velocidad en función de su distancia al centro. Si esa ruta se acerca al centro del sistema planetario, las progresivas diferencias de velocidad de las capas que atraviese significarán una disminución igualmente progresiva, de la velocidad en la que se halla sumergido el sistema, con lo cual, su SDR deberá disminuir de velocidad en la misma medida. Por la ley de relación entre movimientos (LRM), esa disminución de velocidad del SDR se compensará con un equivalente aumento de la velocidad aparente del sistema. Ese aumento progresivo de la velocidad del sistema no es más que una aceleración continua.
Esa aceleración continua del sistema está producida por la constante configuración de sus movimientos con los movimientos de las capas que atraviesa. Se puede interpretar como el deslizamiento lógico por la pendiente que las diferencias de velocidad entre las capas del sistema planetario dibujan en el continuo espaciotiempo. Significa que el sistema que está en caída libre, no ha perdido nunca su configuración de movimientos, o si la ha perdido en el instante en que se ha producido el choque o el rozamiento, ha sido eventualmente, pues la recupera con relativa facilidad. Eso significa que, en su caída no se producen desaceleraciones ni se desprenden energías, ni, en consecuencia, se generan fuerzas. Dos sistemas cualesquiera, de materia ordinaria, en caída libre, pueden estar configurados entre sí y caerán exactamente a la misma velocidad, es decir, si uno de ellos es una balanza y el otro es una piedra situada en el plato de la balanza, el indicador de dicha balanza registrará peso nulo.
La desconfiguración de movimientos se produce cuando el sistema en caída libre se estrella contra el suelo. Tal como describimos en su momento, se produce una colisión, con los resultados conocidos: desaceleración del sistema en su conjunto, y aceleración aparente de sus sistemas interiores (temperatura). Con la desconfiguración aparecen las desaceleraciones, en consecuencia, la equivalente energía y en consecuencia, las fuerzas. Parte de esos movimientos desconfigurados se configurarán de nuevo (recuperación de la temperatura dominante), pero no todos, pues el sistema, en su conjunto, ha perdido velocidad que no podrá recuperar ni compensar. Su única posibilidad de configuración es aumentar su velocidad en la misma dirección en la que se desplazaba y eso es lo que intentará, (pendiente espaciotemporal), pero, precisamente en esa dirección es en la que el suelo le impide avanzar. Esa desconfiguración de movimientos se situará en la zona tangencial entre el sistema caído, y los sistemas que forman el suelo sobre el que ha caído. Se trata de una desaceleración de movimientos por presión. Es decir, por la oposición permanente de dos movimientos que, para configurarse necesitan inevitablemente ocupar el mismo lugar.
En las grandes masas de materia, como la tierra y otros astros, la desaceleración permanente de movimientos por efecto de la presión, que siempre afecta a los movimientos más ligeros, aquellos que oponen menor resistencia a ser desacelerados, acaba afectando a las capas de movimiento más exteriores de los sistemas, es decir, a las zonas intermedias entre sistemas, en el orden ya conocido: primero las que hay entre cuerpos, después las que hay entre moléculas, después las que hay entre átomos y así sucesivamente. Dado que esos movimientos están conectados entre sí, su desaceleración se reparte uniformemente en la medida que lo permiten las distintas estructuras que forman todo el sistema.
A partir de una presión masiva y continuada se suceden una importante cantidad de procesos, no demasiado complicados por separado, pero que juntos, forman una muy variada reacción. Requiere por tanto un arduo trabajo de descripción, que no voy a desarrollar, pero, como siempre, resumiré las conclusiones más generales.
Es obvio que una presión continuada, fruto de una desconfiguración persistente, producirá desaceleraciones también persistentes, cuya intensidad dependerá de la cantidad de sistemas desconfigurados que se acumulen sobre un centro masivo. Las desaceleraciones por rozamiento se producen cuando dos movimientos contiguos no poseen la diferencia de velocidad adecuada a sus órbitas tridimensionales. De los dos movimientos, el de menor velocidad frena al de mayor velocidad. Eso significa que la desaceleración se transmite de una capa a otra siempre en dirección hacia el exterior de los sistemas. Es decir, la desaceleración se extiende y se propaga uniformemente, buscando siempre las velocidades superiores, el equilibrio más cercano a la configuración, y en consecuencia a la uniformidad. Es un efecto parecido y paralelo al del “Equilibrio térmico” y tiene su mismo origen, la oposición de los movimientos a ser desacelerados en función inversa a su velocidad.
La desaceleración real y sucesiva de cada una de las capas de movimiento de los sistemas afectados, produce su consiguiente radiación, pero cada una la emite en una frecuencia determinada, dependiendo de su velocidad inicial. Esa radiación se propaga, tal como veíamos, buscando el equilibrio térmico. La conclusión a la que se llega, tanto en la propagación de la desaceleración, como en la propagación de la radiación consiguiente, es que los efectos de la presión se reparten uniformemente en todas las direcciones, pero se acumulan en un solo sentido, el de caída hacia el centro masivo.
Todos los sistemas tienden a configurarse, cayendo hacia el centro del astro, empujando con ello a los sistemas que le impiden el paso. Esa presión se suma en sentido vertical y hacia ese centro, de modo que cada sucesiva capa, en ese sentido, registra una mayor presión y temperatura, en función de dicha suma. Pero todo ello, repartido uniformemente, por capas. Con la salvedad de que las capas más exteriores tienen una facilidad añadida para recuperar, en parte, la configuración que buscan, se trata de la presencia cercana de movimientos más ligeros con los que poder disipar una importante cantidad de desaceleración y de temperatura. A medida que profundizamos hacia las capas más interiores del astro, la propagación de la desaceleración y de la radiación es cada vez más difícil, debido a la ausencia de movimientos ligeros, con lo cual se genera un aumento extraordinario de la presión y de la temperatura.
En definitiva, lo que sucede en un astro, en líneas generales, es que, por efecto de la presión, se produce una desaceleración generalizada y constante, más intensa cuanto más nos acercamos a su centro. En función del Factor Q, en primer lugar, se desacelerarán las capas de movimiento que se hallan entre los sistemas materiales comunes, polvo, piedras, fragmentos minerales, etc. A continuación se desacelerarán las capas intermedias entre moléculas, despues las que hay entre átomos, y así sucesivamente. La desaceleración de esas capas provoca que la pérdida de movimiento se convierta en una pérdida equivalente de volumen y su consiguiente radiación, y además la desaparición de algunas de esas capas, las más ligeras. Significa que esos sistemas se comprimen entre sí.
Si la intensidad de la presión es lo suficientemente mayor, son las capas intermedias entre moléculas las que se desaceleran y se comprimen. Pero como los movimientos de esas capas son más lentos que los anteriores, la radiación es más intensa, y la temperatura que generan, es mayor. La compresión más la temperatura en esas capas produce modificaciones en los enlaces químicos de las moléculas. La compresión acerca los SDR de los sistemas moleculares y la temperatura aumenta la libertad de movimiento de esos mismos sistemas. Son diversos tipos de modificación, que conoceréis mejor que yo, pero en todo caso, esas modificaciones tienen como denominador común, que los materiales resultantes son más densos que los materiales originales.
Si la intensidad de la presión sigue aumentando, las capas de movimiento que se verán afectadas, además de las anteriores, son las que se encuentran entre átomos. En una primera fase, se producirán intercambios químicos entre átomos, pero con el aumento de presión, esas capas intermedias pueden llegar a desaparecer y producirse la fusión de dos o más átomos. Como sabemos, la intensidad de presión, necesaria para que se produzca esa situación, solo se da en las estrellas, donde se fabrican la mayoría de los elementos de la tabla periódica.
La energía solar es, por tanto, la resultante de la desconfiguración de movimientos por efecto de la presión que se genera en enormes masas de materia. No existe ningún combustible que genere esa energía. Lo único que sucede en esos astros es que la enorme desconfiguración de movimientos que se produce en su interior genera una enorme cantidad de quietud, que ingresa en el universo con extraordinaria violencia. Los procesos que sigue una estrella, son diferentes en función de su masa, pero cada uno de ellos está determinado por la afectación de los movimientos que se encuentran entre sistemas cuando la desaceleración alcanza el Factor Q de un estadio determinado de esa cadena de estadios en que está organizada la materia, de mayor a menor complejidad, es decir, penetrando hacia su interior más profundo.
Sin embargo, toda la quietud que ingresa en el universo, por esa razón, es quietud estrictamente estructural. Significa que solo se genera por la desaceleración forzosa de movimientos cuya velocidad es superior o muy superior a la de la luz. Todas las partículas que constituyen la materia ordinaria, cuyo centro más lento solo se puede desacelerar en situaciones muy extremas, como las que, en su momento, provocaron su aparición, y que difícilmente se podrán repetir, conservan su configuración de movimientos, y por tanto su velocidad característica, a pesar de la enorme presión a la que están sometidas en el interior de las estrellas. Según la física actual, creo entender que la energía que se produce en las estrellas, por aquello de E = m c2, requiere la combustión o consumo de una cierta cantidad de su propia masa, lo cual no encaja con lo que propone este modelo.
Si la materia ordinaria no sufre ninguna desaceleración real de sus movimientos esenciales, y si éstos, son los únicos a los que se les reconoce la masa, el cómputo de masa total de la estrella no puede variar a través de los procesos que se suceden en su interior. A excepción de una parte de materia, que debido a la violencia de los procesos, sale despedida hacia el exterior, pero que es de muy relativa importancia. O de cierta materia que cae circunstancialmente sobre el astro, proveniente del espacio exterior. El resto de la masa se conserva a través del tiempo y de los sucesivos procesos. La quietud estructural que se produce en el interior de la estrella, solo afecta a movimientos superiores a la velocidad de la luz. Pero la física, en la actualidad, no reconoce la existencia de dichos movimientos ni le reconoce, en consecuencia, masa ninguna.
Todo ello, me lleva a algunas conclusiones: La energía producida por la desconfiguración de movimientos que se produce en el interior de una estrella por efecto de la presión que se genera en su interior, se mide a través de la quietud estructural que ingresa por ese concepto. El resultado final y real de la energía liberada por la desaceleración que se produce a consecuencia de la desconfiguración de movimientos, solo afecta directamente a la curvatura espaciotemporal donde se produce. La quietud estructural se suma a la quietud propia de la curvatura espaciotemporal diseñada inicialmente por la masa del contenido material de la estrella. El aumento de quietud estructural, que alcanza a todo el ámbito universal en función inversa al cuadrado de su distancia al centro, provoca, por la ley de relación entre movimientos (LRM), que toda la materia que se encuentre en dicho ámbito, sufra las consecuencias. La que está configurada, como es el caso de los planetas y lunas de un sistema solar, mantendrán su velocidad gracias a que su SDR se desplazará a órbitas más exteriores del sistema, aunque sea imperceptiblemente. Pero la que está desconfigurada caso de las rocas, moléculas o átomos que están atrapados por la gravedad, registrarán un aumento de su velocidad aparente y de su temperatura, así como diversos efectos electromagnéticos.
Limitar la cantidad de energía liberada a la suma de todos los efectos observables, es despreciar la mayor parte de dicha energía, que consiste en la desaceleración estructural lenta pero sistemática de todo el sistema universal. Sin embargo, a pesar de que la desaceleración constante del movimiento universal, siempre va sumando quietud, la también constante aportación de movimientos de alta velocidad a través del perímetro exterior del universo, permite que todos los movimientos, tarde o temprano acaben enfriándose, lo cual significa que están recuperando su configuración.
51.Energía Atómica
Puestos a hablar de energías, es casi obligatorio hacer alguna referencia a la energía nuclear. Mis conocimientos sobre ese tema en cuanto a la física actual son prácticamente nulos, y mis deducciones basadas en los principios de este modelo son especulativas, sin embargo, existen indicios muy reveladores, a los cuales me voy a referir: El hecho de que determinados átomos emitan radiación independientemente de su temperatura, significa que sus movimientos interiores están desconfigurados estructuralmente, independientemente de su configuración o desconfiguración con los movimientos exteriores, es decir, con el resto de movimientos del universo. Al parecer, a partir de una cierta cantidad de protones y de neutrones atrapados en un mismo átomo, la configuración de sus movimientos se complica. Posiblemente se trate de una simple cuestión de desacoplamiento geométrico en la dinámica de fluidos propia de dicha configuración. El caso es que, si hay radiación es que hay rozamiento entre movimientos, y si esa radiación es de alta intensidad, significa que los movimientos desacelerados por este rozamiento son especialmente lentos, de los que, como mínimo pertenecen a las capas más interiores que rodean y mantienen unido el núcleo del átomo. Esa lenta pero persistente desaceleración acabará por dividir el átomo.
El proceso de fisión del átomo desconfigurado puede realizarse, de forma natural, en millones de años a través de una desaceleración intensa, pero de muy pequeña magnitud, o bien, en un espacio de tiempo determinado, mucho más corto, con una desaceleración mucho mayor. La energía liberada al final, será la misma, pero si el espacio de tiempo requerido es mínimo, la energía liberada es de una magnitud extraordinaria. Pero lo más importante: La intensidad de esa energía, en cantidades tan grandes, es la adecuada para, a distancias muy cortas, desacelerar las capas de unión de otros átomos, hasta el punto de producir su fisión. Es decir, se trata de una energía de un altísimo rendimiento en cuanto a su poder de desconfigurar movimientos cercanos especialmente lentos. En este sentido, y para justificar la violencia con que se produce la fisión del átomo, en esas condiciones, tendremos en cuenta, para cualquier energía, que su rendimiento es mayor si genera una desaceleración por colisión que si la produce por rozamiento o presión. La capacidad de rendimiento de una explosión atómica se basa en la cantidad de colisiones de alta intensidad que es capaz de asumir en el menor espacio de tiempo posible.
52.Combustión
La combustión resulta ser, a mi entender, lo mismo que la energía nuclear, pero a nivel molecular. Digamos que existen moléculas, entre ellas los carburos, que a pesar de tener sus movimientos configurados, su estabilidad es frágil, una relativamente pequeña desaceleración provocada en las capas de unión entre sus átomos, genera una desaceleración que, una vez iniciada, persistirá por si misma hasta que se rompan dichas uniones, lo mismo que sucedía con las de los átomos pesados. La desconfiguración de estos movimientos producirá una serie de reacciones químicas dependiendo de los materiales con que se encuentre, y liberará una cierta cantidad de energía.
La relación comparativa de entidades y procesos que contempla mi trabajo hasta ahora, no es más que una ínfima parte de los que contempla la física actual en su conjunto, pero el método empleado, queda lo suficientemente claro para que otras personas más preparadas que yo, lo continúen incluso con más garantías que las que yo puedo ofrecer. Si lo que propone este documento, todavía no tiene la capacidad suficiente para abrir el debate y para generar expectativas, tampoco lo conseguirá con lo que pueda añadir. De alguna forma, el método siempre se repite, consiste en aplicar a la observación, ante cualquier duda, los principios fundamentales, en especial sus prohibiciones. También es necesaria una cierta agilidad mental, algo que a mis 67 años, empieza a fallar. En consecuencia, doy por terminada mi propuesta en esta cuestión, con algunas reflexiones de orden general que no quiero dejar en el tintero.
La esencia de los principios fundamentales, y por tanto, la de este modelo es aquella que yo denomino “La Índole HH”. Se trata del encuentro entre la “Homogeneidad” y la “Heterogeneidad”. La homogeneidad es una propiedad del movimiento universal y la heterogeneidad es una propiedad de la quietud universal. Las propiedades más determinantes, diría yo. Las que de alguna forma, son el origen de todas las cosas, y lo que les imprime su carácter, y también su destino. La homogeneidad une, es el contenedor y el contenido, es la unidad total e indivisible, es el fondo plano e invariable, y es “El Concepto”. La heterogeneidad separa, es el individuo, divide, suma, resta y multiplica, es el número y es la contabilidad, es la diferencia, la distinción y la forma, es “El hecho”. La homogeneidad es el orden y la configuración. La heterogeneidad es la aleatoriedad y la desconfiguración. La homogeneidad es la fuerza, la heterogeneidad es la fecundidad.
En mi opinión, el universo crece y se expande, las dos cosas, y por separado. El crecimiento del universo es debido a la incesante aportación de movimiento que ingresa a través de su perímetro exterior. Imagino que lo hace desde el primer instante, regularmente y a la velocidad de la luz, si nos referimos a su radio, o al doble de esa velocidad si consideramos su diámetro. Ese crecimiento, según este modelo, debe producirse por la radiación incesante que, procedente de muchos y distintos lugares del universo, alcanza su límite con la suficiente intensidad, (muy poca en realidad). Calculo que todavía está creciendo a esa velocidad, aunque algún día, si la temperatura de fondo disminuya lo suficiente, dejará de hacerlo, a esa velocidad, pero sin dejar de crecer. Por otra parte, la materia, debido a la incesante aportación de quietud que ingresa en el universo por la desaceleración forzosa y heterogénea de los movimientos desconfigurados, se concentra en grandes masas que, siempre que sean capaces de mantener su configuración con las demás grandes masas, se alejarán unas de otras en función de su correspondiente aumento de quietud. Es decir, la materia se expande local y heterogéneamente, e independientemente del crecimiento del universo.
Dentro del crecimiento del movimiento universal, la propiedad que le proporciona la homogeneidad, es lo que mantiene a todo el universo unido, compacto, sin posibilidad de ruptura de ningún tipo, plano, uniforme e invariable, en su uniformidad, es decir, constituyendo una unidad total e indivisible. Y eso se mantiene a todos los niveles. No es por tanto, ningún convencionalismo, decir que, en cuanto a que somos únicamente movimiento, las personas, junto a todo el resto del universo, constituimos un todo único e inseparable, con un mismo origen, un mismo camino y un mismo destino.
La quietud, con su característica heterogeneidad genera, sobre esa unidad indivisible, las diferencias, las formas y los individuos, desde las UM hasta los cúmulos de galaxias e incluso todo el universo como sistema global, pasando por las partículas, las moléculas, los cuerpos, las personas, los astros, etc. Cada uno de ellos independiente de los otros, con sus características y sus propiedades, sus acciones y sus reacciones. Pero, lo más importante, provoca con ello, que sucedan cosas.
En una unidad total, exclusiva, uniforme, invariable e indivisible, no pueden suceder cosas, es evidente. Es la quietud, al combinarse con esa unidad total, la que genera las diferencias y con ello, provoca que sucedan cosas. Por eso, la quietud con su heterogeneidad, es la que genera la individualidad, la fecundidad, los números, y con ello la contabilidad. Perfecta contabilidad la del universo. Por eso, las matemáticas son el verdadero idioma de la naturaleza.
La homogeneidad no se puede contabilizar, en cuanto a que es un todo indivisible e invariable, no suma ni resta, ni provoca que sucedan cosas, pero es concebible. En realidad, el “Espacio”, aquello que percibimos de la homogeneidad total del movimiento universal, siempre ha sido un misterio. Cuando algo es absolutamente homogéneo e invariable, la única percepción que nos ofrece es su indiferencia, es decir, la única percepción que tenemos de él es que es inmutable. Si sabemos que existe es porque podemos medir la distancia entre dos heterogeneidades materiales, porque las heterogeneidades se desplazan independientemente unas de otras cambiando sus distancias y, especialmente, porque la luz nos proporciona a través de nuestros ojos la información de esas distancias. Pero la verdad es que lo que medimos y percibimos espacialmente siempre es a través de movimientos y distancias materiales, sean puntos de referencia, ondas electromagnéticas, o cuerpos materiales. La homogeneidad no se puede medir porque no tiene puntos de referencia. La sensación de extensión a la que está acostumbrado el hombre, no es una percepción directa ni material, es una conclusión conceptual en el sentido de que la materia y su movimiento, requieren de ese concepto, el de la necesidad de un lugar contenedor donde puedan suceder cosas, un fondo plano, tridimensional, euclídeo e inmutable. La prueba de ello, es que cada vez que el hombre ha intentado encontrar alguna prueba de la materialidad del espacio, ha fracasado, ha tenido que rendirse a la evidencia. Pero la razón no es que el espacio no sea material, es simplemente que no tiene absolutamente ninguna diferenciación que pueda ponerlo en evidencia. Podemos rendirnos en cuanto a detectar experimental y matemáticamente su materialidad, pero podemos concebirlo, porque, en realidad el espacio es solo concebible. Es un concepto, y como tal, puede admitir la materialidad, siempre que sea una materialidad absolutamente homogénea. La existencia de un lugar, con propiedades específicas, como su dimensionalidad, su homogeneidad, e incluso su inmutabilidad, pero sin ninguna responsabilidad más que la de ser un lugar sin ninguna presencia física, es decir, sin interactuar con la materia, es un absurdo.
La gran confusión, pienso yo, es el haber separado el concepto de espacio del de materia, como cosas independientes. Nunca se ha observado que la materia con su movimiento, desplace al espacio. Pero eso no es debido a que el espacio no sea material, sino a dos razones combinadas. Una es que la materia también es espacio, puesto que la homogeneidad del movimiento se mantiene a través de la propia materia, y la otra es que el desplazamiento del espacio sí existe, pero solo afecta a velocidades superiores a la de la luz, que son, como en el espacio “vacío”, imperceptibles.
Estas reflexiones acerca de la “Índole HH”, son las que generan en mí, más confianza en este modelo, por que traspasan la línea de lo puramente físico y van un poco más allá, hacia lo espiritual, diría yo. La idea de la homogeneidad del espacio no se puede describir matemáticamente, porque la matemática es la ciencia de las cosas que se repiten, ni se puede comprobar prácticamente. Pero, si se demuestra que este modelo es real y que sus principios fundamentales son verdaderos, lograremos realizar, por fin, el viejo sueño de cualquier científico, y el de toda la humanidad en general, por el cual, los conocimientos y descubrimientos de la física, debían llevarnos a vislumbrar nuestra propia trascendencia.
Según parece, en la actualidad, la ciencia y lo espiritual, siguen caminos paralelos, es decir, de los que no se encuentran nunca. Se mantienen a una cierta distancia para convivir sin agredirse mutuamente. Mi ilusión, y supongo que es muy compartida, es que esto cambie. Según ese modelo, nosotros y el resto del universo, somos literalmente, la zona de encuentro de dos distintas índoles, la del movimiento homogéneo, invariable e indestructible, y la de la quietud heterogénea, variable y destructible. En nuestro cuerpo cohabitan ambas índoles determinando nuestros actos y nuestros pensamientos. La quietud nos proporciona la individualidad y la independencia pero también la temporalidad o eventualidad, y también los ingredientes necesarios para que sucedan cosas. Pero el movimiento, si somos capaces de comprenderlo, nos aportará la conciencia de que somos una sola entidad, única, homogénea, invariable e indestructible. La diferencia es que, lo uno lo percibimos física y materialmente, pero lo otro, solo podemos percibirlo intelectualmente.
Se trata, sin duda, de algo que ya conocemos, nuestras dos naturalezas, la física y la intelectual, pero de las que desconocíamos su origen, su nexo de unión, y su verdadera identidad que, al fin y al cabo, es la nuestra. Sobre nuestra naturaleza física sabemos relativamente mucho, aunque menos de lo que nos falta por aprender, pero sobre nuestra naturaleza síquica sabemos aún menos, en parte, porque somos la única especie, que conozcamos, con capacidad para tener conciencia de ello, pero especialmente por que desconocemos su verdadero origen. Si la física es capaz de abrirnos esta puerta y de garantizar que es la verdadera, será posible por fin, determinar cuál es nuestro código moral, independientemente de aquellos códigos morales instituidos, que provienen de escritos antiguos, cuyos principios y doctrinas se prestan a múltiples interpretaciones, siempre subjetivas. Basándonos en un único principio fundamental; el de que, al margen de nuestra naturaleza física y temporal, variable y perecedera, somos una sola unidad. No se trata de un principio de igualdad entre los hombres, ni entre el hombre y la naturaleza, es mucho más que eso; se trata de un principio de unidad, por el cual, todo lo que constituye el universo, personas, animales, plantas, piedras, cielos y astros, somos una sola unidad, uno, homogéneo, invariable, indivisible e indestructible.
Todo este trabajo habla, por supuesto, de perspectivas. Perspectivas que pueden desvanecerse en dos días o en pocos meses, o quizás nunca, no lo sé, pero en cualquier caso, estoy plenamente satisfecho de mi trabajo, me he sentido extraordinariamente vivo haciéndolo, ha sido una aventura maravillosa, y mi deseo e ilusión es que sea capaz de despertar el mismo sentimiento en otras personas.